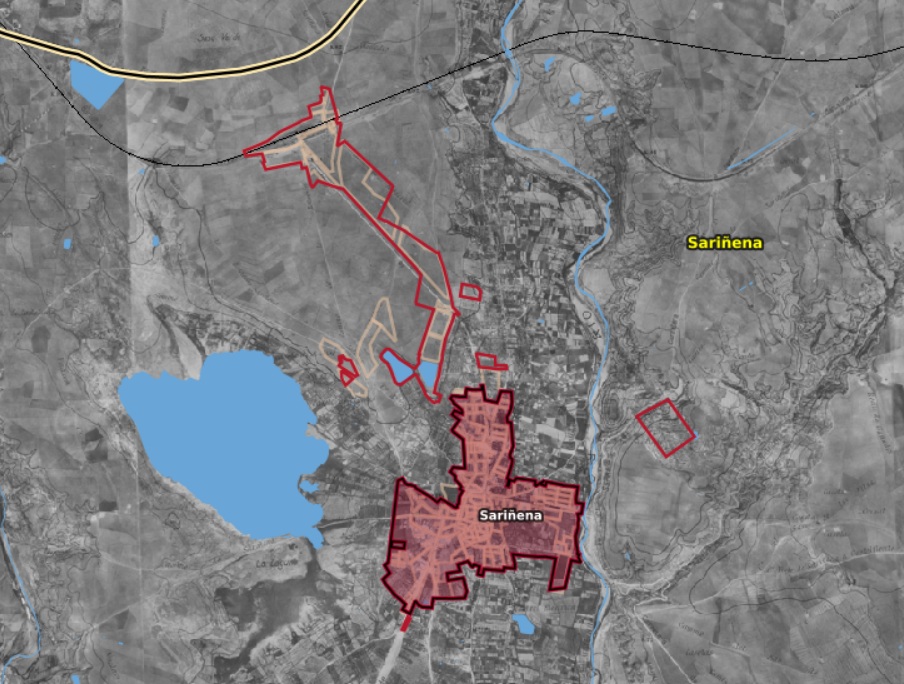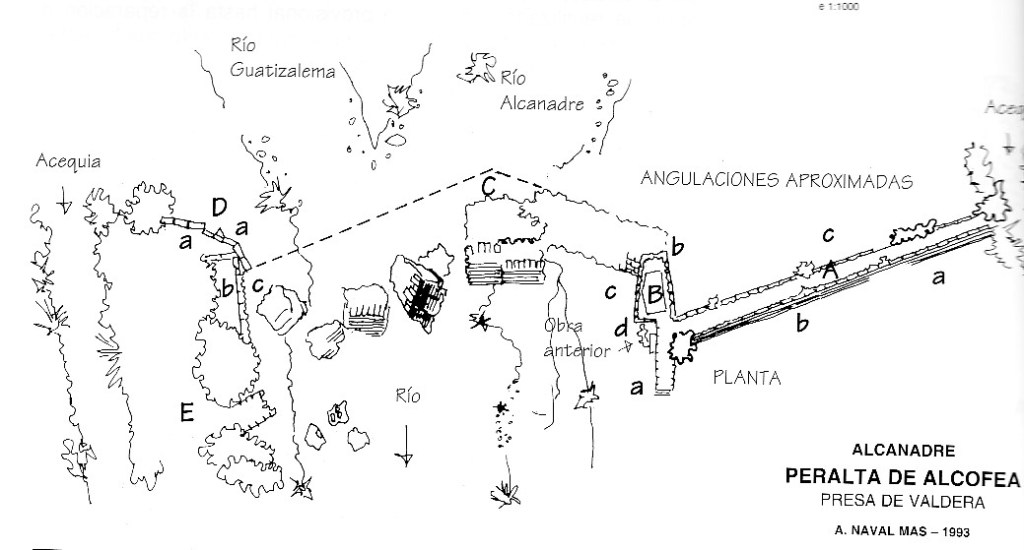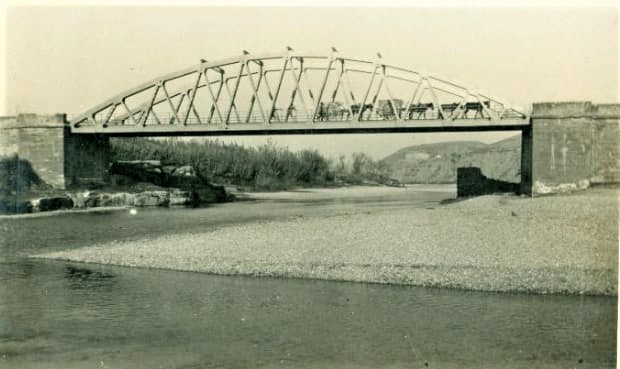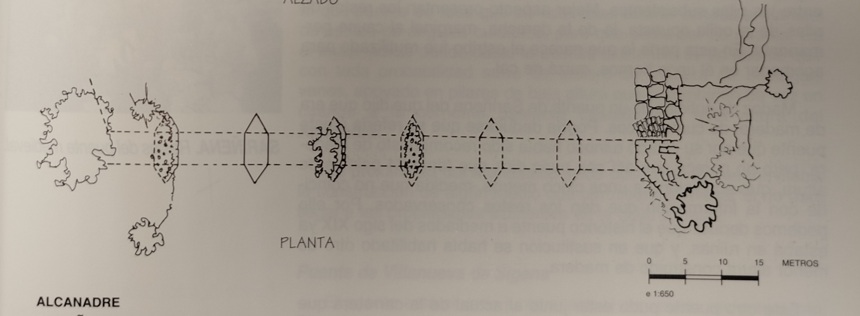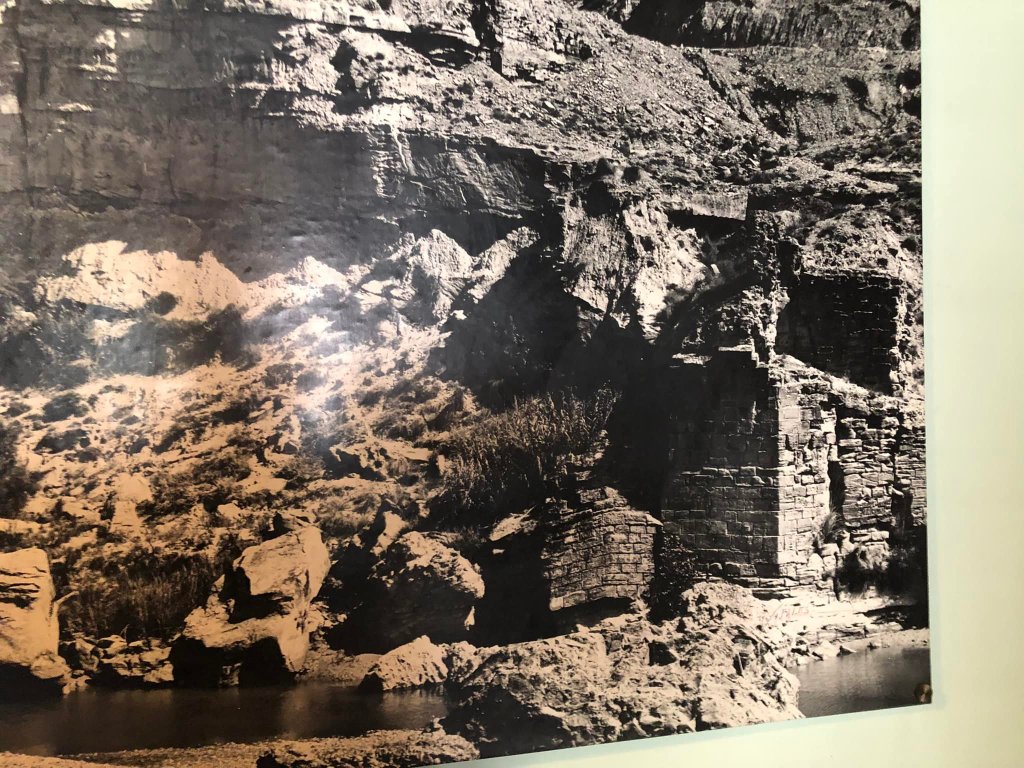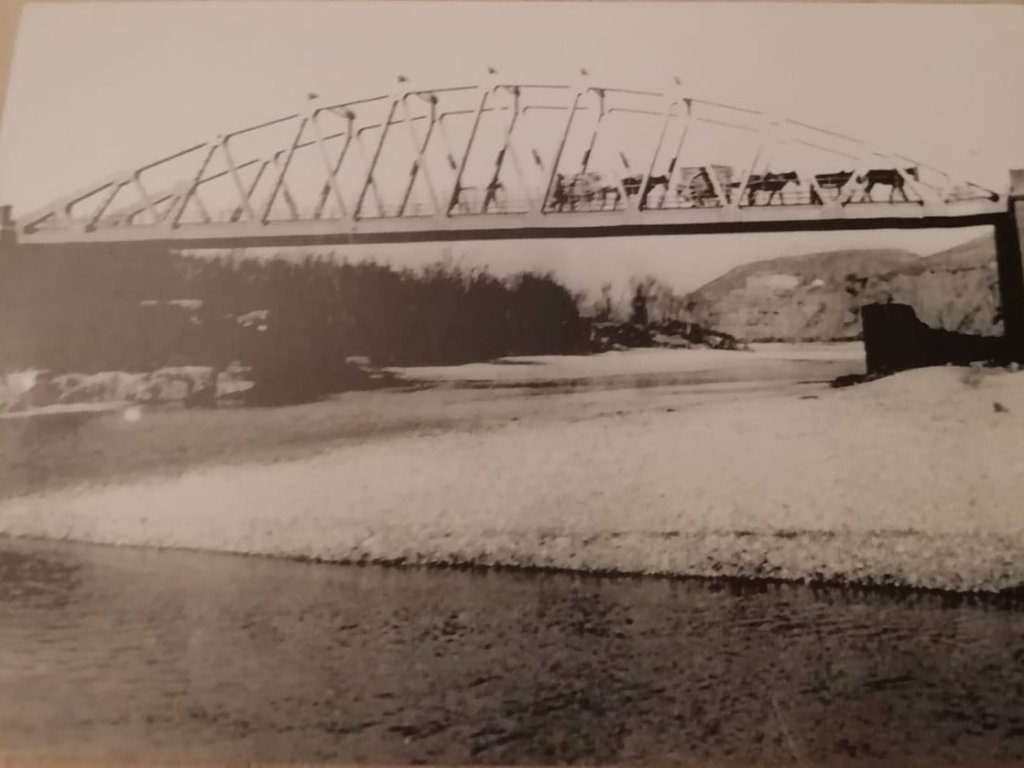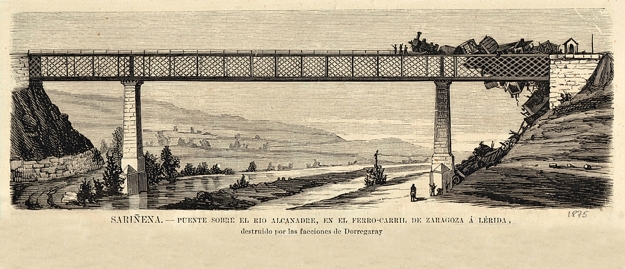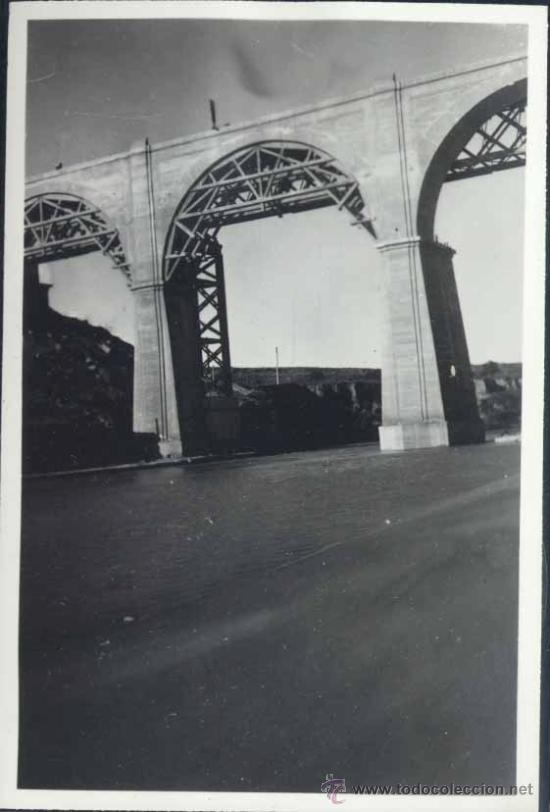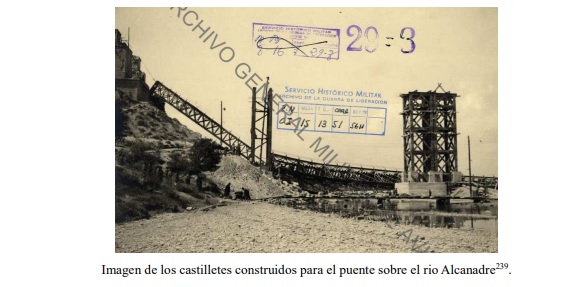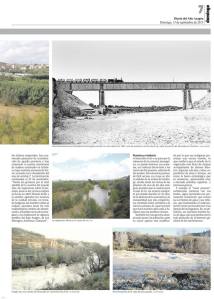El río Alcanadre ha bañado las tierras de Sariñena con su fino hilo plateado, dando vida y prosperidad a la villa sariñenense. La poetisa y corresponsal de guerra Ana María Martínez Sagi, en agosto de 1936, lo describe como una “sierpe de plata, bajo las altas estrellas”. Lo cierto es que Sariñena le debe su vida y su propia existencia, pues se estableció en su ribera, en una de sus terrazas fluviales. Sariñena, situada “En una gran llanura entre los ríos Alcanadre y Flumen (que tienen dos puentes de cantería y ladrillo)”, ríos que, en palabras de Pedro Blecua y Paul, en su Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido de 1792, son “los que bañan y fertilizan gran porción de su vega y terreno”, contando en sus “alrededores con espaciosas huertas, pobladas de frutales de toda especie, muchos morales, buenas arboledas y paseos deliciosos”.
Sariñena es mi pueblo,
San Antolín mi Patrón,
el Alcanadre y Monegros,
son lo mejor de Aragón.
Jotas y Coplas de Monegros, Juan el Recogedor. Revista Monegros, 1980.
La acequia del Molino a su paso por la huerta vieja de Sariñena.
Pero Sariñena no escapa a su irregularidad mediterránea, capaz de producir grandes riadas, avenidas, así casi como secarse. Crecidas muy destructivas que se han llevado por delante azudes e incluso puentes como las ocurridas en 1747, 1753 o 1852, esta última publicada en El Heraldo en su edición del 6 de octubre de 1852: “Que el rio Alcanadre arrebató también el puente de madera de Sariñena” o la de diciembre de 1879 y recordada por el Diario de Huesca del 10 de diciembre de 1912 “Los daños hechos por los temporales en la parte baja de nuestra provincia, decía que en Sariñena se llevó el río el puente de hierro, valorado en 10.000 duros, y en las huertas hizo bastante daño”.
“El señor conde de Toreno dio cuenta también de haber destinado una cantidad para la reconstrucción del puente de Sariñena.”
El Imparcial, 31 de octubre de 1879.
“El gobernador civil de aquella provincia, ha dado las gracias al ministro á nombre de los desgraciados que han sufrido por las inundaciones de Sariñena, Fraga y pueblos de la ribera del Cinca.”
El Pabellón Nacional, 31 de octubre de 1879.
Y a su vez se han dado sus estiajes estivales que le han validado el sobrenombre de “Mata panizos”. De esta manera, desde tiempos pretéritos se las ingeniaron para aprovechar eficientemente sus aguas. Por ello, en caso de que las sequías agotaran estas fuentes tradicionales de abastecimiento, apunta J. Raúl Navarro-García, quedaba ir a los ya más lejanos cauces fluviales: “Ámbito en el que presas y azudes como las de Valdera y Puimelero también pudieron crear condiciones adecuadas para el desarrollo palúdico desde la edad media” (J. Raúl Navarro-García Expansión hidráulica, factores ambientales y humanos en el paludismo español del primer tercio del siglo XX). De esta manera, su regularización, a través de azudes y acequias, proveyeron a Sariñena de magnifica huerta y campos de regadío en total contraste con la característica aridez monegrina, en pleno Valle del Ebro, hasta la llegada de los diferentes canales y transformación a regadío de sus tierras, transformando la economía y el paisaje. No obstante, este es un artículo de acequias que conformaron un verdadero oasis en el lugar de Sariñena.
Si Sariñena tiene un padre
es hija del Alcanadre
y si preguntan por su madre
es la acequia Valdera.
La laguna es su niña
donde se refleja la luna
mientras gira la piedra
del molinar su acequia.
Sariñena, villa como ninguna
que su huerta vieja
es su gran fortuna
a orillas de l`acequieta.
Si dicen que soy de Sariñena
el Alcanadre es mi padre
y mi madre la Valdera
de mí siempre villa eterna.
“Tres eran las acequias madres”, recoge Pascual Madoz en 1845 “Cuyo riego termina á ¾ de leg. de la población, impulsando además las máquinas de un batán, un molino harinero y otro de aceite” de acuerdo a su Diccionario geográfico-estadístico-histórico publicado a mediados del siglo XIX. Sin duda, estas responden a las acequias de Valdera, la del Molino y su ramal de la Acequieta, y la acequia de Albalate. Acequias tradicionales con concesiones históricas que toman sus aguas del río Alcanadre principalmente por medio de azudes y que conducen el agua para el riego de pequeñas parcelas. Acequias históricamente de tierra, a veces puntualmente revestidas por sillares de arenisca, piedra muy débil, para riego por inundación. La gestión viene dada por el Sindicato de Riego de Sariñena, una antigua comunidad de larga trayectoria que más adelante se desarrolla en el presente trabajo.
Las acequias mayores suelen derivar en acequias secundarias hijuelas y/o brazales. Asimismo, las aguas no utilizadas son derivadas a otros sistemas, así las aguas de la Valdera a la del Molino, la del Molino a la de Albalate y luego, a su vez, por medio de azarbes, las aguas sobrantes son devueltas al río Alcanadre, considerándose como retornos. Las canalizaciones más pequeñas que aportan agua a los azarbes son conocidas como azarbetas.
Toda esta actividad generó guardias de riego, el trabajo a vecinal de mantener las acequias, los jornaleros y cuadrillas, los regadores… además del nombrado sindicato o comunidad de regantes. Al igual existe toda una terminología o vocabulario asociado, toda una riqueza que se ha tratado de mantener en el presente artículo.
Cuando veo los Monegros
se me encoge el corazón;
son como un hierro rusiente
en el vientre de Aragón.
Luis Escudero.
Las acequias de Sariñena también se encuadran en aquella memoria de la sed, del aprovechamiento del agua en Los Monegros. En este caso ligada al paso de un río, circunstancia que marca profundas diferencias con la extrema aridez y sequedad de otros lugares de Los Monegros, sobre todos los del sur, pues la sierra de Alcubierre desvía los cauces que naturalmente discurrían de norte a sur para acabar desembocando en el Ebro, dejando un sur aún más extremadamente árido y seco, de aprovechamiento del agua en balsas, balsetas y balsetas, toda una cultura del agua y la sed que debería ser patrimonio cultural de la humanidad. (La memoria de la sed).
“En Sariñena Villa Plena, quié no trae, no cena.”
Refranes o Proverbios en romance 1621. Biblioteca de Castilla y León (Valladolid)
— Signatura: BPA 1369.
Vocabulario acequiero
- Abadinar: También en las formas Badinar o Embadinar. Inundar de agua. “No vaya ser cuento que abadines”.
- Abarrancar/ Barrancar:
- Acequia/ cequia: Canal artificial por el cual circula el agua para riego agrícola.
- Acequia madre: Acequia principal que toma directamente el agua.
- Aguatillo: Compuerta para el desagüe.
- Alfarda: Canon o contribución de riego.
- Asolar: Decantar, cuando bajan las partículas al fondo.
- Atancar: Poner la tabla para que entre el agua al campo y para que no se escape mucha agua se pone “lastón u otras yerbas” en las fugas. Esta operación se llama “volver l´agua”.
- Azarbe: Acequia que lleva el agua sobrante.
- Azarbeta: Azarbe secundario.
- Azud: Barreras, a modo de pequeñas presas en los ríos que derivaban el agua a las acequias.
- Barrancada: Avenida, riada, aumento de caudal que rebasa la acequia.
- Barza: Zarza Rubus spp.
- Boquera: Es una estructura para controlar el flujo de agua hacía las áreas de cultivo, desviándola de la acequia principal a canales secundarios o a las propias parcelas. RAE: Boca o puerta de piedra que se hace en un cauce para regar las tierras. Salida de agua sin enfila ni nada abierta a azada y que luego se tapaba. Riego a boquera: Cuando se regaba por una enfila y tenían que regar uno detrás de otro sino no regaban, era cuando había escasez de agua.
- Boleta: Papeleta donde se ponía el nombre y los metros del tramo que correspondía a cada parte en el repique. Se colocaba en una caña clavada en el cajero de la acequia.
- Brazal: Acequia secundaria.
- Brozar: Taponar la maleza arrastrada por la acequia alguna parte de la misma, como un estrechamiento de un puente. Suele pasar siempre después de haber limpiado la acequia.
- Buro: Barro.
- Cabecera: Parte alta de la acequia.
- Caizada: Caíz, cahiz, cahizada, medida de superficie que equivale a unos 5700 metros. Una caizada son unas 38 áreas; 8 fanegas; 24 cuartales; y 96 almudes o celemines.
- Caizadas: Un pago que se realizaba en relación a la tierra que tenías medidas en caizes.
- Cajero/Caxero: Sección de la acequia, soleras más laterales. Camino pegado a la acequia para acceder a todos sus puntos para su limpieza y conservación. «Respetar el cajero»: respetar el paso de servidumbre.
- Camallón: Forma sariñenense de Caballón. Surco en la tierra para conducir el agua y regar las plantas a sus lados.
- Cargadal: Sedimento en la acequia, entre la arcilla y la arena.
- Chespe: Trozo de barro con raíces que hacen de armadura, para taponar los agujeros de acequias, brazales y rasas.
- Chumear: Gotear.
- Colector: Un colector de acequia puede ser un conducto que distribuye el agua desde una acequia principal a diferentes áreas de riego.
- Coscarana: Tierra reseca y resquebrajada, formando costras.
- Dallón/ Dallones: Herramienta con filo metálico y mango de madera, mayor que la hoz, empleada para la limpiar las hierbas de las acequias. Guadaña corta para cortar hierbas, barzas o cañapitas.
- Demba: Huerta, a veces significa la huerta próxima al pueblo.
- Derivación: Acción de desviar agua de un río o corriente principal hacia una acequia para su uso en riego.
- Descajerar: Ensanchar el cajero de la acequia.
- Desembozar/desbozar: Desatascar.
- Desencarar: Regar lo sembrado para que se reblandezca la corteza que hace la tierra y pueda nacer.
- Enfila: Compuerta de riego.
- Esbarrancar: Cuando se pone mucha agua y se rompe el marguinazo y erosiona el terreno.
- Esbozar: Desatascar.
- Esbrozar: Desbrozar, limpiar los cauces de las acequias.
- Esbarziar: Cortar bazas o barzeros.
- Fanega: Medida de superficie que equivale a unos 715,18 metros.
- Forca: Horca.
- Forcallo: Horca de cinco púas.
- Forcón: Horca grande.
- Gallipuente: Sencillas estructuras para salvar el obstáculo que constituían las acequias. (Naval Mas, Antonio).
- Gancheta: extensible, era un mango extensible para poderla llevar en el coche, luego, en la punta tenía dos ganchos, como si fuese una horca con solo los dos dientes laterales, pero con el final en forma de gancho.
- Guerto, Guerter, Guertico: Huerto “Pal guertico”.
Guiador: Regador. Figura antigua encargada del manejo de las aguas, caudales y distribución de las acequias y sus sistemas. - Hacer brazal: Limpiar cada uno su propio brazal.
- Hijuelo/hijuela: Acequia que nace de la acequia madre.
- Husillo: Tajadera accionada a través de un tornillo movido por medio de una rosca.
- Ir a dar vuelta el agua: Ir a comprobar como va el riego a manta hasta que acabe por regar todo el campo.
- Lastón: Gramínea que crece en los marguines.
- Margüín: Linde o margen de un campo de cultivo.
- Marguinazo: Ribazo. Talud entre dos fincas a distinto nivel.
- Mina: Conducciones subterráneas excavadas en el suelo, túneles cerrados o abiertos para permitir el paso de las corrientes de agua y salvar la topografía.
- Mojón: Desprendimiento de tierra en el cauce de la acequia.
- Paradil/Paradiles: Guías del marco donde encaja la tajadera.
- Portillo: El portillo, por donde entra el agua al campo.
- Rasa: Acequia secundaria, como un brazal pero menos onda y más ancha.
- Raseta: Diminutivo de Rasa.
- Rebugada: Montón de broza que baja flotando por la acequia, que hay que retirar con la horca “porque puede brozar un puente”.
- Regacha: Cauce angosto para el riego.
- Reguero: “O reguero”, corriente, a modo de arroyo pequeño
- Repique: Trabajo de limpieza del cauce de la acequia repartido por tramos.
- Salto: Desnivel o caída, donde el agua coge velocidad y fuerza que servía para mover molinos o batanes.
- Sifón: Infraestructura hidráulica utilizada para trasvasar agua de un lugar a otro situado a un nivel inferior.
- Sogada: El agua que queda en el brazal desde la acequia hasta el campo. “Antes, cuando se optimizaba el agua, había que calcular para que entrara en el campo y no echarla para abajo”.
- Tajadera: Compuerta para abrir o cerrar el paso del agua.
- Tarquín: Agua estancada que forma fango maloliente. Barro sucio.
- Teja de agua: Unidad de medida de caudal.
- Topera: Agujero estrecho por el que escapa el agua. “Se debe tapar con buro y si es grande con un chespe”.
- Tollo: Lugar de más profundidad tanto en las acequias como en los brazales, normalmente después de los paradiles, por la erosión, donde antiguamente aprovechaban para bañarse.
- Yerba: Hierba.
Sariñena, hija del Alcanadre
Sariñena es hija del Alcanadre, sin duda. Y Sariñena ha tenido, a través de sus distintas civilizaciones, la capacidad tecnológica y el ingenio de aprovechar sus aguas en beneficio de la población. Hasta el punto, que como bien dice Antonio Naval, este constante aprovechamiento de las aguas del río es otro de los aspectos que definen la localidad “Al menos desde tiempos de los árabes” (Antonio Naval Mas. Sariñena, villa histórica de ferias y regadíos).
Pues los cursos fluviales, a lo largo de la historia, fueron factores decisivos para el asentamiento de núcleos humanos “Así, en las orillas de afluentes del Ebro como el Alcanadre, los emplazamientos de los hábitats agrícolas fueron más abundantes en las terrazas desde donde dominaban el lecho fluvial» (Giral Royo, Francesc. 2004. Introducción al poblamiento de época romana en Los Monegros, Revista d’ Arqueología de Ponent, 14, pp. 223-236). Sin duda, la prosperidad ha venido dada del río y sus acequias, siendo el motor de la actividad económica, agrícola y ganadera de Sariñena, pero también de molinos y batanes, propiciando actividades extras como fue la realización de diversas ferias: “A mediados del siglo XIX en las dos ferias que se celebran en la primavera, una para Carnaval y otra para el Domingo de Ramos” (Antonio Naval Mas. Sariñena, villa histórica de ferias y regadíos).
Por ello, no es de extrañar, como son varios los testimonios que recogen la riqueza de Sariñena a lo largo de los tiempos. Este es el caso de Labaña, geógrafo portugués, quien en 1611 realiza una detallada descripción de Sariñena: “Es villa principal del Rey. tiene 350 vecinos, cercada de muros altos, de tapia fuerte, por fuera de los cuales tiene dos arrabales, a la entrada y salida. Está asentada en llano a lo largo del río Alcanadre. a mano derecha. sobre el cual tiene un puente muy bueno y encima de él un azud muy bien hecho, para sacar una acequia con la que riegan una gran huerta, y en ella y en el término cogen mucho trigo, vino, aceite y azafrán. y tiene mucho ganado y tierra rica, así por la abundancia como por las tres ferias que se hacen en ella. Fuera de la villa hay un monasterio de frailes franciscanos. un hospital y escuela de gramática”.
Igualmente, Pedro Blecua y Paul, en 1792, describe una magnifica y productiva huerta, de una Sariñena amurallada de tapial. Aun así, Blecua y Paul matiza mucho más y llega a decir que de la muralla presentaba tres entradas y tres fuentes. Estas, para Antonio Naval Mas: “Eran de las de caños cobijados bajo arco de acuerdo con una tipología que caracterizaba al Alto Aragón. Algunos todavía las recuerdan.”
También lo recoge Espinalt, entre 1778 y 1795, en su Atlante español, junto a otros aspectos de la villa que se reproducen en su integridad: “Buenos muros con sus torres y un castillo algo arruinado con tres puertas y, en cada una, su fuente. Tenía por entonces dos conventos: el de franciscanos (XVI) y el de carmelitas calzadas (XVII). Para acercar al devoto, se había traído una réplica de la Virgen de Loreto, que se entregó a los franciscanos. Estos la llevaron a la ermita donde hoy se celebran las misas diarias en invierno, junto a la carretera de Huesca, antaño cárcel del lugar.”
Tres eran las fuentes de Sariñena
una en cada una de sus entradas
igual daban la bienvenida al sediento
que daban la despedida y aliento
al pasajero y peregrino.
Que esta villa, además de a san Antolino
a Salvador, Santiago, san Eufrasio y Loreto,
lleva también de patrona
a nuestra señora virgen de las Fuentes
y a la acequia madre Vadera.
En la calle Goya aún encontramos la fuente de Villanueva del siglo XVII, descrita por el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): “Adosada por su parte trasera a la pared de una vivienda, es una construcción de planta rectangular, realizada con grandes sillares de arenisca, dispuestos a soga. Su frente se encuentra casi totalmente abierto por un profundo arco de medio punto, bajo el que se cobija la pila rectangular. Estaba coronada por una cornisa moldura ligeramente saliente, que ha desaparecido. También ha desaparecido un largo abrevadero, cuya pila, de planta rectangular, estaba adosada a uno de los lados de la fuente.”
Que es villa de acogida y de historia
que es villa de memoria
que es villa amiga
que es Sariñena nuestra villa.
La fuente de Villanueva y quizás las otras fuentes que tuvo Sariñena cogía el agua de la acequia Valdera por medio de un antiguo sistema hidráulico. El sistema recogía el agua de la acequia Valdera y la conducía canalizada hasta la fuente de Villanueva y el demolido abrevadero en la década de 1990. El antiguo sistema hidráulico de Sariñena se ubica en la calle Alfonso I el Batallador, en un solar, entre malezas, a través de unos mallazos, en la absoluta dejadez y completo abandono, se encuentra la entrada al antiguo sistema hidráulico de Sariñena.
Fuente Villanueva Sariñena.
La pequeña construcción, según el inventariado del «Plan General Urbana de Sariñena», data de finales del siglo XVI. «A través de una portezuela, se desciende por peldaños pétreos enclavados en la pared. La sillería está perfectamente conservada.» Su interior es abovedado y la sillería dicen que es obra de un maestro cantero, uno de los que durante el siglo XVI estuvo por el sur de la provincia de Huesca fabricando captaciones, caños y fuentes. La obra permitía redirigir unos 60 grados la conducción de agua: «Dejando un depósito para las cales y permitiendo su limpieza periódica».
El Alcanadre
El río Alcanadre nace en la sierra de Galardón, sierra de pinos, bojes y chinebros, término de Fiscal, comarca de Sobrarbe. Concretamente nace a unos 4 kilómetros del pueblo deshabitado de Matidero, a unos 1620 metros de altitud.
Tiene una longitud de 148 Km con una clara dirección norte-sur. Atraviesa la sierra de Guara introduciéndose bajo el cabezo de Guara y formando a su paso profundos barrancos, cañones y gargantas en las calizas eocenas como son los barrancos de Gorgas Negras, Barrasil, Peonera Superior y Peonera Inferior. Continúa encajonado hasta abrirse tras juntarse con el Guatizalema, para luego proseguir descendiendo hasta desviarse al sur-este al encontrarse con la sierra Alcubierre Sigena, tras juntarse con el Flumen para acabar desembocando en el Cinca tras pasar Ballobar, a 138 – 133 metros de altitud sobre el nivel del mar.
En él desembocan los ríos Mascún (13 km), Balcés o Isuala (41 km), Formiga (16 km) con el Calcón (22 km), Guatizalema (73 km) con el Botella (22 km) y Flumen (120 km) con el Isuela (39 km).
Alcanadre de mis amores
discurres por nuestra villa
como hilo fino plateado
bajo la ermita de Santiago.
Río de nuestros corazones
Sariñena ve pasar tus aguas
entre ripas y badinas
entre tus sotos y gleras
Nos has dado vida
y una maravillosa huerta
nos has quitado la sed y el hambre
a tu inmemorial Sariñena.
Que no hay mayor honra
que ser hijos del Alcanadre
por escudo y bandera
río de nuestros anhelos e ilusiones.
El río permanece encajonado hasta prácticamente alcanzar el llano de la parte norte de Los Monegros. Como decía Pedro Blecua y Paul, las aguas del río Alcanadre, por su mucha profundidad, no podían aprovecharse hasta “El terreno de la villa de Sariñena y lugar de Capdesaso”. En cambio, las de los ríos Guatizalema, Flumen e Isuela, que en el verano escasean mucho, eran de buen provecho: “Se aprovechan bien en toda su vega y ribera en invierno y primavera por alguna porción de levante y mediodía” (Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido de 1792).
El Alcanadre, antiguamente, a su paso por Sariñena, presentaba un aspecto muy diferente, señala Rafael Anoro Novellón: “Las gravas se acumulaban formando extensas gleras y a su vez se formaban playas de fina arena. Había poco arbolado ya que se aprovechaban mucho las leñas. También se extraían muchas gravas y arena para la construcción, mucha gente para ganarse algunos pocos dineros acudía a recoger unas pocas gravas que vendían a los albañiles. Luego se extrajeron tantas gravas a través de Horpisa (Hormigones del Pirineo Sociedad Anónima) que el río se encajonó, hundiéndose su cauce y quedando casi sin gravas. Incluso el puente del Ramio cedió un poco.”
Lucas Mallada decía que “Si la amplitud de su cuenca correspondiera un canal de importancia, sería el Alcanadre tal vez el río de más provecho de la provincia”. Aun así, sin duda, el río Alcanadre ha sido vital para Sariñena y para su huerta vieja, algo que no deberíamos ni debemos olvidar. Pues, tal y como afirma Rafael Anoro Novellón, en Sariñena se vivía de la huerta y ha sido muy importante para la población y comarca: “Se regaba, pero también se bebía agua del río. Algunas mujeres iban a lavar la ropa y muchos a bañarse en sus aguas en verano”. Pues, tal y como concluía Lucas Mallada el Alcanadre ha contribuido en gran parte a la riqueza de la villa de Sariñena: “Que deja a su derecha, permitiendo que, en su territorio, por la menor depresión de su álveo, se repartan algunas acequias con que aumentar la variedad de sus producciones”.
Alcanadre, Alcanadre
bañas a Sariñena
en noche plateada
con la luna, con la luna
como una purna
que se baña, que se baña
en tu noche estrellada.
Madoz, en su Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico 1845-1850, aporta la siguiente descripción del río Alcanadre:
R. de la provincia de Huesca; tiene su nacimiento en el término de Mathinero (Matidero) del partido judicial de Boltaña, al pié del S. de la sierra de Guara, en un manantial que brota en las concavidades interiores de la sierra, al cual se le da el nombre de Mascun. En su origen el Vivera por donde sale, arroja generalmente una columna de agua igual al grueso de tres hombres, y su curso es perenne y muy caudaloso, bien en verano escasea algún tanto. En su dirección al S., describiendo varias curvas, fertiliza por la der. la huerta del Rodellar donde e le agregan mas aguas de las muchas fuentes que nacen en el monte de este pueblo, y los término de Almunia de Pedruel, San Saturnino, Bierje, en cuyo punto se le juntan dos r. por der. é izquierda, llamados el primero Formiga, y el segundo Isuela, el de Alberuela de la Liena, Ador, Abiego, Lascellas, Paneano, donde se le reúne el r. Rigo, el de Pertusa; Torres de Alcanadre, Peralta de Alcoféa próximo, á cuya jurisd. recibe en su seno las aguas del r. Guatizalema, el de Sena, el de Sigena, el de Alcoléa, Chalaméa, y Vallovar, en cuyo punto desagua en el Cinca, después de un descenso de 22 leg. (legua), dándole mucha mayor importancia de la que hasta allí tenia. Fecundiza también por su márg. izq. las heredades de los pueblos de Pedruet, Almunia de Sipan, de Morrano, de Casbas, de Junzano, Angues, Antillon, Cap de Saso, Sariñena, Albalatillo y el de Hontiñena. Tiene varios puentes, aunque comunmente de un solo arco ú ojo, pero elevados y buenos, siendo los principales los de Rodellar, Bierje, Lascellas, Pertusa, Sijena y Sariñena, y son, muchos los molinos y batanes que pone en movimiento con las aguas que lleva y las acequias que de él se sacan para facilitar el riego á los término de otros pueblos dist, de su álbeo. Cría abundante pesca de truchas, anguilas y barbos, ofreciendo en la primera especie la particularidad de que salgan ya de un grandor admirable del mismo manantial en que el r. tiene su origen. Esta circunstancia ha dado lugar á creer que tan copioso depósito de agua es debido á una infiltración subterránea del r. Ara, que nace en la cumbre del Pirineo y desciende costeando la sierra de Guara por el lado del N.; dan visos de probabilidad á esta opinión las muchas concavidades que sé observan en los cerros mas elevados de dicha sierra, y el ruido sordo y profundo que se deja oir al, penetrar en alguna de las espresadas concavidades.
El Guatizalema
El río Guatizalema nace en la ladera norte de la estribación occidental de la sierra de Aineto, a 1370 metros de altitud, en el valle de Nocito, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Su curso es de 69 km de longitud y transcurre embarrancado hasta La Almunia del Romeral, la sierra de La Gabardiella y la Hoya de Huesca, pasando por el pantano de Vadiello, para desembocar en el río Alcanadre, “Después de entregar parte de sus aguas al término de Sariñena, por medio de una presa y un canal conducido por galerías a través de algunos montes”, apunta Lucas Mallada.
Sin el Guatizalema no se entiende el sistema Valdera, donde Sariñena tenía construido un azud para pasar las aguas del Alcanadre aunque no ha solido tomar de sus aguas por su peor calidad en relación con el Alcanadre. Igualmente contamos con la descripción de Madoz del Guatizalema:
«r. que nace en la prov. y part. jud. de Huesca en las inmediaciones del pueblo de Nocito de donde sigue su curso por los térm. de los de Almunia del Romeral, Sipan, Arbanies, Castejon, Sietamo, Fañanas, Pueyo, Argavieso y Novales, penetrando por el térm. de Sesa en el part. de Sariñena, primer pueblo al N. de este part.; continúa fertilizando en su tránsito el térm. de Salillas y Huerto, y á dist. de 1/2 hora de este último punto le cruza un puente de piedra llamado del Rey sobre la carretera de Barbastro á Zaragoza: mediante una azud que tiene construida la v. de Sariñena, toma su agua en unión de una acequia que en el mismo parage desagua procedente del r. Alcanadre, conducida por unas famosas minas, y ambas aguas dan riego á una gran parte de su huerta llamada del riego de Valdero, depositandolas en el mencionado Alcanadre entre los térm. del espresado pueblo de Huerto y Peralta de Alcofea. En su origen á muy corta dist. se le une el r. Usez que de la parte NE. se dirige al SO. hasta penetrar en este r. por la izq. Ademas del puente que se dijo antes, le cruzan otros en los pueblos de Sipan, Arbanies, Castejon y Siétamo, y da movimiento á distintos molinos harineros, fertilizando gran porcion de terreno. Su curso es perenne, y lleva abundante caudal de aguas con una dirección constante NS. hasta llegar á las inmediaciones de Sesa, donde empieza á marchar al SE.; cria barbos y anguilas de la mejor calidad.”
La Isuela/Flumen
El Flumen discurre también por Sariñena, aunque su denominación histórica y popular ha sido muchas veces referida por La Isuela, ganando la partida popularmente al Flumen hasta no hace muchos años. Aún así, son muchas las referencias y voces que siguen nombrando La Isuela a su paso por Sariñena. No obstante, la forma de denominar a los ríos en femenino es característica dada en lengua aragonesa.
Entre el Alcanadre y La Isuela
al igual que su laguna
se halla noble villa
por nombre Sariñena.
El Isuela nace en Arguis y es regulado por el embalse del mismo nombre “Embalse de Arguis” y mantiene un recorrido de unos 40 kilómetros hasta unirse con el Flumen, tras pasar Huesca, en la localidad de Buñales. Las Isuela también cuenta con su descripción aportada por Madoz:
Isuela: r. de la prov. y part. de Huesca: tiene su nacimiento en el térm. del l. de Arquis en las montañas de Serué, y corre por entre asperezas y desigualdades hasta que sale á la llanura en los térm. de Noeno, que fertiliza con sus aguas y desciende caminando hacia el S. al de Arascues, á cuyas tierras proporciona tambien algun riego: continúa su curso bañando las tierras de los l. de Igries y Yéqueda á la márg. izq., y Canastas á la der., formando una curva considerable basta llegar á este último punto, de cuyo térm. sale penetrando en el de la c. de Huesca, en el cual proporciona riego de consideracion á varias tierras que hacen la huerta de esta c. tan amena como fértil: pasa lamiendo las casas de esta cap., cercándola de N. á SE. por espacio de 1/4 de hora, y junto á ella se encuentran 3 puentes frente á 3 puertas de la misma, 2 de los cuales de piedra y 3 arcadas cada uno, fueron construidos á mediados del siglo pasado, y el tercero de madera y un solo ojo, en el año 1835, dando ademas impulso á las ruedas de varios molinos harineros; tambien á dist. de 1/2 hora existe otro puente de piedra con un ojo: sale por fin del térm. corriendo hácia el S. y llega al de Pompenillo, Castillo de Pompien y Tabernas, los cuales fertiliza con sus aguas, y en el de este último pueblo se incorpora al r. Flumen (V.). Cria con abundancia barbos y algunas anguilas.
Flumen
El río Flumen Nace en la sierra de Bonés, en Arguis, y su cauce se desarrolla paralelo al Alcanadre al que acaba desembocando en Albalatillo, próximo al paraje de Juvierre. El mismo es descrito por Madoz:
R. que tiene su origen en el terr. de Belsué y á su parte N., en la provincia y partido judicial de Huesca; lleva su curso por la garganta llamada el Salto de Roldan y penetra en el término de Apies, dirigiéndose al de Fornillos, en cuyo término se encuentra un puente de piedra de un solo arco, bastante deteriorado: continúa su marcha corriendo al pie de las colinas la que se halla construido el edificio denominado Monte Aragon, donde hay otro puente de piedra muy sólido y de 3 ojos; sigue por el término de Quicena y variando de dirección hacia el O. baña los de Huesca al E., en que está el puente llamado de Lagranja, sólido y de dos ojos, y sigue por los de Molinos, Lascasas, Alvero Alto y Bajo y Tabernas, uniéndose á él en este término el r. Isuela(V.) : conservando sin embargo el nombre de Flumen ; corre después los términos de Buñales, Sangarren , Barbues y Torre Barbues, entrando en el partido dé Sariñena por el término de Almuniente y continúa bañando los de Granen, Sariñena y Alvalatillo, donde desagua á l/2 leg. de dist. en el r. Alcanadre. Fertiliza con sus aguas los térm. de los puntos que atraviesa, y con particularidad la huerta de Huesca, conocida con el nombre de Flumen: sus aguas son dé curso perenne y producen pesca de barbos y anguilas de esquisita sabrosidad.
La antigüedad de las acequias
Siempre ha existido, en el ideario popular de Sariñena, la consideración histórica de tratarse de una obra de la época de los árabes. Félix A. Rivas llega a decir que se le ha adjudicado un origen temporal de época andalusí. Sin embargo, los vestigios actuales no nos remontan a un pasado tan remoto, pero ello no quiere decir que la primigenia acequia Valdera proviniese de origen árabe o incluso romano, pues como bien dice Antonio Naval Mas “La acequia de Sariñena tiene que ser muy antigua a juzgar por los restos de algunas construcciones relacionadas con ella”. Incluso el SIPCA llega a calificar algunos restos, como son el caso de la “Presa Alcanadre”, como restos de época romana. Como dice Antonio Naval Mas: “Eran sistemas que conocieron los romanos, que imitaron los árabes, y que permanecieron prácticamente inalterados hasta el siglo XVIII. Los árabes los denominaron qanats”. A pesar de todo y sin ninguna duda, el sistema de la acequia Valdera responde a una magnifica obra de ingeniería de tiempos remotos.
La cita documental más antigua responde a 1170, según cita a 1208, cuando el rey Alfonso II de Aragón concede a la villa de Sariñena privilegios de población, entre ellos el privilegio a hacer las acequias que quiera del Alcanadre e Isuela para regar con sus aguas sus tierras: “Dono et concedo vobis quod faciatis acequias quantas plus potueretis in Alcanatre et in Isola et totam ipsam terram quam potueritis rigari de istas acequias infra predictis qui tunquam ingresam fuerist rigatas de acequia as et vos potueritis rigare habearis ez posideratis eas in perpetium” lo que se puede aproximar a la siguiente traducción: “Doy y concedo a ustedes hagáis acequias más podéis en Alcanadre y en Isuela y en toda si misma tierra podáis regar de estas acequias en los términos antes mencionados que incluso fueran ingresadas regadas de acequia como podríais tenerlo regado y poseerlo para siempre” (Colección de privilegios y escrituras.. Tomo VI).
Hay un registro del 23 de agosto de 1260 por el cual se otorga «Licencia a Nicolás de la Isuela de construir un molino en Sariñena y de poder regar en la villa. Donación de tierra en Sariñena a Nicolás de Isuela» (Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería,registros,nº11,fol.225).
En 1275 «Pedro Bahost, vecino de Sariñena, vende a Domingo de Pedruel la duodécima parte del molino de Pedro Larrés en Peralta de Alcofea, más los casales, casas, tierras que rodean al citado molino, además de la duodécima parte del soto y de las aguas, por 50 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0052). Este molino debe corresponder al que se abastecía del azud adosado al puente del Rey II, molino, como veremos más adelante, cuya licencia fue otorgada en el siglo XII.
Así, igualmente el 20 de diciembre de 1289 «Domingo Pedruelo y su mujer Valencia, vecinos de Sariñena, venden a Bartolomé de Lecina y su mujer Marta, vecinos del mismo lugar, la duodécima parte del molino llamado de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea sobre el puente de Ballarés, que muele con agua del Alcanadre, por 36 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0096).
Además los documentos del 31 de julio de 1291 por el cual «Juan de Español de Ramio y su mujer María venden al convento de Casbas y su abadesa Urraca sus derechos en el molino llamado de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea, que puede moler con agua del Alcanadre, por precio de 50 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0092), un segundo donde «Inés del Pico, viuda de Juan del Pico, y sus hijos Salvador, Nicolás, Agnes y Marta, todos vecinos de Sariñena, venden a Urraca Huerta, abadesa de Casbas, todos sus derechos sobre el molino de Pedro Larrés, en Peralta de Alcofea, por ciento doce sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0095) y un tercero que dice «Bartolomé de Lecina y su mujer Marta, habitantes en La Perdigura, venden a Urraca Huerta, abadesa de Casbas, sus derechos sobre el molino dicho de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea, que muele con agua de Alcanadre, por 195 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0097).
El 19 de diciembre de 1323 hay referencia de un molino harinero y trapero llamado del Rey en Sariñena que tomaba el agua del Alcanadre. Es a raíz de una donación de bienes por parte de Pedro Jiménez de Sarasa y su esposa Teresa a favor del prior de Sariñena: “Consistente en unas viñas, casas, 9 sueldos de treudo y la parte y derecho que ellos tenían en dicho molino harinero y trapero del Rey, situado en el término del citado concejo de Sariñena con 6 cuartales y 1 almudín. El objetivo de la donación era fundar una capellanía perpetua en el monasterio de Montearagón. En el escrito se dice que el molino tomaba el agua directamente del río Alcanadre.” (Los batanes de Aragón (siglos XII-XVI) Germán Navarro Espinach. Universidad de Zaragoza).
Igualmente en una carta fechada el 29 de noviembre de 1327 «Carta al justicia de Sariñena o a sus lugartenientes sobre el azud y acequia que mueve los molinos traperos y harineros en dicha villa, puesto que (Lope) Sánchez Conesa, funcionario real, tenía asignación sobre ellos. Otra carta a Jaime Bernard, juez de Huesca, en relación a la petición dada por Pedro Jiménez de Sarasa, prior de Sariñena y (Lope) Sánchez Conesa sobre la reparación del azud y acequia del río Alcanadre a la que estaban obligados los hombres de Sariñena.» (Archivo Corona de Aragón,Cancillería,registros,nº428,fol.7v-8).
Es en 1335 cuando aparece constancia sobre el sistema Valdera, de un azud sobre el Guatizalema y la acequia en relación a una escritura de venta, que los señores de “Vallarias” otorgaron a favor de la Villa de Sariñena por la cual vendieron un “Azud y Cequia en el Río Batezalema, para prender, passar, y adducir agua para su regano de Valdera”. La referencia aparece en “Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de términos en 1734”. Curiosamente, este pleito con “Capdesasso”, admite que en esa fecha de 1335 aun no se encontraba poblado el mismo lugar de Capdesaso. (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).
Un segundo pergamino, en 1371, recoge un detallado inventario de bienes del llamado “molino harinero y trapero del Rey” con motivo de su arriendo. El documento queda recogido en la obra de Germán Navarro Espinach, “Molinos harineros en el reino de Aragón (Siglos XIV-XVI)”, citando que el molino estaba ubicado en el río Alcanadre. Y en 1390, un documento sitúa al mismo molino en las inmediaciones de Sariñena en la denominada Huerta de Suso, documento por el cual el monasterio de Montearagón da a treudo a Eximino Loarre, clérigo racionero de la iglesia de San Salvador de Sariñena, el molino del Rey, “sito en el lugar llamado Huerto de Suso en el término de Sariñena, molino antes estaba atreudado a Ramón de Castro, el cual no pagaba el treudo” (1390-07-12).
El molino harinero de Peralta de Alcofea vuelve a aparecer en un documento del 28 de abril de 1376 sobre su posesión: «García de Loriz y García de Lobera, escuderos procuradores de Gracia, abadesa de Casbas, comparecen ante Jordán Pérez de Urriés, regente de la Gobernación de Aragón, para firmar de derecho sobre la posesión de un molino harinero situado sobre el río Alcanadre, en el término de Peralta de Alcofea, sobre cuya posesión es reclamada por Guillermo de Entenza, escudero de Sariñena.» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0244).
En 1488 se produce una Sentencia Arbitraria sobre el pasto de ganados en la acequia Valdera: “Que los ganados de dicha Villa y Aldeas puedan hacer todas las Yerbas sobre la Acequia de Valdera hasta el caxero de ella”. La cita pertenece a un pleito entre Capdesaso y la Villa de Sariñena sobre la propiedad de la huerta Valdera y la Faxa Real en 1734, aportando sentencias históricas a favor de Sariñena (La Faxa Real/Faja Real es la partida situada en el margen izquierdo del Alcanadre, justo aguas arriba de la ermita de Santiago de Sariñena). Pues la huerta tenía un gran valor y sobre todo había intereses eclesiásticos por el cobro del Diezmo. No obstante, la documentación aporta una gran información sobre la acequia Valdera, su sistema y huerta. De esta manera, se recoge la sentencia arbitraria del año de 1488 por cuyos capítulos se declara “Que los montes y partidas llamadas Bramapan, Sasso Verde, Insulas y Arenales, Huerta de Salabert, Huerta de la Sardera, son términos de dicha villa y huerta de ella”.
El escrito de defensa del lugar de Capdesaso se defiende de una firma presentada en 1577 obtenida contra el señor de Vallerías: “Sobre el riego de el río Guatizalema, para que se le permitiesse passar para su regano de Baldera, sobre que otorgó Escrituracon dicho señor; y quiere inferir Sariñena, que Capdesaso no concurrió con cantidad alguna para estos y que las aguas se dirigían a Baldera; a que se responde lo primero, que en aquel tiempo aún no se havía poblado Capdesaso, con que no pudo concurrir a esta compra; lo segundo, que reconocido el Mapa, se hallara, que Guatizalema se une con el Rio Alcanadre, en la Azud que está en los Arenales, y de alli passa por toda la Huerta , y Baldera de Capdesaso, y sigue toda la Cequia adelante, passa por el Abrevadero, y Baldera de Sariñena, y continua hasta entrar en las demás Huertas de la Villa; de modo, que no se prueba precisamente, que porque el agua passa por la Baldera de Capdesaso litigosa, fue el contrato con el Señor de Vallerías, solo para regar esta Partida, sino para las que eran de el Termino de Sariñena, como consta en la inspección del mapa”.
El lugar de Capdesaso, en su defensa, alude a los tributos que la Villa de Sariñena les impone a los de Capdesaso, probando que para Sariñena no son consideradas tierras suyas: “Este concepto se prueba con la Escritura de promessa, y obligación, que ha presentado la Villa, en que se supone, que haviendo está gastado, sobre tomar el agua de el Rio Guatizalema, para conducirla a la Ceguia de Baldera, negaron el riego al Lugar de Capdesaso, y sus vecinos, con el motivo de no haver contribuido en cosa alguna para los gastos; y haviendoles suplicado les concediessen dicha agua, lo executaron, obligandose por Escritura a pagar un Censo de 1H libras de capital, y 1 H Sueldos al año de reditos, y a contribuir en adelante con qualesquiera gastos, y pechas necessarias , para la conservacion de el riego.”
En 1587 se produce una proposición de firma contra los señores de “Vallarias” nombrando el azud de Valdera: “Que en los ríos Batizalema, y Alcanadre, de tiempo inmemorial, havia un Azud de piedra, vulgarmente llamado el Azud de Valdera, en el qual toma principio una Cequia, que esta abierta en los términos de Vallarias, y passa, y discurre por aquellos, hasta dar en los términos de Sariñena, para regarlos, y en particular una Partida llamada de Valdera, vc. Mediante el qual, dicho azud, por dicha azequia se lleva y discurre agua de dichos ríos para regar los dichos términos de Sariñena y señalamente la dicha Partida de Valdera”. Esta la primera vez que aparece el término “Partida Valdera” y se describe el complejo Valdera.
En 1588 los vecinos de Cadesaso solicitan estar bajo el riego de la acequia Valdera: “Tienen y esperan tener heredades baxo el discurso de la Cequia de Valdera de la Villa de Sariñena, etc, y havían suplicado de presente a dicha Villa, les hiciese merced de acoger y admitir en el dicho riego sus heredades”.
La disputa por la propiedad lleva al Rector de Capdesaso en 1650 a firmar una proposición para el cobro de diezmos en partidas dentro del término de Sariñena: “Se hallaba en la proffesión de percibir y cobrar la decima parte de los frutos, que se han cogido, y cogen en las heredades situadas y estantes en la Partida Alta de Valdera, como también de la Partida baxa, llamada de Valdera y de las de Miranda, Sardera y Ramio, estantes dentro de los Términos de Sariñena”. Lo que lleva a responder, treinta años después, al cabildo eclesiástico de Sariñena en 1680: “Que dentro de los Términos de ella, de tiempo inmemorial antquissimo, de que no havía memoria, ha havido y ay dos Partidas y Términos, llamadas la una partida Alta de Valdera y la otra Partida Baxa de Valdera, las quales han confrontado y confrontan la partida alta de Valdera, con Cequia de Valdera, Cequia del Rey y Montes Comunes”.
Como pruebas de la pertenencia, el documento aporta el que considera principal, la escritura de concordia entre Villa y aldeas del año 1683 “En que expresamente se pacta y confiesa: Que las partidas que refiere y entre ellas las Insulas, Huerta de la Sardera, Arenales, la Viñas viejas, camino de Albalatillo (desde la Cequia de Valdera hasta la Huega de Albalatillo, azía el Río Alcanadre, la Almunia y Sasso Verde, sean Términos, Huerta y vedados de dicha Villa”.
«Que los montes o partidas llamadas: la plana, Bramapan, Puyalon, Insulas, Huerta de la Sardera, Arenales, Cantalobos, las viñas viejas, camino de Albalatillo desde la acequia Valdera hasta la buega de Albalatillo hacia el Alcanadre, la Almunia y Saso verde fuesen términos, huertas y vedados de la villa, y de los herederos del riego de la acequia Valdera.»
Elbaile Ollés, José.
Lalueza, hechos del siglo XVIII.
La misma concordia de 1683 recoge la autorización del pasto de ganados en la acequia Valdera: “Que los Ganados que gruessos y menudos de dicha Villa y Aldeas puedan pacer y herbajar todas las Yerbas sobre la Acequia de Valdera, hasta el Caxero de ella (que es su orilla) azia la parte de la Laguna, y que los passos, que antiguamente fueron aboguiados en los Términos Comunes de Villa y Aldeas, se ayan de reconocer y renovar”.
Igualmente se produce una concordia en el año de 1727, entre el Reverendo Obispo de Huesca, Cabildo Eclesiástico de Sariñena y Rector de Capdesaso, en la cual ese halla pactado que los diezmos sean recibidos por el Obispo de Huesca y el Cabildo de Sariñena: “Que todos los olivares, tierras blancas, viñas y demás proffesiones, que ay desde el olivar de Blancas (que está junto a la Valmarinera) hasta la Torre alta, que llaman de Panzano inclusive, que termina al Monte de los Arenales perciba los Diezmos el referido Obispo y Cabildo”.
Así, podemos saber que el Clavario de la Villa de Sariñena, en 1728, se hizo cargo de 23 libras y 24 sueldos por el arriendo de las yerbas de riego de Valdera, desde la Valmarinera hasta las Insulas, que es toda la huerta litigiosa. (El Clavario era el oficial o persona que tenía a su cargo las llaves de una plaza, institución, ciudad, iglesia, palacio, cárcel, etc.).
Por último, se aporta una sentencia del Intendente de Aragón del 18 de junio de 1731 que libera a los vecinos de Sariñena al pago de contribución de la huerta: “En Pleyto litigado entre Villa y lugar por lo cual declaró: No deberle pagar contribución los vecinos de Sariñena, que tienen y possehen tierras en las Huertas de Valdera, alta y baxa, por resultar que las expresadas Huertas y Partidas están existentes dentro de los Términos de Sariñena”.
Los diferentes testimonios aseguran la propiedad de la huerta a la villa de Sariñena: “De que quanto se registra de dicha Huerta, ha havido y ay entre la cequia del Rey, Río Alcanadre y Cequia de valdera, hasta dicha Villa, siempre ha sido Término Dezmario y Guardio de ella y dentro de su distrito se halla toda la Huerta alta y baxa de Valdera”.
Es reseñable que el mismo pleito, de disputa por la delimitación de los términos territoriales de la Villa de Sariñena y Cadesaso, define el término denominado Huerta de Valdera: “La segunda parte, que vulgarmente llaman Huerta de Valdera, toma su principio, sirviéndola la Cequia de Valdera, y comprende todo lo que ay desde ella, azia Oriente, hasta el Río Alcanade; termina al Norte en la línea, que cruza por debaxo de los Mojones 3.2. y 1 debaxo del Azud, letra N. y al mediodía, en la que corre por debaxo de las letras S. y T. hasta el Mojón 27. Frente de Ramio” (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).
En 1825 se encuentra un pleito civil producido por la Real Audiencia de Aragón, citando la Junta de Apoderados del Riego de Valdera, posiblemente antecesora del Sindicato de Riegos de Sariñena: “Firma del Ayuntamiento y Junta de Apoderados del Riego de Valdera, de la villa de Sariñena, contra la Condesa viuda de Fuentes y el Ayuntamiento del lugar de Huerto, sobre aguas y otros derechos”. ES/AHPZ – J/000383/000002).
En 1835 aparece un expediente contra un vecino de Sariñena por haber introducido su ganado en una heredad de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes por la acequia llamada «Baldera»: “Expediente mandado formar por el alcalde de Sariñena don Francisco Marias, para la venta de los efectos embargados a José Allue, para la exacción de cierta multa impuesta por el citado Alcalde, a dicho Allue, sobre haber introducido su ganado en una heredad de los Cartujos, por la acequia llamada de Baldera”. (Fecha 1835 ES/AHPZ – J/012159/000002). Pues cerca de la misma Villa de Sariñena los cartujos, además de poseer tierras tenían una granja a modo de hacienda.
A principios del siglo XX, en el Diario de Huesca del 18 de noviembre de 1901, la partida “Balderas” de Huerto vuelve a aparecer: “Pueblo de Huerto: una huerta, partida Baldera”. Antonio Naval Mas dice que es también el nombre de la partida No obstante, documentalmente aparece la partida Huerta Valdera en un documento del año 1756: “Información suministrada por José Idiazábal Estella, síndico procurador de la villa de Sariñena, sobre uso del agua para el riego de las heredades de la Huerta llamada de Valdera, que carece de ordenanzas para su régimen y gobierno” (ES/AHPZ – J/001304/0021) y el término llamado del “Riego de Valdera” del año 1789: “Don Antonio Ballerín y Aniés, vecino y alcalde primero de la villa de Sariñena, suplica que los Herederos y terratenientes del término llamado del riego de Valdera cumplan la resolución de la Junta, que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incurra” (ES/AHPZ – J/001310/0010).
Visor Sigpac. Partida de Valderas. Término municipal de Huerto.
Aún con algunos apuntes del molino de Sariñena que fue movido por la acequia de Abalate, este recorrido histórico se ha centrado en la acequia Valdera, que, por su importancia, existe mayor documentación que ha aparecido y permite reconstruir parte de su historia. Por el contrario, no sucede lo mismo con las otras acequias.
Si que hay que señalar la constancia documental de la existencia de la denominada acequia, como hemos visto anteriormente, “cequia del Rey”, ligada a la acequia Valdera y que posiblemente responda a la acequia de Molino. El documento en cuestión dice lo siguiente “Cequia del Rey, Río Alcanadre y Cequia de Valdera” (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).
Igualmente, en distintos archivos aparece la “Acequia de los frailes menores de Sariñena”, en un documento por el cual “Juan de la Raga, prior de Sariñena, da a treudo a Inés de Gramenent un huerto situado en la acequia de los frailes menores de Sariñena por el pago anual de 12 sueldos jaqueses” (ES.28079.AHN/4//Clero-Secular Regular, Car.675, N.14). Esta se puede suponer estaba ligada a la comunidad de frailes franciscanos instalada en Sariñena. Otro documento hace mención a la acequia de Miranda, en un documento de 1538 y relacionado con la acequia de Albalate y el antiguo Azud del Hospital, situado en el río Alcanadre en las inmediaciones de la ermita de Santiago. El paraje de Miranda se encuentra a la altura de los Arenales pero en la orilla izquierda del Alcanadre, tras pasar las Ramblas.
Como conclusión no puede ser más oportuno que citara a Antonio Naval Mas, quien ha estudiado en profundidad el sistema en su obra «Construcciones para la historia del Somontano en el Alto Aragón»: “Es tentador remontar tal obra, o al menos parte de ella, a época romana como ya se ha hecho. La ascendencia del topónimo de la villa vinculado a un patronímico romano relacionado con una desaparecida villa rural es uno de los aspectos que lo hace verosímil. El día que se pueda completar este análisis arqueológico mediante adecuadas catas quizá pueda despejarse la incógnita”. Así mismo “Los árabes con toda seguridad cultivaron mediante regadíos el entorno de Sariñena. Existe la tradición de que las minas, o túneles cercanos a esta presa que llevan el agua a la localidad, fueron abiertas por ellos. Tras las cautelas que tan socorrida atribución suele tener, no debe menospreciarse tal fuente oral. También estos constituyen restos arqueológicos del máximo interés por la singularidad que ofrece su construcción, por lo que puede encerrar de información sobre construcciones de remotos tiempos, y por ser el testimonio de una permanente y activa utilización del rio para los riegos del entorno de Sariñena.”
La huerta de Sariñena
Labaña, geógrafo portugués, ya dice en 1611 que en Sariñena había una gran huerta, y en ella y en el término se cogían mucho trigo, vino, aceite y azafrán, además de tener mucho ganado y tierra rica. También lo recoge Blecua y Paul: “Que la acequias proveen agua abundante para más de 400 cahizadas de terreno blanco, y plantíos de viñas y olivos. iendo ordinariamente las cosechas de la villa: trigo, 2500 cahíces; cebada, 1500 cahíces; avena, 400 cahíces; mixtura, 200 cahíces; vino, 1200 nietros; aceite, 1800 arrobas; maíz, 150 cahíces; judías, 80 cahíces; mijo, 40 cahíces; seda, 500 libras, y abundancia de lino, cáñamo y hortalizas para sus abastos; con aumento considerable, especialmente en las de granos, vino y seda, cuyo sobrante va, por lo regular, a Barbastro; y aCataluña, el de granos y seda; a Monegros, el de vino y parte de aceite, y lo demás a Navarra”.
Una productiva y rica huerta gracias a sus acequias y sus sistemas, que se viene reflejando en las diferentes descripciones que se van haciendo de la villa, como la detallada de Sebastián de Miñano en 1827 en su Diccionario Geográfico Estadístico: “Produce 8333 fanegas de trigo, 666 de centeno, 5.0000 de cebada, 1.333 de avena, 266 de judías, 500 de maíz, 134 de mijo, 1.612 arrobas de vino, 1.944 de aceite, 16 de seda, 108 de cáñamo y mantiene en sus pastos por invierno 40.000 cabezas de ganado lanar que crían 20.000 corderos”.
Y, como no, no podemos olvidar a Madoz y su Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico 1845-1850: “La calidad del terreno: en la parte de la huerta es bastante fértil. Producciones, lo son con especialidad, trigo y otros granos, vino, aceite, legumbres, frutas, patatas y pastos; se cría mucho ganado lanar, algún cabrío y vacuno, hay caza de liebres, conejos y perdices, en particular, y alguna, aunque insignificante pesca de anguilas y barbos. Ind. у comercio: una y otro escasea; pues como país agrícola, está reducida aquella casi á los oficios de primera necesidad. Se exportan granos para Cataluña, de donde se importan vinos, aguardientes, azúcar, aceite y otros artículos primarios.”
Sariñena y su huerta vieja en el vuelo de 1927 en contraste con el monte de secano antes de la llegada del regadío.
Huerta vieja, huerta alta y huerta baja, las partidas de la Sardera, la Huerteta, los Arenales, Cequinaltas, la huerta de Suso, y aguas más abajo de Sariñena los espartales y los Corcullos, las cequinbajas, Los Sasos, Esquilones, el Campanero, las Viñas viejas y los Chamarcales. Una huerta fértil, que ha alimentado a una villa que ha querido ser prospera, que ha luchado por un futuro, por una memoria, por todos y todas los hortelanos y hortelanas, los que trabajaron la huerta y sus campos, labraron, plantaron o sembraron, regaron y cosecharon, a los almendrares, olivares o vides, a los frutales, a las semillas de siempre, adaptadas, a su saber, a su cultura, a su memoria. Al orgullo de la huerta de Sariñena.
Acequia Valdera, la acequia madre de Sariñena
La acequia madre Valdera, de Valderas, Balderas o también llamada acequia de Sariñena es la principal acequia de riego para Sariñena, de su huerta y para agua de boca durante años y siglos. Gracias a la acequia madre Valdera, dice Rivas, se riega la huerta sariñenense.
La acequia Valdera es orgullo de Sariñena
igual nos quita la sed que el hambre
tanto que nos dicen carmones
pues somos hijos de sus brazales
y con solo oír su nombre
¡Qué bonita suena!
La acequia madre Valdera.
La impronta de la acequia Valdera se encuentra tan arraigada que en la memoria popular de Sariñena está presente la historia de un peregrino que, portando las reliquias de San Antolín, a su paso por Sariñena, camino de Zaragoza, sintió que las campanas de la iglesia de Sariñena comenzaban a tocar solas. Deteniéndose en la misma acequia Valdera, entendió el toque de campanas como una señal divina que le llevó a depositar en Sariñena las reliquias de San Antolín que portaba; prosiguiendo luego su viaje. Así, que la acequia Valdera forma parte indisociable a la villa de Sariñena, de su historia y leyenda. Desde entonces, el patrón de Sariñena pasó a ser de San Salvador a San Antolín.
| Mosen Espada le contó, hacia 1917, a Gregorio García Ciprés una tradición muy importante en Sariñena: A mediados del siglo XIII llegó a Sariñena un peregrino y después de mendigar por la villa se fue de ella en dirección a Zaragoza y al alcanzar la acequia de Valdera, una fuerza invisible lo retuvo a la vez que comenzaron a sonar las campanas de la parroquia. El campanero, al oírlas, subió a la torre creyendo serían los muchachos, y al ver que se volteaban solas avisó a todo el pueblo que vio el suceso, decidiendo salir a los alrededores a ver si encontraban alguna justificación. Al encontrar al peregrino sentado en la barbacana del puente, éste les contó lo ocurrido y que era portador de una reliquia de san Antolín. Personadas las autoridades, le encontraron la reliquia con un letrero en que se leía: A SARIÑENA CAMINO. Lo trajeron todo al templo y cesó por sí sólo el toque de campanas. Los vecinos, entonces, decidieron cambiar de patrón, dejando al Salvador y tomando a san Antolín, a quien construyeron una preciosa capilla con su rejado. Desde entonces se venera todos los dos de septiembre, dedicándole su dance. Manuel Benito Moliner El camino de Santiago a través de Monegros. Sariñena villa Jacobea. |
Igualmente, la acequia Valera estaba presente en las procesiones al monasterio sariñenense de la Cartuja de Nuestra Señora de las fuentes. En el libro de actas de la cofradía de Sariñena Hermandad de Nuestra Señora de las Fuentes (1744 – 1842) se recoge la obligación de los cofrades de recibir a los cofrades que habían peregrinado en la acequia Valdera para luego acompañarlos a la iglesia “Todos los años el día que haía la procesión a N. ª S. ª de las Fuentes, quando venga otra procesión haían de salir todos los hermanos a recevirlos a la zequia de Valdera y acompañarla asta llegara a la iglesia”. Una peregrinación que realizaba anualmente la Hermandad. Ittem. Actuamos y gobernamos, que cada año vaya la Hermandad en procesión a Nª Sª de las Fuentes y para efecto de esto en la junta arriba mencionada se determinará el día que se haya de ir y a vuestro tengan obligación los Mayorales participar de la deliberación en nombre de la Hermandad para que aquí todos reunidos, puedan ir a visitar a Nuestra Señora” (Cofradías de Sariñena).
Una romería que históricamente ha pasado a llevarse a cabo cada 15 de mayo con motivo de la festividad de San Isidro, llevando la imagen de la virgen de Nuestra señora de las Fuentes a la ermita Santiago. Una romería ligada al agua, al río, a la rogativa de lluvia para calmar la sed de los rabiosos secanos monegrinos, de los campos de secano de cebada y trigo y de los bastos pastos.
Desde el puente de Alcanadre
una imagen que no olvido:
cuando bajan las carrozas
el día de San Isidro.
Pablo Gracia Castel, Pablo.
La acequia Valdera recoge sus aguas por medio de sucesivos azudes que se han ido construyendo. Concretamente, sus aguas fueron cogidas en la zona donde el Guatizalema se une al Alcanadre, por donde discurre el antiguo camino Real de Barbastro a Zaragoza y se encuentran los denominados puentes del Rey. Luego, la acequia Valdera discurre por el margen derecho del Alcanadre hasta Sariñena, con un recorrido sobre unos 23 a 25 kilómetros dependiendo de la fuente, para acabar muriendo en La Isuela (Flumen) y extendiéndose un ramal hasta Albalatillo.
“Las aguas del río servían para el riego de la villa, tomándose al cuarto de legua sobre los puentes llamados del Rey”.
Pascual Madoz.
- La legua aragonesa equivale a 8000 varas aragonesas, lo que se traduce en aproximadamente 6.176 metros.
La acequia ha tomado sus aguas desde distintas construcciones, desde un azud en la misma desembocadura del Guatizalema con el Alcanadre, término municipal de Peralta de Alcofea, a remontarse aguas arriba, como un azud adosado al puente del Rey II y que abasteció a un molino en sus inmediaciones, un molino cuya licencia fue otorgada en el siglo XII.
Noble acequia de Valdera
que riegas la huerta vieja,
eres aliento de vida,
de la historia, compañera.
Gracia Castel, Pablo.
Luego discurre la acequia, a veces abierta y otras cerradas, por medio de unas galerías o túneles conocidas como minas. Algunas minas son abiertas permitiendo el desagüe en caso de un aumento incontrolado del caudal, de las famosas barrancadas en días de tormenta.
Pedro Blecua y Paul, cita la cifra de 400 cahizadas de terreno blanco o plantíos de viñas y olivos regadas en el siglo XVIII. Aunque la cifra la da cuando habla de la acequia de Valdera parece que se refiere a la extensión de riego del entorno de la villa de Sariñena. Si nos vamos a tiempos más recientes, a principios del siglo pasado (Siglo XX), de acuerdo con Luis Mur Ventura, la acequia Valdera regaba 12.636 fanegas que pertenecían a 1.340 propietarios.
En la actualidad, junto a la acequia del Molino, según Antonio Naval Mas, ambas acequias riegan en la actualidad unas 1.300 hectáreas. Bolea, en 1986, las cifra en unas 700 hectáreas con el Guatizalema (Bolea, J. A. (1986). Los riegos de Aragón. Zaragoza: Grupo Parlamentario Aragonés Regionalista de las Cortes de Aragón. 579 pp.) palabras matizadas por José Antonio Cuchi Oterino “Sin embargo, la captación real de este sistema se realiza en el Alcanadre” (Uso del agua en los regadíos tradicionales de la cuenca del Guatizalema. Cuchi Oterino, José Antonio).
Lo cierto es que, en palabras de Francisco Nogues Tierz, presidente de Sindicato de Riegos de Sariñena en las últimas décadas, en los últimos años el sistema de la huerta vieja de Sariñena ha disminuido de las 1.000 a unas 700 hectáreas. Un sistema que sigue siendo importante para la economía y vida de Sariñena.
Acequia madre Valdera
Rugen sus aguas al igual que los cielos truenan
surcan su cauce al igual que si fuese un río
y sueñan el mar, con un día alcanzarlo.
Susurran las aguas de la acequia Valdera
tras dejar el Alcanadre y el Guatizalema
bravas fluyen y discurren
e inundan huertas y campos.
Sus aguas riegan, de prosperidad
rugían la demba y la huerta vieja
que bravas rugen al abrir las tajaderas
que rugen por los brazales y caballones
y a riego manta como siempre se ha hecho.
Por ello, tal y como dice Antonio Naval Mas, la acequia de Sariñena tiene que ser muy antigua a juzgar por los restos de algunas construcciones relacionadas con ella, por lo que nos adentramos en sus diferentes elementos a modo de recomponer su historia.
Los puentes del Rey
A orillas del río Alcanadre, que da riego a una buena porción de su terreno, recogía Blecua, “Se hallan dos puentes famosos llamados del Rey, obra muy sólida y firme de piedra cantería, sobre cimientos de peña, los que dan paso a los ríos Alcanadre y Guatizalema, por la carretera de Barbastro, Monzón y Huesca”.
Estos puentes, construidos sobre el Alcanadre y el Guatizalema, formaban parte del camino Real Barbastro a Zaragoza además de ser Cabañera Real. Tal vez, el nombre del Rey provenga de la misma denominación de camino Real y/o alguna concesión real para la construcción de ambos puentes o, como bien dice Antonio Naval Mas, eran conocidos como del Rey por su importancia en la red de caminos “Lo que los hacia de prioritario cuidado por parte del Estado”. Otra aportación a su posible origen de denominación puede venir de los privilegios reales que, en 1170, según cita en 1208, el rey Alfonso II otorgó a Sariñena, entre ellos la construcción de acequias y azudes, azud que tal vez dio origen a los distintos puentes.
Actualmente encontramos dos puentes en cada cauce, en la carretera autonómica A-1223, entre Peralta de Alcofea y la Venta de Ballerías. Junto al puente sobre el Alcanadre se encuentra una de las tres estaciones de aforo que cuenta el Alcanadre, una estructura que permite calcular en tiempo real el caudal que lleva en ese determinado punto el río
Puente del Rey I
El primer puente del Rey o puente del Rey I, sobre el Alcanadre, se ubicaba aguas arriba del actual puente, siendo el más antiguos de los puentes que en esa zona existieron. De acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) el Puente del Rey I es una construcción que va desde la Edad Media-S. XI hasta Edad Media-S. XV, respondiendo a un puente medieval “donde aún quedan algunas huellas del asiento de los estribos en los bancales rocosos de ambos laterales, adosado debió de existir un azud que abasteció a un molino en sus inmediaciones”.
Antonio Naval Mas lo localiza entre el puente y la pasarela, donde se encuentra el arranque del arco de la izquierda que se apoya sobre fuerte y alta roca “Donde hay huella de obra anterior consistente en un asiento ancho que en parte ha sido ocultado por el estribo del puente actual”, concluyendo que “Presumiblemente debe ser el lugar donde estuvo el puente histórico” (Naval Mas, Antonio. Construcciones para la historia del Somontano en el Alto Aragón).
Por medio del SIPCA sabemos que seguía existiendo en el siglo XVIII. Aunque actualmente está destruido.
Puente del Rey II o de Tablas del Rey
Con el deterioro del puente del Rey I, en el siglo XVIII se construye un nuevo puente, denominado como puente del Rey II (SIPCA). Construido aguas arriba del Alcanadre, en relación con el antiguo puente del Rey I y a unos 100 metros del actual. Este salvaba una distancia de 30 metros y respondía a un puente que “Tenía el tablero de madera apoyado en obra de cantería y en las propias rocas de la orilla. En ambas orillas hay restos constructivos correspondientes a los estribos, que aprovecharon los afloramientos rocosos tal como muestran los restos de entalles, oquedades y huellas de asiento Sobre esta base se detecta todavía obra de sillería con sillares bien tallados aunque toscos en acabado, unidos con mortero y asentados con ripios. En los laterales existen dos embocaduras de obra que parecen corresponder a acequias. La del lado izquierdo quizá podía servir al molino situado 50 m aguas abajo” (SIPCA).
Puente presa Alcanadre Huerto-Peralta. A. Naval Mas.
Antonio Naval Mas lo denomina Puente de Tablas del Rey y lo considera procedente de una desaparecida presa y que, con el deterioro del anterior puente, se utilizó como puente mientras se construía uno nuevo en el emplazamiento anterior.
El puente actual sobre el Alcanadre, en su ubicación, para Antonio Naval Mas es “Sustitución, quizá de principios de siglo XX de la obra que hubo con antelación”.
Puente del Rey sobre el Alcanadre hacia 1927. Luesma Ballestín, Martín.
Presa del Puente del Rey o Azud del puente de Tablas
Adosada, al puente del Rey II, se encontraba la denominada Presa del Puente del Rey II o Azud del puente de Tablas, según Antonio Naval Mas. La presa, se establece a partir del siglo XVII (SIPCA) y la relación entre ambos restos, tal y como establece Antonio Naval Mas, “La dan los agujeros que están en la franja delimitada por ambos muros, y que son la huella de los pies derechos que en ellos fueron hincados”.
El azud o presa alimentaba el molino y quizá algunos riegos cercanos: “Los restos pertenecen a un azud que debió estar adosado al puente del Rey I. Los únicos indicios son algunos restos de muros y diferentes entalles en la roca. Quizá esta presa pudo servir al molino que se halla 50 m aguas abajo. Desde aquí en ambos laterales del puente se abren dos conducciones de agua; la de la izquierda pudo ser utilizada por el molino” (SIPCA). SIPCA debe de referirse al puente del Rey II.
Técnicamente, la presa para Antonio Naval Mas, según lo conservado de la desaparecida presa y puente de madera “Es obra de sillares bien escuadrados aunque con tosco terminado y sin desbastar en la parte interior, la parte encajada en los conglomerados. Están montados con mortero de baja mezcla que les rebosa y asentados con pequeños ripios. Cajean un conglomerado de cantos rodados echado a tongadas”.
El Molino
El molino altomedieval se encontraba 50 metros arriba del actual puente sobre el Alcanadre, a su orilla izquierda. De sus restos sólo se aprecian las huellas en la roca en el borde del bancal del asiento de la edificación, para lo cual se talló la piedra (SIPCA): “También se aprecia excavada en la roca una galería que conducía el agua a los cárcavos. Esta galería posiblemente proceda de la antigua presa junto al Puente del Rey II, donde nace una conducción ya citada ya que no hay indicios de ninguna otra presa a no ser que fuera de estacas. Hay otra acequia excavada en el bancal rocoso en la otra orilla del río. En 1904 tenía dos muelas y debió de estar en uso hasta 1909. Este molino según las fuentes históricas medievales tenía azud, y acequia”.
En relación al molino, Antonio Naval Mas (Las acequias de Sariñena), cita como en el siglo XIII se dio licencia para construir un molino en la acequia Valdera. Este aspecto también aparece recogido por SIPCA “El molino pertenecía al monasterio de Casbas a quien fue donado entre 1285 y 1291 por parte de sus propietarios un matrimonio zaragozano (Juan y Francia) y otros tres copropietarios: “… en Flumen de Alcanadre, que yes sobre puen de Balleries… con zequia con zuc et todos dreitos que nos allí avemos» a unos 50 m aguas arriba del puente actual sobre el Alcanadre en la carretera de Peralta a Ballerías, entre este puente y los restos del llamado Puente del Rey II.” Su construcción va desde la Edad Media-S. XI hasta la Edad Media-S. XIII (SIPCA). A esto, Antonio Naval Mas añade: “La otra mitad del molino era de otros tres propietarios que en 1291 acabaron cediendo todos los derechos al monasterio”.
El molino, concreta Naval, estaría situado en la orilla izquierda “Allí donde queda huella de una construcción que fue asentada en el borde de un bancal después de picar la dura piedra para acomodar en los bajos el cárcavo, y, sobre él, las muelas. Conectadas con este hay excavada en la roca una galería paralela al río por la que llegaba el agua a los rodeznos, o palas de accionamiento de las ruedas de molino. Esa galería se pierde bajo la roca en dirección norte habiendo a su vez desaparecido la embocadura que estaría mas arriba. Es la acequia a la que alude en el documento conectada con el azud también en el mencionado”.
Además, Antonio Naval realiza la siguiente descripción del Molino y azud del puente de Tablas:
Este probablemente estaría allí donde quedan restos de construcción situados sobre las rocas de cada una de las orillas. Contiguas a cada una de estas estructuras por la parte de afuera, la opuesta al cauce del río y formando parte de ellas, hay unas pequeñas galerías abovedadas, de las cuales la de la orilla derecha está interrumpida por una ranura de unos diez centímetros de ancho adecuada para una tajadera. Los muros con ella conectados forman una embocadura. En la franja comprendida entre los dos muros contrapuestos situados en cada orilla hay agujeros y muescas que fueron de asiento de pies derechos y maderos echados, y, a su vez, están abiertos en una zona que tiene el roce o huella de apoyo de algo así como un ancho muro. Son muros relacionados por la situación, orientación, y nivel, pero de diferente procedencia.
Puestos en relación estos restos de la orilla izquierda con los de la opuesta se concluye que tuvieron la función de azud además de la de puente. Este fue de acomodo posterior para lo cual se sirvió de parte de las estructuras existentes, como eran las de la orilla derecha que hubo que completar con la de la orilla izquierda, y, a su vez, salvar las acequias mediante galerías de un ancho de unos 4 metros de longitud.
El estribo de la orilla derecha es una toma de agua situada a no menos de 5 metros sobre el cauce del río que la encauzaba a una pequeña galería de 1,40 de luz. Presumiblemente desaguaba en la acequia excavada en la roca situada al lado, a nivel más bajo.
Junto al estribo de la orilla izquierda hay otra pequeña galería medio oculta por los áridos de la gravera que la rodea. Es probable que estuviera conectada con el molino.
Esta obra de ambas orillas es de sillares bien escuadrados aunque con tosco terminado y sin desbastar al interior. Están asentados con pequeños guijarros y montados con mortero de baja mezcla que les rebosa. Encajan un conglomerado de cantos rodados dispuestos en tongadas. No es montaje cuidado el de las bóvedas de las pequeñas galerías.
Tienen algo de contradictorias alguna de estas constataciones, como es la embocadura a bastante altura de la orilla derecha y el muro de obra terminada en la orilla izquierda. A falta de un estudio más minucioso se puede conjeturar, como ya ha quedado dicho, que son obra reutilizada con diferentes funciones. Estas serían en primer lugar la de haber sido azud al servicio del molino situado en la orilla izquierda del que hay noticias desde finales del siglo XIII. A este punto sería trasladado el azud de Sariñena, la presa de Valdera, cuando hizo ruina, cosa que ya debía de haber sucedido a principios del siglo XVIII. Entonces el antiguo azud del molino de Casbas, si no estaba abandonado, compartió servicio con la presa de la acequia de Sariñena. Probablemente con posterioridad a quedar arruinado, lo que sería hacia 1747, el lugar y lo que quedaba de obra fue reutilizado como paso provisional hasta la reparación o construcción de un nuevo puente en el emplazamiento que ha estado siempre. Esto pudo ser en época relativamente reciente como seria el pasado siglo.
A mediados del siglo XVIII, al arruinarse también el azud de los Molinos, es cuando se decidió hacer uno más consistente que redujera ambos a uno. La propuesta de Burria suponía emplazarlo a unos 20 metros del puente, aproximadamente a la altura del desaparecido molino, pero los maestros informadores de Zaragoza desecharon esta ubicación por la dificultad de la construcción, pues el río está muy encajonado, y por el riesgo que correría el puente en caso de una desmesurada avenida.
Presa Alcanadre
El SIPCA recoge la existencia de la denominada Presa Alcanadre. La ubica en la margen izquierda del río Alcanadre, a unos 1,5Km. aguas abajo del puente del Rey y la cataloga como romana: “Se halla al suroeste de la población sobre el río Alcanadre, cerca de 1km de la confluencia con el río Guatizalema donde se halla otra presa. Se trata de los restos de una presa que mantiene en pie los apoyos laterales y se halla destruida quedando en el cauce un pequeño bloque. Está construida con obra de sillería. Presa destruida que ha sido catalogada como romana.”
Presa de Valdera
La presa Valdera, datada del siglo XVI dio origen a la denominada acequia de Sariñena o acequia Valdera. Se encontraba en la misma intersección del Guatizalema con el Alcanadre, cerca de la ermita de Puigmelero, donde se construyó la conocida como presa de Valdera, una presa de gran envergadura en relación a su época cuyas aguas derivaban para el riego. “Actualmente, dice Naval, es un enorme cúmulo de ruinas indicio de la magnitud que le caracterizó y testimonio, al mismo tiempo, de la lucha de los habitantes de Sariñena por el aprovechamiento del río Alcanadre.
SIPCA no establece su datación, haciendo amplia su posibilidad “Ha sido datada en diversas publicaciones en épocas tan diferentes como la romana o el siglo XVII.” Por otra parte, la Guía Arqueológica de la provincia de Huesca indica que “En la confluencia de los ríos Guatizalema y Alcanadre existen restos de estructuras romanas de regadío”. Sin embargo, de acuerdo a diferentes estudios, paraJuan Carlos Castillo Barranco y Miguel Arenillas Parra, la conclusión es que la presa de Valdera no parece de origen romano (Presas Río Alcanadre, entre ellas la Presa de Valdera. Las presas romanas en España. Propuesta de inventario. Juan Carlos Castillo Barranco y Miguel Arenillas Parra).
Para Félix A. Rivas la fecha de su construcción es clara: “Esta presa, datada con toda probabilidad en el siglo XVI”. Una presa que describe: “Es una de las de mayor envergadura (unos 170 m de longitud y unos 10 m de altura) entre las antiguas del Alto Aragón, aunque se encuentra totalmente arruinada. Su construcción facilitó el nacimiento de la acequia de Sariñena que discurre al oeste del río durante unos 23 km de longitud y a través de algunos tramos de galerías o túneles llamados minas”. (Tradición agrícola en la Comarca de Los Monegros Félix A. Rivas).
Lo cierto resulta que del Azud de Valdera hay constancia documental en 1587, como un azud de piedra en los ríos Alcanadre y Guatizalema, producida en una proposición de firma contra los señores de “Vallarias”: “Que en los ríos Batizalema, y Alcanadre, de tiempo inmemorial, havia un Azud de piedra, vulgarmente llamado el Azud de Valdera, en el qual toma principio una Cequia, que esta abierta en los términos de Vallarias, y passa, y discurre por aquellos, hasta dar en los términos de Sariñena, para regarlos, y en particular una Partida llamada de Valdera, vc. Mediante el qual, dicho azud, por dicha azequia se lleva y discurre agua de dichos ríos para regar los dichos términos de Sariñena y señalamente la dicha Partida de Valdera”. (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).
| La presa Valdera SIPCA La presa se encuentra en la confluencia de los ríos Guatizalema y Alcanadre. Actualmente es un cúmulo de ruinas de grandes dimensiones. Era la más grande de las antiguas presas del Somontano y, probablemente, de todo el Altoaragón. Hacía posible el aprovechamiento de las aguas del Alcanadre para el riego agrícola. No fue solamente azud para elevar el nivel del agua, sino también represa que la retenía y acumulaba, aspecto pendiente de confirmar y que requeriría el estudio de aliviaderos y desagües que pueden existir en el tramo de la orilla izquierda. Tenía planta en V. Su longitud era de unos 170 m, con un grosor irregular que, en ocasiones, superaba los 8 m. Su altura era de unos 10 m. La fábrica es de piedra sillar bien escuadrada. La obra del tramo de la izquierda difiere del tramo arruinado. También hay diferencias entre los aparejos. Los sillares poseen dimensiones entre 65 y 90 cm y alturas en torno a los 45-60 cm en el reverso del muro. Los morteros son muy consistentes. La pantalla estaba reforzada por dos contrafuertes que sobresalían 2 m en altura sobre el coronamiento, siendo escalonados en sus últimas hiladas. Había a su vez dos aliviaderos a mediana altura que no podían ser controlados. Los materiales son losas de 30 a 40 cm de altura por 70 a 80 cm de frente por 1,2 m de profundidad. Fueron superpuestas en hiladas formando un talud de gradones en la cima de los contrafuertes, con el plano inclinado en paños de resbalamiento. El interior estaba formado por u conglomerado de mampuesto muy grueso compactado con un mortero muy rico en cal. Desconocemos la cronología de la presa, que sin duda tiene una considerable antigüedad y ha sido datada en diversas publicaciones en épocas tan diferentes como la romana o el siglo XVII. |
Sin duda, resulta interesante el relato integro de Antonio Naval Mas:
La de Valdera, antes de construir las que le sustituyeron, fue la primera que hacía posible el aprovechamiento del agua del Alcanadre para riego. Es una de las pocas que parece ser no fue solamente azud para elevar el nivel de la toma sino represa que retenía y acumulaba el agua, a juzgar por la solución dada al tramo de la orilla izquierda. Esta suposición quedará confirmada cuando se pueda comprobar el tipo de aliviaderos y desagües que puede haber por esa parte. En este caso, junto con la de Azlor, son los dos embalses propiamente dichos precedentes del de Arguis.
A pesar de su volumen también sucumbió, probablemente porque no fue bien calculada su estructura en relación con el empuje de la gran cantidad de agua que retenía. Esto fue en los primeros años del siglo XVIII. Construcción de enorme interés, resulta difícil la recomposición de su aspecto original por sus dimensiones, el estado de los restos y la creciente vegetación.
Esta construcción es la mayor de todas por su longitud, de unos 170 metros, por la altura de 10 metros, y por un grosor, irregular, que sobrepasaba los 8 metros. Los ruinosos bloques compactos con diferentes materiales, aún habiendo perdido su estabilidad, dan imagen de la volumetría.
En el último momento de su uso el cauce del río estaba interrumpido mediante una barrera formada por dos sectores (A y C) articulados en un contrafuerte (B) situado en la orilla izquierda donde venía a estar el centro de toda la barrera. El tramo de la derecha (C), el que cortaba el cauce, era de muy destacada volumetría. El de la izquierda (A), más sencillo, se conserva íntegro. Este está protegido en ambos lados por tierra firme que presumiblemente es la acumulada en el arrastre y fue transformada en campos de cultivo cuando, al romperse la presa, el cauce se acomodó en el lado de la ruptura, el lecho natural del río, que es por donde va.
Este tramo de la orilla izquierda (A), al formar ángulo con el contrafuerte en que se apoya, viene a delimitar una bolsa que da fundamento para pensar que la construcción de todo el parapeto fue no solo para elevar el agua sino también para retenerla como contenedor. Ofrece algunas diferencias de fábrica con respecto al tramo arruinado del cauce, tanto en el aparejo como en su monta-je. Sus dos frentes no son paralelos y el del exterior está suave-mente escalonado hacia la parte del contrafuerte (Ab), mientras que es a plomada en el resto y en frente opuesto (Aa-Ac), donde hace quiebros de poca profundidad que pueden estar marcando enronados aliviaderos o desagües.
También hay diferencias en los aparejos. Los sillares tienen dimensiones entre 65 y 90 centímetros, y alturas en torno a los 45 en Aa, y en el reverso del muro donde las profundidades de los silla-res es de 60 centímetros. Los morteros son muy consistentes quedando inexplicablemente vistos por el frente más corto, el del septentrión del pódium donde está la caseta (Bb)
En la cara del cauce del río (Bc y Ba) del contrafuerte es distinto el material de revestimiento al estar mucho menos erosionado (30-50 x 65-80 centímetros). A su vez, en el ángulo allí formado (Bd) oculta obra que queda interrumpida en la base. Este contrafuerte es obra anterior reutilizada que fue revestida al rehacer la presa.
En relación con esta observación hay que poner otro dato: en la orilla derecha, a unos treinta metros de las botanas de entrada, soportando el muro de la acequia hay un contrafuerte, a manera de torre (E), para el que no es fácil encontrar explicación. Por la parte del río tiene todo el frente desmoronado. No enfila exacta-mente con el parapeto antes comentado (A y Bd), pero parece que hacia él se dirigía. Los materiales usados son de dimensiones similares, (39-59 x 70-92 centímetros), sin embargo, el conglomerado que lo rellenaba, aun siendo mortero de cal, no parece de tanta calidad ni tan calcificado. No debe descartarse la posibilidad de un primer trazado de la presa, posteriormente rectificado. Ante él, en el cauce del río, en la hipotética línea de conexión entre ambos puntos (E-A), hay conglomerados muy deformes que pueden ser restos de esta desaparecida barrera. En este caso era una barrera de trazado más oblicuo con res-pecto al eje del rio y uniría este punto de la orilla derecha con el contrafuerte de la caseta y el muro que se prolonga hasta la orilla izquierda.
Ruina presa Valdera.
En este supuesto ya sería reutilizada obra anterior existente en el extremo de la orilla izquierda (Aa). Si en un intento subsiguiente fue rehecha la presa hundida en el XVIII, reutilizando la parte conservada de una obra anterior, la nueva barrera (C) de 10 metros de alta, no tenía ambas caras paralelas, pues la interior quebraba en ángulo para asi poder afrontar mejor las embestidas de cada uno de los dos ríos que se unían ante ella, e impedir que ambas corrientes, sobre todo en las crecidas, concentraran sus empujes en el centro de la barrera. A pesar de ello la construcción sucumbió a los empujes del agua porque estaba directamente asentada en el lecho del rio, en el que la caída del agua del salto horadaría la base.
Aguas abajo, la pantalla estaba reforzada por dos contrafuertes que sobresalían también 2 metros sobre el coronamiento siendo escalonados en las últimas hiladas. Esta solución fue común a otras presas de estas tierras. En esta pantalla había dos aliviaderos a mediana altura, que, al igual que en todos los otros azudes no eran susceptibles de ser controlados, con lo que cuesta imaginarse cómo se lograba la altura del agua para alcanzar la boca de la acequia en los años de sequía.
Los materiales son losas de 30-40 centímetros de altura por 70-80 en el frente, por 1,20 metros de profundidad. No son por lo tanto tan alargadas como en otros azudes. Fueron superpuestas en hiladas formado un talud de gradones en el cima de los contrafuertes y de plano inclinado en paños de resbale. A su vez, sirvieron de paramento para mantener un conglomerado de mampuesto muy grueso compactado con un mortero muy rico en cal, lo que dio al conjunto una extraordinaria consistencia con la que, a pesar de ello, pudo la acción devastadora del río.
Este parapeto encauzaba el agua a la orilla derecha donde se conservan los sumideros (Da, Da). Estos son dos grandes embocaduras de unas galerías de 4 metros de profundidad cubiertas con arcos de medio punto perfectamente cortados y en su día montados con toda precisión. Un tajamar encauzaba el agua a cada uno de ellos. El aparejo en esta parte es de 27-34 x 56-90 centímetros y extrañamente parece recubierto de una capa de protección de cal y arena. El dato relevante es que en sitio visible y con la intención de ser vista hay una marca de cantero en forma de V de grandes dimensiones.
Del mismo punto partía la acequia (Db) que más adelante iba cubierta bajo la mina denominada de los cajicos». Dada la alta situación de la embocadura la acequia quedaba considerablemente elevada con respecto al río, lo que obligó a construir un muro de contención (Dc) desde este punto hasta donde está el machón antes mencionado en el que se apoya sin trabazón alguna por lo que queda encofrado, evidenciado ser obra posterior la de aquel muro. De este muro de contención de la acequia se desprendió todo el revestimiento exterior que sería obra de buen sillar, quedando al descubierto lo que fue relleno interior.
Naval establece que la estructura del edificio en ruinas que hubo sobre la acequia hubo fue un molino en relación a la noticia documental de la concesión de un permiso para construir un molino sobre la acequia de Valdera en 1260 (16): “Posiblemente este molino de Valdera fue posteriormente trasladado a la orilla opuesta cuando por hundimiento de la presa ésta tuvo que ser construida aguas arriba. El molino cambiado de orilla en el siglo XVIII siguió moviéndose con agua de la misma presa, y sería el que últimamente se identificaba como de Beret, que, a su vez, debió ser el que se identificaba como molino de Peralta”.
La represa o gran azud debió quedar irrecuperable en la primera década del siglo XVIII. Así se deduce de uno de los informes redactados para la construcción de una nueva presa para la villa. Tal deducción queda corroborada por otra información dada por Blecua quien afirma que entre 1720 y 1725 se hizo una famosa mina. Entonces debió represarse el agua a la altura del puente de Tablas del Rey, pues, como antes expuse, conserva una toma de agua por su orilla derecha que conectaba con un tramo de acequia excavada toda ella en la roca. Habiendo fallado también, fue trasladada, tal como antes quedo relatado, al punto descrito como lugar de la Presa de Estacas de Sariñena, para, a su vez, ser de nuevo trasladada a donde hoy está.
A mediados del siglo XVIII, cuando la villa intentó solucionar el problema de los riegos, una de las propuestas, la redactada por el maestro de obras Burria, fue construir una presa unos veinte metros más arriba del actual puente. Seria de las llamadas de bóveda o, según el proyecto, de arco escarzano, con fábrica de cantería, pero los maestros informadores de Zaragoza desaconsejaron la solución y el emplazamiento recomendando otro más arriba. Por problemas de financiación la propuesta no llegó a realizarse y en su lugar debió construirse una solución mas elemental a base de estacas que tras las sucesivas obras de mantenimiento permaneció hasta que fue trasladada hasta donde hoy está.
Estas sucesivas rectificaciones constituyen el historial de la Presa de Sariñena que ha mantenido una destacada área de riego en torno a la villa. Estos riegos parece que ya eran activos en tiempos de los árabes. Así se podría deducir del otorgamiento dado por Alfonso II, en 1170, a los de Sariñena, a los que les permitió abrir acequias para regar aquellas tierras que nunca hubieran sido regadas con antelación, lo que permite pensar que los repobladores pudieron en parte usar la infraestructura de riegos recibida en herencia de sus antepasados entre los que probablemente estarían los árabes (17).
Se puede pensar que a partir de entonces, y antes de que fuera otorgado en 1260 el permiso antes mencionado para construir un molino sobre la acequia de Valdera, debió rehacerse ésta monumental presa. Las posibilidades de que a su vez reaprovechara construcción anterior son muchas, sin excluir que ésta pueda remontarse a época romana. En este caso, como queda expuesto, no sería de ese momento el cuerpo central de la presa que coincide en factura con otras obras también datables en la Edad Media, pero puede estar relacionada con aquella cultura el muro de la orilla izquierda en el paño del interior del mismo (Ac) y en el sector más oriental del paramento opuesto, el de aguas abajo (Aa). Este tramo sería reutilizado en la primera Edad Media, si no había sido ya en época árabe formando parte del machón de la orilla derecha.
La ermita de Puymelero/Puigmelero
La ermita de Puymelero/Puigmelero, también llamada ermita de Valdera, de acuerdo con Roque Alberto Faci en 1739, está ligada al agua y al Alcanadre. Se encuentra en una ladera del margen derecho del Alcanadre, podo después de la confluencia del Guatizalema con este.
Ermita de Puimelero.
Lugar de peregrinaje, lugar de encuentro de los lugares de Huerto, Peralta de Alcofea y la Venta de Ballerías. Julio Alvira, en Puymelero, Valdera y Peralta de Alcofea, con relación a Alberto Faci comenta “Este autor explicaba que se le rezaba para pedir agua y que varios de sus milagros se relaciona ban con peripecias sufridas por los beneficiados en ese río o en la acequia de Valdera”.
Presa de Puimelero
En su entorno, kilometro abajo de la denominada presa Valdera, existió la presa de Puimelero, obra de cuidada fábrica, una construcción probablemente de la Edad Media y, como dice Antonio Naval Mas, puesta en relación con la del Soto del Capitán y la de Valdera hace pensar en el siglo XIII-XIV.
Los escasos restos muestran el parapeto girado, con una angulación de 45 grados, hacía la izquierda, donde, según el estudio de Naval, debía salir la desaparecida acequia cuyo uso se desconoce. Naval presupone un molino aguas debajo de la presa de Puimelero “El molino en este caso estaría en término de Lastanosa, puede ser que, en la partida de Gallipuente, a su vez atravesada por un camino que cruza el río en dirección de Huerto”.
Siguiendo la línea de la existencia de un molino en Lastanosa, Laura Alins Rami, en su libro «Lastanosa, un pueblo, unos hombres, una historia», recoge el llamado «Camino del Molino» por la partida del «Montico», al norte de la población con una clara dirección al noroeste que se presupone dirigirse hacia el Alcanadre.
Alims Rami, Alicia. Lastanosa, un pueblo, unos hombres, una historia
Julio Alvira “Puymelero, Valdera y Peralta de Alcofea” se refiere a “Maestros del Agua”, donde Severino Pallaruelo y Carlos Blázquez indican que esta presa “Se construyó concienzudamente” y que su destrucción “Se debió posiblemente al fallo de la cimentación a causa del movimiento de un estrato de arenisca sobre la que se asentaba”.
Pero, como no podía ser de otra manera, Antonio Naval Mas aporta una detallada descripción del azud de Puimelero:
“El azud era barrera de unos 50 metros de fábrica, más un tramo en la izquierda donde tendría unos 20 metros que podía ser de tierra pero que ha desaparecido. En esta ocasión la pantalla no tenía contrafuertes. Lo que queda está suavemente escalonado al exterior y a ploma-da en el interior, en tres cuerpos superpuestos ligeramente retranqueados con alturas de 4 palmos y medio, 6 y 20 respectiva-mente. La altura de las hiladas oscila entre un palmo y medio (30 centímetros) y dos palmos (40 centímetros). Los largos, entre los 75 centímetros y un metro. Los sillares, de unos 37 centímetros de alto, están asentados con guijarros. Al exterior, aguas abajo, están coloca-dos a tizón. Ambos paramentos encofran un conglomerado muy compacto que en esta ocasión ocupa un espacio reducido dada la amplitud con que están usados los sillares. Quebró por el desagüe de base, de sección cuadrada. Tal como antes quedó apuntado un sillar de 70 centímetros, cortando en secante la arista del borde interior de la pantalla en el extremo izquierdo, es la huella de la desaparecida acequia.
El coronamiento es mediante losas yuxtapuestas por sus lados menores, de largo irregular de aproximadamente 1,70-1,80 x 0,70-0,80 con una anchura bastante constante de 3,20 metros. Estas losas están curiosamente engatilladas por sus lados largos median-te cantos rodados incrustados en las hendiduras hechas al respecto como si se tratara para grapas metálicas. Las losas de coronamiento están muy erosionadas por la prolongada acción del agua que las fue mordiendo de una forma similar a otros azudes, pero, a la vez, curiosa. El período que debió estar en uso, consecuentemente, tuvo que ser muy largo. Si largo fue el período en que el agua vertió por coronamiento, mucho más largo ha debido ser el que pasó desde que quedó inútil tras quebrarse, a juzgar por la enorme cavidad y suave erosión con que el agua ha marcado el morro del fragmento que sobrevivió en la orilla derecha.
Del arruino de los azudes de las acequias Valdera y Molino
El 26 de marzo de 1747 una riada arruina completamente los azudes que abastecen las acequias de Valdera y del Molino. Todo viene recogido en un completo documento del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza por el cual “Los Alcaldes de la villa de Sariñena informan de la ruina del azud de la misma y de la posibilidad de su reparación con el producto de las yerbas” (Productor Real Audiencia de Aragón. Fecha 1747. Signatura ES/AHPZ – J/001300/0036).
Productor Real Audiencia de Aragón. Fecha 1747. Signatura ES/AHPZ – J/001300/0036.
Efectivamente los alcaldes de la villa de Sariñena hacen presente a Huesca que se halla arruinado el Azud “Y que los regidores no quieren dedicarse a ese remedio que se lograría aplicando 227 Libras Jaquesas que ay en … producidas de las yerbas del término de Valderas”. Y no solo el azud de Valdera y su importancia para el riego de los vecinos de Sariñena y Peralta, sino también del “Segundo azud de los Molinos” justamente cuando estaba proyectado un nuevo azud para la acequia Valdera. El documento nombra los molinos de aceite y harina que movía la acequia.
La relación de los hechos queda patente en una carta de Manuel de Ciria, alcalde de Sariñena, y Antonio Bornau prosindico, del arruine de los azudes justo cuando se estaba proyectando un nuevo azud para la acequia Valdera: “En el día 26 al mes de marzo mas cerca pasado se arruinó del todo una Zud de esta villa que daba agua para regar una dilatada huerta y beneficiaba con ella los Molinos de Azeite y de Arina del que a su Masd. Anualmente se le paga seis cahices y medio de trigo y otros tantos de ordio y esto a sucedido en ocasión que se tenía proyectada otra obra del Azud en el término de Valderas para regar otra huerta mas dilatada plantada de olibos y viñas para lo que an benido a esta villa tres maestros de obras avisaron dichas fabricas diseñandolas y declarado su precido coste y siendo este perjuicio de tanta cantidad en que comprende generalmente a todos los estados de esta villa.”
La carta habla de los dineros que se han de destinar para la construcción del azud, de las “Yerbas” del término de Valdera y de las 750 Libras Jaquesas “Que estaban destinadas para reparos de la Azud de los Molinos en el año de 1740 y 45”. Las autoridades, recogidas en los distintos documentos, responden a Antonio Miranda y Cerdan y Manuel de Ciria como alcaldes de la Villa de Sariñena, a Antonio Bornau, sindico Prior de la Villa, y a los regidores Antonio Ballarín Antonio Roche y Pedro el Berde.
El azud de madera sobre el Alcanadre es proyectado por Atanasio Aznar, del que aparece incluso un presupuesto de coste “Coste del Azud de madera proyectado por el P. J. Atanasio Aznar lo que se devera hazer para el río Alcanadre para el riego de la huerta vaja de la villa de Sariñena y curso de sus Molinos y para ella con menester los materiales siguientes:
- Primeramente. 700 estacas. Las 200 de diez palmos de largo cada una, otras 200 de a 15 y los 300 restantes de a 20 y uno de grueso. La … su valor regulado en 140 LJ.
- Ítem. 100 filas si pudiesen ser de 30 a 32 palmos de largo y media bara en quadro de grueso de la punta delgada. 320 LJ.
- Ítem. Ocho maderos de 48 palmos de largo en palmo y medio de grosor 040 LJ.
- Ítem. 220 clavos tercios de largo cada uno 020 LJ.
- Ítem. 600 carretadas de piedras en bruto. 060 LJ.
- Ítem. 150 carretadas piedra devastada. 080 LJ.
- Ítem. 100 cahices de cal. 010LJ.
- Ítem. Puntales de hierro para las filas y estacas. 200 LJ.
- Ítem. A los jornales al cantero y otros oficiales/oficios. 139 LJ.
- Ítem. A los oficiales de cantería y sus jornales. 050 LJ:
- Ítem. A los peones Ples. Sus jornales. 050 LJ.
- Ítem. Conducir la … 050 LJ.
- Ítem. Serrar la madera. 050 LJ.
- Ítem. Al carretero 041 LJ.
- Ítem. Al carretero otro off para anfesar las filas 1200 LJ.
- y componer las estacas para empalmar, ajustar y clavar los ciento treinta y siete jornales 64 LJ.
- Suma mil doscientas ochenta y quatro libras 1284 L.
Luego se sucede la explicación de la planta del azud “Que se intenta construir en el río Alcanadre para coger el agua para la billa de Sariñena y lugar de Peralta de Alcofea”.
Un segundo azud sobre el Alcanadre es proyectado por Joseph Burria. Este es diseñado de bóveda y sección trapezoidal: “El parapeto estaría asentado sobre cimientos y en coronamiento habría losas de aproximadamente 1,60 metros de largo que viene a ser los ocho palmos previstos en la propuesta” (Naval Mas, Antonio).
“El proyecto implicaba unificar los dos azudes en el nuevo de Valdera ensanchando la acequia, pero los maestros supervisores Francisco Belasco y Manuel Sanclemente, alarifes maestros de obras y vecinos de Zaragoza, razonaron que en aquel que siempre había estado en servicio se sangraba el río por ambas orillas, sien-do la acequia de la izquierda para el molino de Peralta, que después del molino volvía al río, por lo que propusieron aprovechar este caudal construyendo dos azudes uno de piedra según el proyecto de Burria y otro de madera según el proyecto de Aznar. Para ambos rectificaron el emplazamiento así como las características constructivas sobre todo en lo relativo a la caída de las aguas de acuerdo con su experiencia y la referencia a otros azudes.”
Naval Mas, Antonio.
También se realiza la proyección del azud sobre el Guatizalema, para permitir a la acequia atravesar el Guatizalema. El encargado es el mismo Joseph Burria, redactando los actos y condiciones con los cuales se deberá construir y fabricar un azud sobre el río Guatizalema “alaparte de abajo del puente que dicen de el Rei y a de serbir la dicha azud para coger el agua de el dicho río y la del río Alcanadre que sea de traer por una mina que se alla construida que cruza el monte de un río al otro y con esta agua se a de regar el término o huertas de la Billa de Sariñena”. Igualmente, quedan reflejados los pactos y condiciones del azud: “Pactos y condiciones con las quales se devera construir y fabricar un azud sobre el río Guatizalema a la parte de abajo del puente que dicen del Rey y ha de servir la dicha Azud para coger el agua del otro río y la del río Alcanadre que se ha de traer por una mina, que se halla construida que cruza el monte de un río al otro y con esta agua se ha de regar el término o huertas de la villa de Sariñena”.
El azud proyectado de obra, de los llamados de bóveda, pero, debido al elevado coste, nunca se llega a construir “Los gastos previstos fueron elevados, pues fueron calculados entre cinco mil y seis mil libras jaquesas que los regidores de Sariñena no pudieron conseguir” (Naval Mas, Antonio).
Los proyectos contemplaban el ensanche de la acequia Valdera, con la idea de conectarla con la acequia del Molino, hacer seis puentes, para como bien dice Antonio Naval Mas “Para que sobre ellos pasaran las barrancadas”, un acueducto “Puente las Cabras” y dos “minas” . Para ello se elabora el coste de ensanchar y profundizar “la acequia de Baldera para que pueda llevar el agua bastante para Moler y Regar las huertas de la Billa de Sariñena”
Item se han de construir y edificar de pie onze gallipuentes con sus pretiles a los lados para las aguas de los barrancos y montañas por donde transita dicha azequia los que han de ser de piedra devastada y mamposteria, los que se han de hacer en los parajes siguientes desde la mineta a la zud caída de Valdera, dos, entre las dos Insolas alta y baja, uno; a la vuelta de la herradura, otro; a las Insolas bajas junto a unas tierras de Juan de Arcila, dos; Al paso de Salaber y abrevadero de las Insolas bajas, otro: A la partida llamada Cantalobos otro; al paso de la Orteta, otro; Al cabo alto de la Val marinera, otro; y al Congusto, otro. Todos de buena piedra y construidos con bóveda de arco.
En este sentido Antonio Naval Mas especifica como los maestros supervisores del proyecto precisaron las características de la nueva acequia: “En el tramo de acequia entre el azud del Guatizalema y la mineta se recomienda reforzar el muro contrafuerte. Más adelante se recomienda hacer una mina en la rompida de Valdominos, de unos ciento veinte metros, y desmontar un cabezo llamado las minetas, antes del puente de las cabras. Naval Otra mina debía abrirse en el cabezo llamado agujeros de Forniés que estaba al final de las partidas conocidas como las -Insolas bajas, de unos 160 metros. Al mismo tiempo deberían construirse once gallipuentes”.
El documento destaca por el nivel técnico, especificando, entre muchos aspectos, los pagos con gran precisión y detalle:
Coste de ensanchar y profundizar la azequia Baldera para que pueda llevar el agua bastante para moler y reparar las huertas de la villa de Sariñena. Es como sigue:
Primeramente se han de ensanchar igualmente quatro palmos toda ella, hasta llegar al paraje donde se ha de desagar, para encaminarla a la acequia del molino y también se ha de aondar desde el mesmo Azud toda ella, otros quatro palmos, tiene de longitud desde el azud hasta el paraje donde se ha de tomar el agua para el Molino seis mil y seiscientas varas, que en cada vara de longitud, se han de sacar tres varas y media cúbicos de tierra y en muchos parajes, peña de arena, que aprecio de un sueldo y quatro dineros por vara cubica que es lo que menos se puede hacer. Importa 1443 LJ.
Mas se han de hacer en distintos parajes seis puentes sobre la Azequia con sus bobedas de piedra y sus barandillas para pasar las aguas de el monte, que no hagan daño a la zequia, que a 30 L. cada puente importan 180 LJ.
Mas se han de derrivar unos cavezos que están amenazando ruina y no se puede trabajar en la azequia si no es con mucho riesgo y para derrivarlos y dejarlos con seguridad y fuerza de todo riesgo son menester 300 LJ.
Mas se han de abrir en dos diferentes puestos dos pedazos de minas para librar la azequia de los derrumbaderos que caen al río, que costaran los dos pedazos 250 LJ.
Mas se ha de desanchar un puente que oy le llaman el puente de las Cabras, que es por donde oy pasa la azequia, costara este reparo 100 LJ.
Para conducir las aguas a la huerta de dicha villa, hera preciso fabricar dos azudes, la una en el río Alcanadre y la otra en el de Guatizalema, profundizar y ensanchar una azequia llamada de Baldera, haciendo en ella y en diferentes parajes y barrancos por donde discurre muchas fábricas y canales de piedra y cal para el transito de dichas aguas y que para dicha construcción, según las declaraciones de peritos que concurrieron a ver los parajes llamados los puentes de el Rey, y echo diseño de dichas fábricas, que tendrían se gasto cinco o seis escudos y que para su pago se había acordado por los de dicho ayuntamiento y conservadores hacerlo repartiendo, entre los herederos de toda la huerta una fanega de trigo por cada caizada de tierra, en cada un año de los que durase la fabrica, e igualmente de los propios de dicha villa en cada un año de los dichos años, sacarse la cantidad, de trescientas quarenta y seis libras, al mismo efecto.
Productor Real Audiencia de Aragón. Fecha 1747. Signatura ES/AHPZ – J/001300/0036.
Antonio Naval Mas, quien conoció al antiguo regador, Manuel Foj, recoge su testimonio que recuerda haber oído a su padre y abuelo, estirpe de guardias de riego del sindicato de riegos de Sariñena, que el azud de Sariñena “En este punto había sido de estacas”. A esto, Naval puntualiza: “El río en donde estuvo este azud es mas profundo, pero no se ven ni restos de los sillares que el proyecto incluía ni huella de los asientos que había que hacer en la roca. Probablemente lo único que se debió de hacer es una nueva mina, la que arranca en el punto donde estuvo el azud”.
Azud de estacas Sariñena y Peralta de Alcofea
La presa de Sariñena y Peralta de Alcofea o Azud de estacas de Sariñena-Peralta, se emplazaba en el río Alcanadre, aguas arriba del puente del Rey y a unos doscientos metros aguas abajo de la actual presa. De ella salía la acequia de Sariñena, por el margen derecho y justamente en la embocadura de la primera de las “minas”, y por la orilla izquierda la acequia de Peralta de Alcofea que regaba una huerta en el entorno de los puentes del Rey.
El azud de estacas consistió en un parapeto de estacas y material consistente, tal y como loa documenta Antonio Naval Mas. Además, añade “A la altura de estas galerías es donde según tradición había estado la presa de Sariñena que fue proyectada de obra consistente”. De ella Nadal describe: “En la orilla izquierda todavía queda una rústica construcción que señala el emplazamiento exacto donde estuvo aquella construcción primitiva totalmente desaparecida, que era de estacas, según noticias que Manolo Foj Tella, guarda hasta hace poco, con oficio que ya tuvo su abuelo hace noventa años y después su padre. La primitiva presa dejó de prestar sus servicios cuando se construyó la más reciente, lo cual se haría en el intento de buscar obra más consistente. Esta primitiva construcción también servía para desviar agua de riego a la acequia de Peralta, que iba por la orilla izquierda. Con ella se regaba la huerta del entorno de los Puentes del Rey.
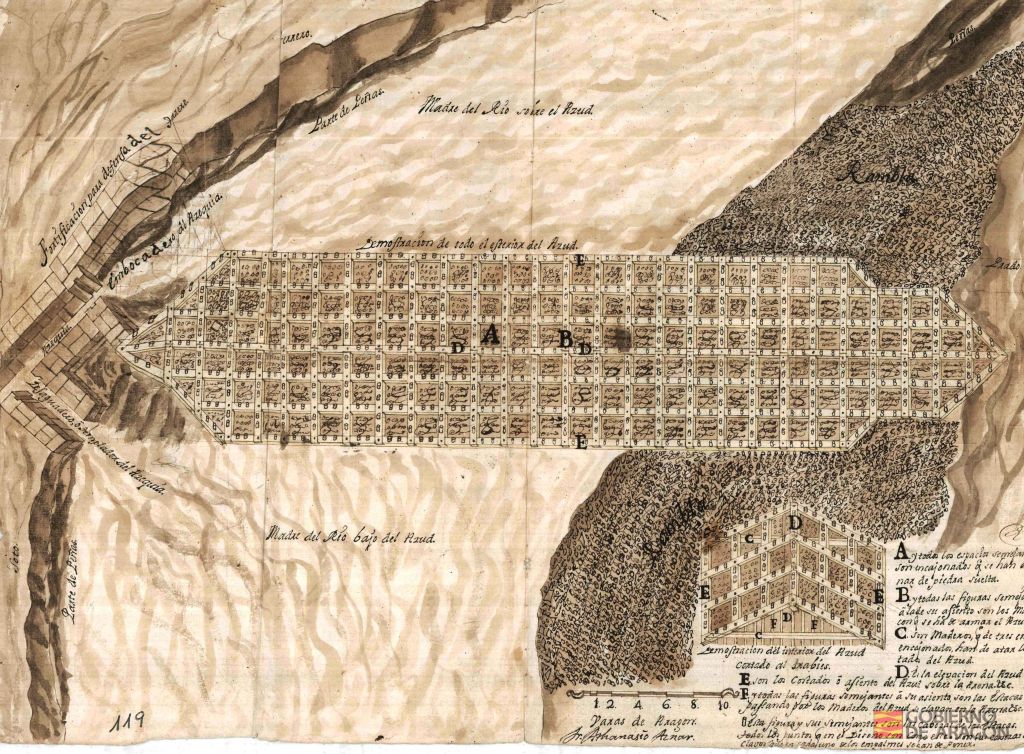
Plano del azud en el río Alcanadre para proporcionar agua a la villa de Sariñena y Peralta de Alcofea. Firmado por el Dr. Atanasio Aznar. Alcanadre, río. Año 1747 ES/AHPZ – C/MPGD/000119.
La presa, perdida por completo, fue sustituida por la presa de Sariñena y Peralta de Alcofea, en el siglo XVIII, ya que según Naval “La primitiva presa dejó de prestar sus servicios cuando se construyó la más reciente, lo cual se haría en el intento de buscar obra más consistente”. No obstante, con ella se pierde la acequia de Peralta lo que le lleva a Nadal a reflexionar que bien seguro que habrá alguna explicación a ello pues el derecho a riego es algo que se ha defendido con entereza a lo largo de los tiempos y ha causado no pocos enfrentamientos entre los pueblos.
Las minas
En la acequia Valdera se realizaron las denominadas minas: conducciones subterráneas excavadas en el suelo, túneles cerrados o abiertos para permitir el paso de las corrientes de agua, formando parte del sistema de acequia Valdera. Antonio Naval dice que algunos túneles eran abiertos para permitir el drenaje en caso de barrancadas. Estas se llevaron a cabo al construir azudes aguas arriba de los anteriores para salvar la topografía.
Se han considerado obras antiguas, de época árabe o medievales, no siendo así, a pesar de suscitar interés a expertos como Germán Navarro Espinach y Concepción Villanueva Morte en su gran trabajo Tecnologías e infraestructuras productivas en los espacios interiores de la Corona de Aragón en los Siglos XIV-XVI: “Igualmente, según los datos exhumados por Naval (1996: 284 y ss.), datan del siglo XVIII, lo que se sale de nuestro marco cronológico. Se refieren también a estos túneles Blázquez y Pallaruelo (1999: 396-397)”. No sin ello resaltar su importancia “Otro importante conjunto aragonés de minas es el vinculado a la acequia de Valdera, que nace en el azud del mismo nombre sito en la confluencia de los ríos Guatizalema y Alcanadre. (Germán Navarro Espinach Concepción Villanueva Morte (Coordinadores) Tecnologías e infraestructuras productivas en los espacios interiores de la Corona de Aragón. Siglos XIV-XVI).
Las fechas de construcción de las minas aparecen recogidas por Pedro Blecua y Blecua en su descripción de la provincia de Huesca en 1792, datándolas en el siglo XVIII en el texto anteriormente ya reproducido: “Su principal regadío se toma del río Alcanadre, al que se une Guatizalema en los ya dichos puentes, y por unas minas famosas, que se hicieron por los años de 20 a 25 de este siglo las dos primeras y la tercera en el de 53 ó 54, proveen agua abundante para más de 400 cahizadas de terreno blanco, y plantíos de viñas y olivos” (Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido de 1792) (1720 – 1725).
No son las únicas minas a lo largo del Alcanadre, José Antonio Rausa, José Luis Villarroel, José Antonio Cuchí citan una bajo los puentes de Lascellas donde “Está el doble sistema de galerías paralelas del desaparecido molino señalado por NavalL (1996)”. Otra es la de Huerto “Se abrió bajo un meandro encajado y aportaba agua al molino de Huerto, hoy central eléctrica”. Para seguidamente referirse a las de Vadera “Algo más abajo, la Comunidad de Riegos de Balderas, en Sariñena, dirige el agua de este río a través de varios túneles para cruzar, primero, el Guatizalema y pasar, luego, por el pie de las ripas del primer río, ganando poco a poco altura sobre el cauce. En el Guatizalema, la acequia de Huerto cuenta con una “mineta” (Cuchí, 2009). Y por último al fracaso de la mina de Bonés: “Por donde a principios del siglo XVI se intentó llevar agua del Flumen al Isuela (Garcés, 2006; Cuchí y cols., 2006)”. (La fuente del Milagro, en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes (Sariñena, Huesca) José Antonio Rausa José Luis Villarroel José Antonio Cuchí).
Recapitulando, las minas son llevadas a cabo en el siglo XVIII con la construcción de la presa de Sariñena y Peralta de Alcofea, en sustitución de la presa de Valdera, tras su desplome. Las fechas dadas por Pedro Blecua y Paúl son, 1720 y 1725, para las dos primeras minas y 1753 – 1754, para la tercera, respondiendo a una ampliación de la acequia Valdera.
Tras coger las aguas en la presa de Sariñena y Peralta de Alcofea, la acequia en su trayecto atraviesa la primera mina, esta primera es cubierta con un recorrido a través de un túnel de unos cincuenta metros, en cuya embocadura, tal y como dice Naval hay unas escaleras: “Junto a ambas embocaduras de entrada y salida, hay esculpidas en la roca unas cortas escaleras”. No obstante, el tramo de acequia que sale del Alcanadre, hasta llegar al Gatizalema se denomina acequia Alcanadre.
“Después de mediados del siglo XVIII se replanteó otro emplazamiento y mejor obra, pero, como queda dicho en su lugar, todo lo que se hizo fue uno de material inconsistente. Por entonces, sin embargo, debió ser abierta otra mina. Sería la que es el primero de los tramos cubiertos de la acequia en su recorrido hacia Sariñena. Este túnel es de unos cincuenta metros. Junto a ambas embocaduras de entrada y salida, hay esculpidas en la roca unas cortas escaleras. El horadamiento correspondería a la fecha de 1753-54, que, a su vez, dará una fecha de aproximación para la Presa de estacas situada muy cerca de la embocadura de esta galería.”
Naval Mas, Antonio.
José Anoro Marías, empleado del Sindicato de Riegos de Sariñena, recuerda que donde el puente actual había un azud: “La entrada a la acequia estaba abovedada, con sillares de arenisca que fueron usados para adornar el cruce de la Venta de Ballerías con la carretera de Sariñena a Huesca. Del azud salían dos acequias, una a Sariñena y otra para Peralta de Alcofea. La acequia de Sariñena tenía una mina de unos 500 metros de larga y la de Peralta de Alcofea unos 150 metros que cruzaba la carretera. Había dos guardias, uno por cada acequia, para asegurarse que se echaba la mitad de agua para cada acequia.”
Arcos de la entrada a la mina. Cruce Venta Ballerías.
Tras su salida, la acequia discurre descubierta, encajada en la a roca arenisca que fue abierta en “Una zanja de 2,30 metros y unos 2,00 metros de profundidad”. Al alcanzar la altura del Puente del Rey, la acequia penetra en una segunda mina que va discurriendo hacía el Guatizalema, pasando por la ladera derecha de la carretera de Peralta de Alcofea a la Venta de Ballerias, entre los puentes del Alcanadre al Guatizalema, contando con una longitud de unos trescientos metros. Esta consta de cinco respiraderos, tres de ellos vallados con traviesas ferroviarias y alambres, vallado visible desde la carretera.
Traviesas que delimintan los pozos de las minas.
“Como con secuencia de su longitud fue dotada de cinco respiraderos, a manera de chimeneas que son pozos de profundidad variable entre cuatro y diez metros según el desnivel del terreno. Están en el lado derecho de la carretera que une el puente del Alcanadre con el del Guatizalema. Tres de ellos están señala dos con traviesas de ferrocarril para prevenir de su peligrosidad, y los otros dos fueron cubiertos al estar cerca de la carretera y constituir un gran peligro. Según la noticia de Blecua sería también del XVIII, pero posiblemente ya había alguna obra anterior que entonces fue rehabilitada o rehecha. Este tramo empalma con el punto donde fue reubicada la presa tras su hundimiento, allí donde estuvo un Puente de Tablas, lo cual si todo coincide con el apoyo documental que ofrece Blecua sería hacia 1725.
Blecua no dice expresamente que éstas sean las tres minas abiertas en las fechas que aporta, pero así se deduce por el análisis que precede, y de la información documental disponible en relación con el intento de mejorar la infraestructura de riegos tras hundirse ambos azudes, el de Valdera y el del Molino. En el replanteamiento se proyectó ensanchar y ahondar la acequia en un recorrido de cinco kilómetros (6.600 varas) hasta empalmarla con la del Molino cuyo azud se había perdido. No se puede afirmar si este aumento de capacidad llegó a realizarse.«
Naval Mas, Antonio.

Mina descubierta antes de entrar a la mina. Acequia Alcanadre.
José Antonio Cuchi Oterino recoge igualmente la mina del Alcanadre al Guatizalema: “En Huerto está su interesante mina mayor, con una longitud de 300 m y una sección original de 3×3, aunque revestida con sillares. Sale del Alcanadre hacia el Guatizalema, de donde arranca la acequia de Balderas. Ya funcionaba en 1556.” (La localización de la mina de Bonés. Una obra hidráulica inacabada de la Huesca del siglo XVII. José Antonio Cuchi Oterino).
Al alcanzar la acequia del Alcanadre el Guatizalema, a través de sus tramos abiertos y las llamadas minas, atraviesa el Guatizalema gracias al Azud del Guatizalema. Naval detalla que lo cruza apoyándose en un parapeto que parece un azud “Pero que, en este caso, no sirve para elevar o desviar el cauce de este segundo rio sino para soportar el cruce de la acequia y mantener su altura. Este azud se hizo después de 1747 en que se proyectó uno que no llegó a realizarse, pues fue pensado de planta curvada que no coincide con el conservado. En la actualidad la acequia atraviesa bajo estructura cubierta con placas de cemento.”
Hoy en día el paso es por medio de una tubería construida en la década de 1990. La entubación se realizó para evitar que las aguas se mezclasen, debido a la mala calidad de las aguas del bajo Guatizalema aunque también existe la posibilidad de verter agua del Guatizalema a la acequia Valdera. Dicha construcción está a unos cincuenta metros arriba del actual puente sobre el Guatizalema, en los llamados puentes del Rey.
Paso sobre el Guatizalema de la acequia Alcanadre.
Tras cruzar el Guatizalema, la acequia ya toma el nombre de acequia Valdera y continúa su recorrido unos metros hasta que vuelve a encontrarse con una mina, esta vez con la denominada mina del Sombrío. Esta aparece a los pies de una ripa, cortada del río en su orilla derecha, con una orientación Norte-Noreste que le da la característica de umbría o sombrío. El tramo es de unos 500 metros de acuerdo con Naval que, citando a Blecua, su construcción respondería al siglo XVIII.
Las paredes verticales de la ripa, a modo de acantilado, y los materiales de la misma, ha provocado derrumbes y deslizamientos que han afectado, en varias ocasiones, la acequia, a su uso, mantenimiento y reparación.
Luego, la acequia Valdera se encuentra la mina Cajigos, que cuenta con una longitud de unos doscientos metros, y la mina de Sinsolas: “En realidad, la que está en servicio es obra actual que fue construida hacia 1965, sustituyendo la original que ofrecía problemas de estabilidad como consecuencia del corrimiento de tierras. Todavía hay otro túnel que se denomina Sinsolas que también es obra construida hace unos diecinueve años sin que en este punto sustituyera a ninguna otra mina pues la acequia siempre fue descubierta” (Naval Mas, Antonio. Diario del Alto Aragón del 5 de junio 1994).
Nos quedamos con la idea que, en un futuro, diferentes estudios pueden profundizar y aportar resultados muy interesantes de las minas y azudes del sistema. Pues, como sostiene Mariano Novellón Peralta, actual presidente del Sindicato de Riegos de Sariñena: “Las minas deben ser romanas, hay indicios, como el desnivel, que es 1 metro por 1000 o que a lo largo de los túneles hay lucernas para apoyar los candiles, de cuando lo abrían a pico, el interior es todo de piedra picada”.
Presa de Sariñena-Renfe
A principios del siglo XX se construyó una nueva presa unos doscientos metros aguas arriba de la embocadura de la primera mina, tras la presa de Sariñena y Peralta de Alcofea. Se refiere de ello Antonio Naval, señalando que fue construida por los años que se estableció el ferrocarril con la colaboración de RENFE: “Que lo hizo con el objetivo de suministrar agua para las máquinas de vapor. La solución actual es debida a la obra realizada hace unos quince años, en que fue sustituida la obra original realizada con gaviones, bloque de cantos rodados compactados con malla de sogas o telas metálicas de las llamadas de gallinero”.
Podemos decir que el proyecto fue realizado en 1912, fruto de un acuerdo de la Compañía de Ferrocarriles del Norte y el Sindicato de Riegos de Sariñena. El proyecto es de los ingenieros León Alicante y Arellano, consistente en construir dos azudes, uno en el Alcanadre y otro en el Guatizalema. Además de aprovechar las aguas para la estación ferroviaria de Sariñena, además de buscar dar estabilidad al riego de la huerta de Sariñena ante la continua ruina de sus azudes.
Un asunto de mucho interés para esta villa es el realizado hoy, que me ha proporcionado el placer de estrechar la mano del distinguido ingeniero representante de la Compañía de ferrocarriles del Norte, don León Alicante, y del no menos también ilustrado ingeniero señor Arellano.
¿Que á qué han venido estos señores á Sariñena? pues nada menos que á plantear las bases del nuevo contrato entre la Compañía del Norte y el Sindicato de riegos de esta villa para el suministro de aguas á la estación cuya concesión terminaba en 30 del actual.
¿Qué en que se basa el contrato para lo sucesivo? Pues en la realización del deseo del Sindicato y regantes, en que la Compañía del Norte construya por su cuenta las dos azudes que apresan el agua en los ríos Alcanadre y Guatizalema, para regar en condiciones más prácticas esta hermosa vega.
He tenido la satisfacción de admirar el plano del proyecto, trabajo delicadísimo y acabado que pone de manifiesto la ilustración y grandes conocimientos del señor Arellano en la materia; grande ha sido la admiración al ver aquellas esclusas que darán paso á un torrente de riqueza, gracias á los modernos adelantos.
¡Feracísima tierra de la huerta de Sariñena que hasta hoy casi eras estéril por las pésimas condiciones de las presas!, la Compañía del Norte, accediendo al interés y celo del Sindicato, viene hoy á hacerte fértil cual ninguna otra; esos ingenieros, á cambio de agua para su servicio de explotación, sabrán rechazar con ímpetu las embestidas del río que impedían darte agua haciendo necesario el líquido atmosférico que á tiempo no venía para que conservaras tu belleza y lozanía; ahora tendrás cuotidiana frescura, y el alimento con el no escaso caudal de riego que te traerán las nuevas presas.
Celoso Sindicato de riegos, mi enhorabuena más entusiasta porque has conseguido el primero de tus deseos, pese á la traición revestida de conveniencia ó al miedo disfrazado con el traje de la discreción, y has hecho con esta obra que los regantes de esta villa, puedan con el seguro riego, explotar la inagotable riqueza de este suelo en el que la naturaleza mostrará por todas partes su infinita riqueza y fecundidad.
Diario de Huesca – 23 de junio de 1912
La Fija consistía en una balsa que se alimentaba del caudal de la acequia Valdera y que, a través de una locomotora ferroviaria llamada fija, bombeaba el agua, por medio de una tubería, hasta la Estación ferroviaria de Sariñena.
El último azud
El último azud fue construido de hormigón, a mediados de la década de 1970: “Para alimentar esta acequia (Valderas) se construyeron varios azudes, el último de ellos de hormigón hace unos 30 años” (Tradición agrícola en la Comarca de Los Monegros Félix A. Rivas).
El recorrido de la acequia Valdera
Transcurriendo el margen derecho del río Alcanadre, la acequia recorre los pasajes de Puimelero, la Huerta, la Partida del Río, el Solanar, Gallipuente, Huega Sariñena, la Sardera, las Huertetas, la Sardera, los Arenales, las Ramblas y el saso Verde en sariñena donde está construido el pantano. Del pantano nace la acequia Nueva, y la acequia Valdera prosigue entubada, luego pasa por arriba de los Espartales y la laguna, siguiendo hacia los Esquiñones dejando los Sasos a su derecha por donde acaba vertiéndose sus aguas a la Isuela o Flumen, poco más abajo de la fuente del Cántaro. La acequia incluso ha llegado a regar alguna parte de los Puyalones.
Mariano Conte Laín, guarda del sindicato, recuerda contar a los mayores que incluso la acequia Valdera llegó a cruzar La Isuela para regar al otro lado, cruzando el río a través de un acueducto de madera. Debió de ser muy precario.
La acequia Nueva
La acequia Nueva es hijuela de la acequia Valdera. De reciente construcción, nace del pantano de Valdera en Sariñena y va descubierta hasta morir en los Cuadrones, vertiendo sus sobrantes sobre la Laguna. Pero si no riega nadie, el agua se puede devolver a la Valdera.
Abastecimiento de agua de boca a Sariñena
El abastecimiento de Sariñena de agua de boca viene a través de la acequia Valdera. A pesar de ser aguas del Alcanadre, al ser conducida por la acequia Valdera y encontrarse esta en tramos abiertos, ha sido objeto de vertidos químicos de uso agrícola que han contaminado el agua en varias ocasiones. Los repetidos problemas han llevado a desconfiar del agua, tanto en su salubridad como en su calidad.
En la hemeroteca aparece una ampliación del abastecimiento de agua a Sariñena de 1960:
Abastecimiento de aguas. Autor del proyecto don José Luis Cerezo Lastrada. Presupuesto de contrata, 609.999,93 pesetas. El suministro procede de la Acequia de riego denominada Valdera. El número de habitantes que se incluye en la actual ampliación es de 1.603 de los cuales 860 corresponden a la zona servida mediante elevación. Se parte de una dotación de 100 litros por habitante y día. Se aprovecha la captación existente, el trazado se limita a la ejecución de un sistema reticular que con la instalación existente sirve de malla donde se enlazan algunos ramales secundarios. Uno de estos es el que suministra el caudal necesario para la zona servida por elevación y que desde el muro de Fraga se dirige a la proximidad del Hospital donde están la estación de bombeo y el depósito elevado. Se ha utilizado una tubería de fibrocemento. Los 860 habitantes de la zona elevada pueden consumir diariamente hasta cien litros por habitante y día. La solera del depósito elevado está situada a 14 metros sobre el nivel del terreno. Su capacidad se fija en 54 metros cúbicos. La elevación se efectúa mediante un grupo motobomba de dos c.v.. Como depósito complementario existe otro semienterrado de 40 metros cúbicos de capacidad. Como obras complementarias figuran los registros, llaves de paso y desagües.
Nueva España – 17 de julio de 1960.
Acequia del Molino
La acequia del Molino es llamada también del Molinar, del Hospital del Molino, de la Huerta Baja o acequia del Rey. Al igual que la acequia Valdera, nace en el río Alcanadre y transcurre por su margen derecha. Su cauce consta de un recorrido de unos 12 km, paralela entre la acequia Valdera y el Alcanadre, y riega la huerta baja de Sariñena.
“Cequia del Rey, Río Alcanadre y Cequia de Valdera”.
Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734.
La acequia movía tres molinos en la Villa de Sariñena, citados a finales del siglo XVIII por Pedro Blecua y Paul en su Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido en 1792: “Dos molinos harineros y de aceite”, sin olvidarnos de un batán. Un molino donde la acequia saca un hijuelo, la Acequieta, afirma Francisco Nogues Tierz, a la altura de la torre del Bolero, donde está el salto que movía el molino: “Otro molino estaba donde está actualmente la residencia, el molino de Enrique el molinero. Y otro camino del molino, allí se instaló un molino de luz”.
El batán de Sariñena se localizaba al sur de la población, en la confluencia de las acequias del Molino, la Acequieta (derivación de la acequia del Molino) y la de Albalate. Respondía a una máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfurtir los paños. (El batán y los molinos de Sariñena).
A principios del siglo XX, recoge Luis Mur Ventura, eran 5.663 las fanegas regadas con la acequia del Molinar, correspondientes a 584 propietarios.
Viejo molino harinero
ya no mueles el trigo
que ayer segaron
trigos que tanto miraron al cielo
aguardando la lluvia
y vieron pasar el agua
moviendo la piedra
que molía el trigo
por la acequia del Molino.
Recogía sus aguas en la denominada presa del Soto del Capitán, aguas arriba del Alcanadre en relación a Sariñena, partida de las Huertetas. Una construcción que Antonio Naval Mas aproxima a los siglos XIV o XV, época medieval tardía, hasta su ruina por avenida el 26 de marzo de 1747. En el proyecto de sustitución del arruinado azud, en el mismo siglo XVIII hubo un proyecto de unir la acequia Valdera con la acequia del Molino.
De la Presa del Soto del Capitán aún quedan restos que dan idea de su gran envergadura, restos, que en palabras de Antonio Naval Mas son imponentes por su volumen y necesariamente evocan una construcción que tuvo que ser llamativa por sus dimensiones, grosor y consistencia, que además de la presa contaba con una caseta de servicio. Destaca la existencia de marcas de cantero, que pueden venir de una construcción anterior.
Ruinas del azud del Soto del Capitán.
Antonio Naval Mas aporta una detallada descripción técnica e histórica de la presa del Soto del Capitán:
Formada por dos sectores, el que hacía ángulo recto con el mayor, de no menos de 50 metros, protegía los cultivos de la orilla derecha. En la conjunción de ambos hay un contrafuerte escalonado que sirvió de base a la caseta de servicio de la presa. La solución e imagen recuerda al contrafuerte y caseta de la presa de Valdera.
La pantalla que corta el río, de unos 70 metros, angulaba ligeramente por la orilla izquierda y no parece que tuviera contrafuertes. Su grosor es de 4,50 metros en coronamiento, y la sección, trapezoidal. Al interior, los sillares forman paramentos a plomada retranqueados en dos volúmenes superpuestos. Al exterior es ataludada con sillares cortados en ángulo para mantener un plano de inclinación constante.
El material son losas de grandes dimensiones colocadas a tizón aunque por la longitud de las caras visibles parecen sillares a soga. En el contrafuerte del ángulo son sillares en hiladas escalonadas de unos 25 centímetros, muy regulares, y con argamasa rasante. Un dato de extraordinario interés es que hay sillares que tienen marcas de cantero situadas en la cara del cauce del contrafuerte.
El conglomerado está formado por trozos de sillares con mortero de cal menos consistente que en otras ocasiones. Este dato es de interés pues probablemente es indicio de que fue reaprovecha-do material de otra construcción precedente. La obra no es homogénea pues hay diferencias en el aparejo, probablemente indicando diferentes intervenciones.
Ha perdido los cabezales o losas de coronamiento que podrían ser un importante punto de apoyo puesto en relación con las otras constataciones.
La presencia de marcas de cantero la vincula a la Edad Media, probablemente al XIII, cuando por lo antes dicho, posiblemente sustituyó a otra preexistente cuyos materiales fueron utilizados como conglomerado
La presa es arruinada, como hemos dicho anteriormente, el 26 de marzo de 1747, justamente cuando se estaba proyectando la construcción de un nuevo azud para la acequia Valdera “En esas circunstancias se agravó el problema de financiación que tenía planteado Sariñena para construir un azud sólido para Valdera, y los de la Huerta Baja pidieron ayuda al Estado pues estaban pagando un impuesto al Rey por su riego” (Naval Mas Antonio).
La propuesta hecha por un fraile llamado Atanasio Aznar fue construir un azud de madera que básicamente consistía en un emparrillado sobre el que se levantaban 27 cuchillos que daban estructura al cajeado que, según el proyecto de Fray Atanasio Aznar, debería rellenarse de cantos rodados.
Hubo reticencias para construir este de madera por las dificulta des para hacerla llegar hasta el lugar, sobre todo en caso de que quebrara, pues entonces podría tardarse varios días hasta disponer de maderos y estacas de repuesto. Aquellos debían traerse desde las montañas por el Cinca hasta Castejón, y las siete mil estacas de sabina serían adquiridas en el monte de Sigena.
Dictaminaron sobre el tema dos maestros zaragozanos, ya mencionados al hablar del proyecto para Valdera, que informaron también sobre éste, recomendando que el proyecto fuera construido aproximadamente allí donde estuvo uno de estacas anterior al actual.
El de madera estaba aprobado el 8 de junio de 1750. Para ello se pusieron carteles anunciadores en Sariñena, Huesca y Zaragoza, pero parece que las tres candelas que se encendieron para marcar el final del plazo se apagaron sin que nadie se hubiera presentado, y dos años después todavía no se había construido.
Durante este tiempo los regantes de la huerta baja habían construido una cavallada con estacas, y, viendo que daba resultado, acabaron pidiendo las estacas de sabina que habían sido adquiridas para la construcción del azud del proyecto de Fray Atanasio Aznar.
En el tramo de la acequia hay una mina, comenta José Grustán Bosque, una mina de unos cien metros de longitud, cerca de su cabecera. Esta aparece tras derivar el agua a la acequia del Molino, desde el azud, tras unos 500 metros de recorrido. La mina, explica José Anoro Marías, se desarrolla con una longitud aproximada de 200 metros, con tres huecos y tramos abiertos: “Había tramos que con Manolo Foj los apuntalabamos con fustes de sabina que colocabamos a modo de puntales, pusimos unos cinco y después de tantos años aún quedan dos. En la mina grande hay un aguatillo con las guías de sabina, ni se rompen ni pudren”.
Al final, con el tiempo se acabó construyendo una nueva presa aguas más arriba, realizada en gaviones, que no duró mucho. José Anoro Marías era un crío cuando el azud de la acequia del Molino se rompió, hará unos 62 años, este estaba 50 metros más abajo que el azud actual.
Finalmente se realizó la actual presa del Molino. Construyeron el actual de hormigón, un azud muy largo, obra solida donde José Anoro Marías aún trabajó en su construcción, con su tractor Land y el remolque llevaba materiales. Con cada azud, la acequia se fue ampliando cada vez más arriba a la vez que los distintos azudes se iban construyendo.

Actual azud del Molino.
Molino harinero
Tras la derivación de la acequiera aparecen unos balsones pertenecientes al molino harinero de Amado Pueyo. Tras atravesar los balsones la acequia de Molino, de nuevo una derivación que por un lado conducía el agua por el interior del edificio, pasando por unas rejillas metálicas y por el otro lado continúa el agua por un lateral, regulado por medio de una vieja tajadera, pasando por un salto siguiendo el curso de la acequia.
Rejilla y Husillo del antiguo molino.
Salto del molino.
Antigua fábrica de harinas Amado Pueyo.
El recorrido de la acequia de Molino
Tras su nacimiento en la partida de la Sardera, en el Alcanadre, transcurre por Las Ramblas, Cequinaltas, Torre Suso, donde se deriva su hijuela de la Acequieta, continúa por la Huerta de Suso, cruza Sariñena, El Campanero, donde hay construida un pantano. Sigue por los Chamarcales para pasar al Saso de Albalatillo, continuando por Puente las Vacas, las Planas, las Capellanías, las Viñas, pasa Albalatillo y aparece la partida de Cuadras Molino, hasta alcanzar los Regueros y desviarse algo al oeste para acabar en la Isuela/Flumen.
Antes de alcanzar Albalatillo, la acequia pasa por la denominada fuente del Saso de Albalatillo. Una obra realizada que lleva `por fecha el 10 de enero de 1937 y que se realizó para dar servicio al aeródromo republicano de Alas Rojas durante la contienda española de 1936. La fuente manantial tenía 20 caños, para agua de boca, aseo y el lavado de bocas y enseres.
La Acequieta
La Acequieta es una derivación de la acequia del Molino, tal y como dice Francisco Nogues Tierz, es un hijuelo de la del Molino. Su derivación se produce justo antes de su caída al molino, antiguo molino Harinero de Amado Pueyo o Fábrica de harinas Amado Pueyo, activa hasta 1947. Luego, la Acequieta transcurre por la huerta baja, entre la acequia de Valdera y la del Molino,yendo desde el pueblo hasta que muere en el batán de Sariñena, donde un poco antes hace un giro extraño, para morir en la acequia del Molino.
Derivación a la Acequieta.
La acequieta regaba, según recogió Luis Mur Ventura, 592 fanegas que era la extensión de 106 propietarios.
Acequieta de nuestro amor
por Sariñena riegas
frondosas espigas
al monegrino calor.
Y riegas una flor
roya como un ababol
y la huerta coge color
sonriendo al sol.
Acequieta de Sariñena
acude a ti el gurrión
para quitar la pena
de lluvias que no llegan.
Acequieta, acequieta
no por ser pequeña
se resta grandeza
a la acequieta
El brazal del Pesquero
De la Acequieta nace el brazal del Pesquero, dando nombre al camino y senda que discurre junto al brazal y conocido como camino del Pesquero. Aunque, a priori, el topónimo, de acuerdo con Francho Rodes, en “Bocabulario Monegrino”, nos lleva a un topónimo menor, en el que se encuentra una importante acequia de riego y varios colectores, su significado nos lleva a las antiguas Pesqueras o Pesqueros.
El brazal del Pesquero a unos pocos metros pasa por la acequia del Molino y continúa descendiendo por la huerta de Sariñena, la que se encuentra entre el pueblo y el río Alcanadre, donde va a parar el brazal, no si antes también encontrarse con la acequia de Albalate.
En su desembocadura se encontraba el Pesquero, que, en palabras de Eugenio Monesma, generalmente eran unos pequeños apartados del río, mediante una corta acequia, donde entraba el agua con peces, y cerrada por una rejilla dejaba salir el agua y se quedaban retenidos los peces para cogerlos con la mano. O también eran unas pequeñas balsas para coger los peces.
Hay un documento del 8 de enero de 1451 que se refiere a la existencia del Pesquero, dicho documento se dice que «Domingo Peón, vecino de Sariñena, se obliga a pagar al monasterio de Sigena un tributo perpetuo anual de tres sueldos jaqueses por la fiesta de Todos Santos, por un huerto en la huerta de dicha villa, en el pesquero» (ES/AHPHU – S/000030/000012). Como apunte, el mismo documento se refiere tanto a «acequia nueba» como a la «acequia viella».
La acequia de Albalate
La acequia de Albalate nace aguas arriba del Alcanadre, muy cerca de Sariñena y recoge aguas sobrantes, careciendo, actualmente, de toma directa con el Alcanadre. Discurre paralelo a este por el margen derecho, al igual que las otras acequias. La acequia de Albalate responde a una de las formas históricas que tomó el lugar de Albalatillo: “Albalate”. A su vez, la acequia movió el molino harinero del Rey, situado en las inmediaciones de Sariñena, restos que forman parte de una propiedad particular.
Un documento del 1 de julio de 1375 incluso se refiere como Albalate de Ribera del Alcanadre: «Fray don Ramón, estando en Albalate de Ribera de Alcanadre, entrega para labrar a Domingo Na Pérez, y a su mujer Andrea, vecinos de Albalate, un heredamiento compuesto de viñas, campos y una torre en el término de Sariñena llamado Bel Forat la Val Celada, y además todas las tierras y campos que el citado don Ramón Cardiel y él mismo tienen arrendadas por cierto tiempo al monasterio de Sigena situadas en el regadío de Albalate, por espacio de cinco años y bajo ciertas condiciones» (Monasterio de Santa María de Sigena.ES/AHPHU – S/000025/000020).
También aguas arriba de Sariñena nacen una nueva acequia que discurre por la misma orilla del río, que se junta después con la del Molino y que finalmente riega el término de Albalatillo junto al tramo final de la de Valderas antes de la confluencia del Flumen con el Alcanadre.
Tradición agrícola en la Comarca de Los Monegros Félix A. Rivas.
Aunque se nutre de las aguas sobrantes de Valdera, que pasan a la del Molino y estas a la de Albalate, en tiempo contó con sus propios azudes y derivaciones. Efectivamente, aguas arriba de la ermita de Santiago de Sariñena existen restos arqueológicos de antiguos azudes sobre el Alcanadre, uno bastante visible y otro, aguas arriba, que cuesta bastante intuir. En este último aún quedan en línea varios posters de sabina que servirían para derivar el agua a la acequia o riegos del entorno. La sabina tiene una gran resistencia a la pudrición y dura bastante en el agua. Su localización viene dada gracias a Rafel Anoro Novellón.
Rafael Anoro Novellón mostrando las viejas estacas de sabina en el río Alcanadre.
Rafael Anoro Novellón tiene constancia de al menos tres azudes en el río Alcanadre a su paso por Sariñena para alimentar la acequia de Albalate. Siendo la acequia ampliada a medida que los azudes se construían cada vez aguas más arriba. Pero también aguas abajo, recogiendo lo dicho por Antonio Naval Mas: “Aguas abajo de la construcción más antigua, la acequia, que sigue el curso del río por el borde de la orilla derecha, está sostenida por muro de sillares alargados y bajos, de proporciones medievales. Son tierras de los Monegros. El río se siguió sangrando tanto cuanto dio de sí. Hay noticias que se remontan a la Edad Media de concesiones reales para que se regaran los términos de Almunia de la Reina, Cachicorba, Presiñena y Juvierre, topónimos que han permanecido en las partidas que se identifican con ellos. En el de Juvierre, según información recogida, quedan restos de un puente y quizá de un molino. Cerca hay también un azud llamado de Buil. Fue de estacas y acabó sustituido por hormigón.”
Estacas de sabina en el río Alcanadre.
Azud del Hospital
El Azud del Hospital responde al desaparecido azud aguas arriba de la ermita de Santiago, donde aún se aprecian sus ruinas; restos de muros de sillería que lo formaron. Aún, actualmente, la badina de sus inmediaciones es conocida como la badina del Hospital.
Albalatillo, lugar beneficiado de las aguas de su acequia, en el siglo XIV pertenecía al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza, el hospital más antiguo de Aragón y uno de los más antiguos de España. Este fue fundado en 1425 por iniciativa municipal y bajo el patrocinio de la corona de Aragón: “Creado en 1425 por iniciativa municipal y con el patronato de la corona, se situó hasta la guerra de Independencia en el Coso y, después de su destrucción fue trasladado a su sede actual. Las primeras ordenanzas que se conservan son de 1496. Durante los siglos XVI y XVII funcionó con altibajos económicos e institucionales y, ya en el XVIII, se especializó en el tratamiento de enfermos psiquiátricos. Tras el fin del dominio francés se trasladó a la sede del Hospital de Convalecientes.” (PARES. Red de portales de España). El Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza fue poseedor temporal del lugar de Albalatillo y a su vez de su azud, acequia y molino harinero. Hecho que igualmente recoge Enrique Giménez López de la Universidad de Alicante en su trabajo “Fuero Alfonsino y Fuero de población de Sierra Morena en los proyectos de colonización de la Corona de Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII” en el cual dice «El Hospital General de Zaragoza era también el señor temporal del lugar de Albalatillo, en las orillas del mismo río, y cuyas aguas movían un batán y un molino y «si de hecho se permitiesen nuevos riegos en la parte superior quedaría absolutamente arruinado dicho pueblo».
En 1583 el Hospital de Nuestra Señora de Gracia firma con la villa de Sariñena una concordia para la construcción del azud y la cesión de sus aguas “Escritura de Concordia entre el Hospital y la villa de Sariñena, sobre la construcción del Azud del Hospital, la cesión de las aguas pedidas y sobrantes de la Acequia de Miranda a favor del Hosp. Y una Declaración de la referida Concordia” (ES/AHPZ – J/001309/0038). De acuerdo con Paco Conte, cerca del pueblo, en Albalatillo, había un molino de aceite y otro harinero en el cruce de los ríos.
El azud del Hospital es descrito por Naval al que cita como Azud de Albalate “Un parapeto que cruzaba el río en diagonal para desviar el agua a la orilla derecha del que se conserva la mitad de la orilla izquierda y que en el extremo de la orilla conserva un machón que sobresale en alzado”. Para el cual Antonio Naval Mas dedica una amplísima descripción:
Está coronado por losas de 1,70 x 0,50 centímetros, sobre hiladas de sillares de 27 centímetros.
El cuerpo largo de la barrera es de sección trapezoidal escalonada al interior y de suave pendiente al exterior, al ser la base del parapeto de 8,80 metros y el coronamiento de unos 3,30 metros.
Por la parte del cauce donde quebró se prolonga en dirección de las aguas mediante una plataforma de unos 3,30 metros de ancha que en parte ha perdido las losas que la formaban. No queda clara su razón de ser y el perfil. Su presencia en este punto, por una parte, recuerda que la de Valdera también está reforzada por un contrafuerte en lo que fue su frente exterior. Por otra parte, los res-tos que forman esta plataforma y el perfil de la sección de la barrera remiten a un dibujo de Los veintiún libros de los ingenios (p. 261 de la edición de García Diego), que reproduce un azud que con sección semejante abre un escape en el centro de su longitud para libe-rar el cauce del río entre dos machones, cuya apariencia parece no estar lejos de lo que insinúa fueron los restos del azud de Albalate con su plataforma.
Aún en el caso de que se pudiera reconstruir el resto de este azud al reconocerse más vestigios en la orilla derecha, no necesariamente coincidiría totalmente con el dibujo de los Libros pero sin buscar causalidades y solamente señalando coincidencias, nada sería de extrañar que el autor, que anduvo por estas tierras de Monzón a la que estaba directamente conectada Sariñena por vía, hiciera su propuesta, la del dibujo, a partir de este azud y del de Valdera. Lo que pudo ser en el de Albalate un desagüe central le daría la idea para diseñar un azud para río caudaloso donde ni la navegación ni el desplazamiento de almadías quedara interrumpido al poder salir por la abertura con que quedaría abierto el azud. La solución del dibujo, a su vez, está recordando muy de cerca el aspecto del extremo derecho de la presa de Valdera. El autor del libro hace su propuesta para un río mucho más caudaloso, por lo que las proporciones son mayores que las que dan estas presas del Alcanadre que, son grandes.
El azud llamó la atención al geógrafo portugués Labaña en 1611, que se contemplaba desde el río a la altura de Sariñena: «…tiene un puente muy bueno y encima de él un azud muy bien hecho, para sacar una acequia con la que riegan una gran huerta…». Pero a pesar de su robusta obra, el azud colapsó al quebrar el parapeto, por las continuas avenidas, aproximadamente a mediados del siglo XVIII.
Plano de los ríos Alcanadre e Isuela en el término de Juvierre (ES/AHPHU – 012032/000002).
Azud de estacas de la acequia de Albalate
Al quedar en ruina el azud de piedra, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza encuentra aguas arriba a “mil y quatrocientas varas de distancia” un buen emplazamiento para construir un nuevo azud, además de la necesidad de ampliar “mil y quatrocientas varas de longitud” el trazado de la acequia hasta conectar con el viejo trazado. Todo queda recogido en el documento del año 1753 por el cual “El Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza, sobre devolución por parte de las Justicias de la villa de Sariñena y lugares de Albalatillo y otros, que pertenecen a su dominio temporal, de las maderas del azud que tiene en el río Alcanadre para llevar el agua a su molino harinero del lugar de Albalatillo, y que recogieron vecinos de aquellos lugares” (ES/AHPZ – J/001309/0038).
El documento en cuestión dice:
Miguel Jerónimo López, theniente de Joseph Feliso Lope en nombre de los Regidores del Sto. Hospital Real y General de N.ª Sra. de Gracia de la pnte (presente) ciudad de quien tengo presentado poder en esta Secretaría, en la mejor forma que haya lugar, digo que este S.to Hospital, como dueño temporal que es del Lugar de Albalatillo, a fin de regar sus Términos, tenía construido en los de Sariñena un Azud de piedra en el río Alcanadre y con sus avenidas lo ha derruido y deshecho, y aun profundizando tanto que es preciso mudarlo. Y haviendo hallado en el mismo río a mil y quatrocientas varas de distancia, en la parte alta de el puesto cómodo para formar un nuevo Azud de estacas para tomar el agua de dicho río, se hace preciso el haver de hacer una nueva Acequia hasta encontrar con la antigua en los términos de la villa de Sariñena que tendrá mil y quatrocientas varas de longitud en lo que dicha villa y sus vecinos tienen el beneficio de regar con dicha agua sus heredades lo que llaman huerta vaxa, para lo cual D. Mathias de Lavalequia Receptor de mi parte p… a la villa de Sariñena y a su Ayuntamiento vecinos pidió la tierra necesaria para la acción de dicha nueva acequia y haviendo confexido y premeditado la urgente necesidad de ellos, le respondieron concediéndole licencia con los pactos, condiciones, y en la forma que resulta la carta que presento y junto procediendo la aprobación y permiso de … cuyas condiciones esta pronto el Hospital cumplir y atento a la vigente necesidad de riego en que se halla dicho lugar de Albalatillo.
El mismo documento apunta de la existencia de un azud de estacas encima de la ermita de Sariñena, entonces “Iglesia de San Jayme” y de la intención de edificar uno nuevo: “De la villa de Sariñena, han y tienen fecho y edificado un Azud de fustas encima de la Iglesia de San Jayme de dicha villa, por espacio de doscientos pasos, más o menos, et no rresmenos para servicio de dicho Azud y tomar agua por aquel han y tienen edificada una acequia con su boquera de piedra necesario y esto para llevar el agua a los términos y lugar y molino de Albalatilllo, lugar que es de dicho Hosp. Es por quanto los Regidores del dicho Hospital para mayor perpetuidad de los dichos azud y cequias, entienden edificar debajo del dicho azud de fusta adaquel junto otro azud de piedra por el qual librem puedan tomar y llevar el agua por la dicha Cequia”.
Esta circunstancia también la recoge Antonio Naval Mas: “Entonces tuvieron que construir un segundo azud unos cientos de metros más arriba, allí donde hay una caseta sobre una acequia que pasó bajo aquella. Otra cosa no se puede pensar de los restos de una construcción similar a un azud de la que quedan fragmentos en ambas orillas. Los de la orilla derecha son conglomerados que están enfilados a la caseta por donde pasa la acequia bajo arco de medio punto que fue obstruido con otro rebajado. Al mediodía de la caseta hay un muro de sillares que sirve de contención a un camino, y, a su vez, es de refuerzo a la acequia.
Restos de sillería de un azud aguas arriba del azud del Hospital.
A partir de un documento de 1788 se puede presuponer que el azud de estacas es arrasado por una avenida en 1783 y sus estacas, maderas y fustes son arrasados y arrastrados por el río: “El azud constaba de más de doscientos maderos. Un puente con machones de piedra cubierto de madera que mantenía el hospital”. Por este motivo, el lugar de Albalatillo reclama las maderas del azud destruido. El documento también afirma que el molino resulta bastante afectado por la riada. Curiosamente cita “Desbastado y herido el molino que las maderas fueron a parar a la maior porción de ellas a la villa de Sariñena, y los vecinos de esta villa”:
“Año de 1783 y 1788. El S. Hospital de Ntra. Sra. De Gracia, hace presente al… Acuerdo, que es dueño temp. Del lugar de Albalatillo en donde tiene un Molino Arinero, el que con las muchas lluvias se rompió. Desbastado y herido el molino que las maderas fueron a parar a la maior porción de ellas a la villa de Sariñena, y los vecinos de esta villa, como también los de Albalatillo, se han aprovechado de ellas. Fue con acuerdo de la Justicia de Sariñena, se publicó vando haciendo saber al Público, que los vecinos que tubiesen maderas de las referidas, las entregasen y debolviesen al apoderado del Sto. Hospital y se les daría un real por cada madera. Suplica se mande a las justicias de Sariñena y Albalatillo administren justicia en este asunto tiene y sumariamente publicando vando para que esta providencia llegue a noticia de todos.”
El documento en cuestión lleva por título “El Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza, sobre devolución por parte de las Justicias de la villa de Sariñena y lugares de Albalatillo y otros, que pertenecen a su dominio temporal, de las maderas del azud que tiene en el río Alcanadre para llevar el agua a su molino harinero del lugar de Albalatillo, y que recogieron vecinos de aquellos lugares” (Año 1788 ES/AHPZ – J/001309/0038).
Consta de 15 páginas y entre ellas se puede destacar episodios curiosos como el que dice Pedro Escartín “Para que no toquen ni despedacen la madera de nuestro Azud”. Tanto a los vecinos de Sariñena como los de Albalatillo “Pues aunque no todos, algunos despedazaron como Pascual Olona o su hijo, lo que es lo mismo, ha despedazado un madero de el puente de la Ysuela”. Se puede entender que las lluvias debieron ser tan intensas que los dos ríos sufrieron fuertes avenidas produciendo numerosos daños.
Las lluvias y su devastación quedan reflejadas en la carta de Pedro Escartín a Enrique, un escrito con fecha del 8 de ..bre de 1783 “Como hace ya ocho días que estamos aislados por las continuadas y grandes lluvias de ambos ríos” cuyos males que “estos han hecho son imponderables”. Y continúa:
“El día seis de el que nos sigue va haber el Azud los estragos que me asiste de modo que quisiera haberlo visto pues ay una brecha como de unas cuarenta baras poco más o menos que asta los fundamentos más profundos marcharon, en lo remanente del azud ay bastante mal”.
“En segundo lugar el río ya ha entrado en la cequia por la parte de arriba de aquella estacada que se hizo en este verano por no estar esta que ha estado firme de el todo… cajeros de la acequia. Todos estos daños estaban el día 6 pero el día 7 bino el río tan fuera de madre qual formas se abía bisto , no ha podido dejar aumentarse estos estragos, por las continuadas lluvias nada se puede saber. El río Ysuela por su … aun avenido mayor que el Alcanadre pues se llevó el puente que mantiene el Hospt. Para el Molino y el retroceso de la furia de el agua de este no deja moler el molino, rompiendo el rodete de una muela son los daños que tenemos pero conforme al azud inmediato a nuestro molino que es el de Jubierre”.
Los daños también se produjeron en la huerta, en sus defensas “Estacadas y arboledas que estaban para su defensas”, y también “grandes pedazos de biñas y campos, de modo, que si desde luego, no se pone remedio, pasará el río por mitad de la huerta”. Al igual que reseñar la importancia del molino: “Toda esta ribera no muele otro molino que este y este las aguas recoge la cequia desde el puente de Sariñena, abajo, por la boguera de nuestro azud aun entra agua, pero por la rotura de la acequia se comunica otra vez al río”.
Ya entrado el siglo XIX, en 1845, Pascual Madoz, en su diccionario geográfico-estadístico-histórico, aún recoge sobre el lugar de Albalatillo la existencia de la presa, la acequia, del molino y la pertenencia de Albalatillo al hospital de N. Sra. de Gracia de Zaragoza: “De los dos ríos, arriba mencionados, el Alcanadre corre hacia el E. y el Isuela al O.: ambos se juntan á 1/2 hora del pueblo, y los dos crían barbos y anguilas, aunque en corta cantidad. Del primero se elevan las aguas por medio de una presa hasta una acequia á 1/8 de hora de Sariñena, y con ellos se riega la huerta y se da impulso á un molino harinero y á un batan pertenecientes al hospital de N. Sra. de Gracia de Zaragoza.”
Actualmente, comenta José Grustán Bosque, la acequia de Albalate se ha quedado prácticamente en desuso, tras la concentración parcelaria que realizó hace unos años Albalatillo. En la actualidad, escasamente riega algunas pocas tierras de la huerta baja de Sariñena, de las Ciquinbajas, hasta los Chamarcales, poco después de pasar la depuradora de Sariñena, camino abajo del Alcanadre.
Puente san Jaime Sariñena SIPCA
A la altura de la ermita de Santiago de Sariñena, antiguamente Iglesia san Jayme, se encontraba el puente románico de cantería de san Jaime, quizá del siglo XII o XIII. Del puente, quedan escasos restos, reducidos a las pilas correspondientes a los 5 ojos que tuvo la construcción, construidas en sillería y mampuesto grosero (este último puede corresponder a reparaciones posteriores). Las arcadas originales debieron de ser de medio punto. (Puentes de guerra, Sariñena).
Tras su ruina, por avenidas, en 1422 la villa de Sariñena recibe autorización real para la construcción de uno nuevo en el emplazamiento del antiguo “Así como para el cobro de pontazgos que contribuyeran a su financiación”.
En 1525 el Concejo de Sariñena arrienda el derecho de pontaje del puente de San Jaime sobre el río Alcanadre (1525, enero, 29 Martín Falcón, ff. 6 r.- 8 r. Sariñena AHPH), texto recogido por Manuel Gómez De Valenzuela en La vida de los concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales (1442-1775), Zaragoza, IFC (Fuentes Históricas Aragonesas, 51). En el mismo, Manuel Gómez especifica “Es lástima que no se nos proporcionen las tarifas de paso, que se refieren a las antiguas. Por las cláusulas del contrato se puede apreciar que no se trataba de una gran obra de ingeniería, sino de un elemental viaducto de maderos cubiertos de tierra”. El pontaje o pontazgo eran derechos que se pagaban para pasar por los puentes.
1525, enero, 29 Martín Falcón, ff. 6 r.- 8 r. Sariñena AHPH. Arrendamiento del pontaje del puente de San Jaime sobre el río Alcanadre en Sariñena por precio de 580 sueldos anuales y tiempo de tres años.
Con los capitoles y condiciones infrascriptos se arrienda el pontaje de la villa de Sarinyena et arriendase por tiempo de tres anyos que empeçaran a correr el dia de Nuestra Señora de febrero del presente anyo de mil y qui nientos y veinte y cinquo. Las condiciones son las siguientes:
Et primo es condicion que el rendador qui rendara el dicho pontaje haya de tener y mantener el puent de Sant Jayme que passa a Alcanadre a sus expenssas es a saber de la forma que hoy esta y ge le dan y al cabo del tiem po lo haya a dexar millorado y no empiorado como es de tiello, lados, espar to y tierra excepto lomeras mayores las quales si necessidat abra de alguna queda a cargo de las tres condiciones y no del rendador contra qualquiere obra nueba salbo el dicho tiello, lados, esparto y sierra que esta a cargo del arrendador.
Item es condicion que el rendador qui rendara el dicho pontaje haya a dar en cada hun anyo de los dichos tres anyos para la procession de san Pedro nuebe barzillas y un quartal de trigo para la caridat bueno y limpio a los jurados de la dicha villa qui son y seran durante la arrendacion.
Item es condicion que el dicho rendador no pueda lebar mas drecho de pontaje sino aquel que antigamente ya esta ordenado y puede lebar.
Item es condicion que el dicho rendador haya de pagar la arrendacion en cada hun anyo en tres tandas eguales, la primera en la feria de primer sabado de cuaresma, la segunda a feria de Ramos y la ultima a feria de San ta Cruz de mayo.
Item se faze la presente arrendacion con todas las condiciones antigas que en otras rendaciones se an acostumbrado poner las quales quieren aqui haber por especifficadas.
Item es condicion que el dicho arrendador haya de dar fianças a la arren dacion vezinos y habitadores de la dicha villa a voluntat de los jurados y pro curador o condiciones.
Item es condicion que el dicho rendador haya de pagar la carta de la arrendacion al notario, alifara y corredor segun se costumbra por otras ren daciones.
Item es condicion que en caso que durant la dicha arrendacion muries sen de peste en la dicha villa, lo que Dios no mande, y por esta causa se siguiesse alguna perdida al dicho arrendador que en tal caso se le haya sguart y esto a conocimiento de dos personas, la una puesta por el dicho pontero et otra puesta por part de la dicha villa.
Eadem die et ville, el dicho corredor en presencia de los sobredichos jurados presentes mi notario etc. fizo relacion haber trançado el puente y guarda de aquel a Pedro Villiellas vecino de Sarinyena como a mas dant por tiempo de tres anyos e por arrendacion en cada un anyo de DºLXXX suel dos pagaderos e con las condiciones en la capitulacion infrascripta contenidas e no sin ellas. El qual acepto dicha trança etc. ex quibus dicho corredor requirio fieri instrumentum etc. large. La capitulacion es la preinserta.
Testes: Johan de Gistau et Johan de Bara vecinos de Sarinyena.
El puente de nuevo es destruido por una avenida del río Alcanadre, entre el primer tercio y mediados del siglo XIX. Actualmente en el estribo de la orilla derecha se abrieron dos hornos de cal de forma circular, construidos en adobe, con una abertura en la parte baja para el combustible. Estas boqueras y el frente, donde se abren, son de sillarejo lavado.
El puente de cantería fue sustituido por un puente de madera que pronto tuvo la misma suerte que los anteriores. El Alcanadre ha sido río sereno y a su vez río bravo, llevándose los azudes y puentes que a lo largo de la historia se han ido construyendo para cruzar sus aguas.
Sindicato de Riegos de Sariñena o de la Huerta Vieja de Sariñena
El sindicato o comunidad de regantes de Sariñena o de la huerta Vieja de Sariñena responde a un ente de riego encargado de administrar, gestionar y distribuir, en este caso, la red de acequias y sus aguas de las acequias Valdera, el Molino, la Acequieta y de Albalate, a la vez que su mantenimiento, mejora y vigilancia, al igual de que todas infraestructuras asociadas.
José Anoro Marías expone que el Sindicato de Riegos de Sariñena es uno de los sindicatos de riegos más antiguo de España, después de un sindicato de Valencia. Lo cierto es que es una comunidad antigua y de extensa trayectoria. En el mismo sindicato hay constancia de documentos pertenecientes a 1811.
Se sabe que ya había guardias en 1734, en el Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena, se citan la presencia de unos guardias que debía responder a los ayuntamientos. Así, en el “Pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento” se reconoce la presencia de dos guardas de Sariñena y uno de Capdesaso debido a los problemas de propiedad de la huerta entre los dos términos. Por ello, podemos suponer que los ayuntamientos serían las instituciones que ordenarían y regularían su gestión y uso, de las acequias y sus sistemas, siendo en este caso, el de Sariñena, el de mayor autoridad sobre la acequia Valdera.
No por ello, en 1756, un Real Acuerdo de la Real Audiencia de Aragón, trata de la falta de ordenanzas de la parte Huerta llamada Valdera. El Real Acuerdo pone de manifiesto que se riega en la parte alta sin dejar a los de aguas abajo: “Información suministrada por José Idiazábal Estella, síndico procurador de la villa de Sariñena, sobre uso del agua para el riego de las heredades de la Huerta llamada de Valdera, que carece de ordenanzas para su régimen y gobierno” (ES/AHPZ – J/001304/0021). En el documento refiere “Ayuntamiento de la villa de Sariñena dice: Que tienen una huerta que le llaman Valdera y con motivo de no tener ordenanzas la distribución de las aguas los herederos de la huerta que tienen fundos en la parte superior en … de la maior necesidad de ocupar el agua, riegan cuando les ocurre si dejarla correr a los fundos inferiores”.
Todo apunta a que el mismo ayuntamiento ostentaba la autoridad competente, igualmente de acuerdo a la respuesta del ayuntamiento dada por Joseph Idiazabal de Estella, sindico procurador general de la Villa de Sariñena: “Como mayor proceda parezco y digo que esta villa se alla sin ordenanzas en el Régimen y Gobierno las aguas por el riego de los fundos y heredades de la huerta llamada Valdera y sus partidas con cuyo motivo los que tienen funda en la parte superior en tiempo de la mayor necesidad que es el berano … ni gobierno de su propia autoridad ocupan y cogen el agua y riegan quantas beces quieren, sin dejarla correr a las caudales inferiores en perjuicio de sus dueños y con perdimiento de las cosechas y frutos. Y aun que el ayuntamiento con diferentes quejas de los perjudicados a tomado cuantas y oportunas resoluciones para que todos participasen del agua y se usase de ella con gobierno y sin dilación no ha conseguido el efecto antes bien de las heredades superiores an continuado y continúan en su extraño manejo de que se me han dado muchas quejas y también se supone que aquellos yndependentes del ayuntamiento y de la política que le corresponde, de modo que aviendo conbocado mediante bando público de los herederos de dicha huerta con señalamiento de día y ora a las casas del ayuntamiento para probidencia el buen Reximen del agua y esperando las dos oras dicho ayuntamiento después de la asignada solo acudió un heredero negándose los demás con conocido desprecio del ayuntamiento y para que no llegase el caso a tomarse probidencia para el beneficio público”.
La conclusión ante este problema es su debido uso y reparto: “A fin de evitar estos sucesos repetidos veces ha resuelto mi parte el buen régimen y govierno de estas aguas que se usase de ellas sin acumulación y que no regasen segunda vez los fundos superiores sin haver concluido de regar los demás de otra huerta y que se acudiese siempre con el agua a la heredad que tuviese mas necesidad se han desentendido hay resoluciones y prosiguen en el abuso perjudicial inundando, de modo que para sentar regla fixa y hevitar las quejas de algunos herederos resolvió mi parte.”
A raíz de estos hechos se plantea la necesidad de representantes para el régimen y gobierno de las aguas de Valdera: “Que los herederos de dicho término se convoquen con asistencia de la justicia de dicha villa y elijan uno o dos individuos de el con la facultad y poderes necesarios para que estos como tales concurran y junto con los de Ayuntamiento resuelvan lo conveniente al régimen y gobierno de las aguas para el riego de dicha huerta y el modo tiempo y forma en que se hace practicar la compra de su azequia y pago de lo que a cada uno corresponde para que no se dependicen las aguas y puedan lograr todo es de este beneficio sin experimentar los perjuicios que la carta que hasta aora, en esta razón provea y determine lo que mejor proceda de justicia que pido con la certificación correspondiente.”
Podemos suponer que a partir de aquella demanda se forma una primogénita “Junta” para la gestión de la acequia Valdera a tenor de un expediente Real Acuerdo de 1789 cuando Don Antonio Ballerín y Aniés, vecino y Alcalde primero de la villa de Sariñena, suplica que los “Herederos y terratenientes del término llamado del riego de Valdera cumplan la resolución de la Junta, que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incurra”. (Productor Real Audiencia de Aragón Fecha(s)1789 Signatura ES/AHPZ – J/001310/0010). Este gobierno es compartido por el ayuntamiento y los propietarios. El 30 de marzo de 1789 se acuerda algunas ordenaciones y la creación de la figura de regador o guiador. Estamos probablemente en una primitiva forma de estatutos del riego de la huerta de Sariñena a la vez que Antonio Claveria es nombrado «regador» o «guiador», prestando juramento al cargo en su ingreso el 30 de marzo de 1789:
“Los herederos y terratenientes del término llamado del riego de Valdera presididos del referido mi parte como alcalde primero de dicha villa determinaron y resolvieron uniformemente para el buen gobierno de las aguas de dicho término y riego de todas las heredades de el entre otras cosas que el heredero que regase su posesión antes que le tocase o correspondiese o derramase parte o porción de dicha agua incurriese en la pena de treinta reales plata por cada vez, nombrando regador o guiador a Antonio Claveria, vecino de la misma villa con facultad de intimar y adversar qualesquiera pena y siendo de su cargo el gobierno de dicha agua”.
En 1825 aparece la Junta de Apoderados del Riego de Valdera, posiblemente antecesora del Sindicato de Riegos de Sariñena, citada en un pleito civil producido por la Real Audiencia de Aragón: “Firma del Ayuntamiento y Junta de Apoderados del Riego de Valdera, de la villa de Sariñena, contra la Condesa viuda de Fuentes y el Ayuntamiento del lugar de Huerto, sobre aguas y otros derechos”. ES/AHPZ – J/000383/000002).
El Sindicato aparece ya en hemerotecas, una primera referencia es en la anteriormente mencionada noticia sobre la idea de construir el pantano de Sariñena en 1901, en la cual se expone: “Relevar al sindicato de regantes de esta villa, de los cuantiosos gastos que origina el sostenimiento y reparación de la presa, acequia Váldera” (Diario de Huesca 15 de julio de 1901).
En 1915 se informa de la celebración de la junta del sindicato: “El domingo último tuvo lugar en la villa de Sariñena la elección de nueva Junta de su Sindicato de Riegos, que-dando constituida en la forma siguiente: Presidente: Don Joaquín Paraled. Vicepresidente: Don Manuel Bailarín Suils. Depositario: Don Victoriano Buisán. Secretario: Don Francisco Mirallas Rodellar. Síndicos: Don Manuel Carpi Tierz, don Rafael Ispa, don Pedro Villacampa, don José Martínez, don José Tierz y don Enrique Rodes. Presidente del Jurado: Don Rafael Ispa” (Diario de Huesca – 19 de enero de 1915).
Sobre el cobro de las alfardas o canon de riego, en la Nueva España del 7 de agosto de 1946: “Subasta El Sindicato de Riegos de Sariñena saca a subasto el cobro de las alfardas o canon de riego del año 1946 y atrasos. Los pliegos, de ofertas diríjanse al señor presidente, don Victorián Buisán, de Sariñena. Se admiten pliegos hasta el día 10.”
En 1964 se celebra de nuevo junta general del sindicato: “Vida Social. El Casino de Sariñena celebró su junta general ordinaria, aprobándose la gestión de la Directiva, y siendo elegido en la presidencia el industrial don José Brunet Latorre. El Sindicato de Riegos de la Acequia de Valdera, celebró el pasado domingo junta general extraordinaria, en la que fue aprobado un proyecto cíe sus obras de fábrica, por un importe de tres millones de pesetas. Es autor de dicho proyecto, el ingeniero de Caminos del Ayuntamiento de Zaragoza don Luis Cerezo Lastrada” (Nueva España del 14 de febrero de 1964).
El mismo año de 1964, el 13 de agosto, el sindicato publica la licitación de varias obras de reparación de ambos azudes:
Comunidad de Regantes de Sariñena En virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General de la Comunidad y su Sindicaría de Riegos, se convoca publica licitación, para la ejecución de los proyectos de obra redactados por el ingeniero de Caminos, don José Luís Cerezos Lastrada y que se detallan a continuación:
Reparación del estribo, izquierdo del azud de derivación de la acequia Molinar y acequia de Valdera en el río Alcanadre, por un presupuesto de contrata de un millón novecientas treinta y seis mil ciento cuarenta y seis pesetas con setenta céntimos. (1.936.146,70).
Las proposiciones serán presentadas en sobre cerrado y lacrado en la Secretaría del Sindicato, establecido en la plaza del Salvador de Sariñena, número 14, bajos, durante las horas cinco a ocho de la tarde y hasta el día 21 de los corrientes.
En Secretaría y durante las horas indicadas, se hallan a disposición de los licitadores, el modelo de proposición, así como los pliegos de condiciones técnico y económico administrativas, para la ejecución de las obras. La apertura de plicas tendrá lugar, a las diecisiete horas del día 22 de los corrientes, siendo presidido este acto por el presidente de la Comunidad y los miembros del Sindicato, con la asistencia del secretario del mismo. Sariñena, 10 de agosto de 1964. — El presidente, Mariano Torres Asín.
Nueva España – 13 de agosto de 1964.
En 1966 nueva Junta general de la Comunidad de Regantes de Valdera
El domingo pasado, en la sala de actos del Casino, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de esta importante Corporación, que tenía por objeto someter a la consideración de los regantes la gestión del Sindicato durante el último año, y proceder a su renovación. El presidente de la Comunidad, don Mariano Torres Asín, asistido de los miembros del Sindicato inicia el acto, y después de dar lectura al acta de la sesión anterior, a los estados de cuentas y a la marcha de las obras que se están realizando en las presas del Molino y dé Valdera, de donde se capta el agua para el riego y para el abastecimiento público de la población, la Asamblea aprobó por unanimidad la gestión del Sindicato, precediéndose seguidamente a plantear a la Junta General los nombres de los síndicos a quienes afecta la renovación. Por aclamación fueron reelegidos don Mariano Torres Asín, don Félix Regaño Millán, don Antonio Mulera Buisán y don Tomás Puyol Pelay, cesando únicamente don Victoriano Blanco Maestro y don Jesús Guillen Asín, que fueron sustituidos por don Manuel Blanco- Mur y don Julián Blanco García, quedando constituido el nuevo Sindicato en la siguiente forma: don Mariano Torres Asín, don Félix Regaño Millán, don José Martínez Buisán, don David Martínez Villacampa, don Antonio Mulera Buisán. don Andrés Bornao Novellón, don Tomás Puyol Pelay, don Julián Blanco García y don Manuel Blanco Mur.
Nueva España – 27 de febrero de 1966.
La sequía de 1967, un tema de solidaridad Nacional: “La sequía, hace vivir momentos difíciles a algunos pueblos de nuestra comarca, principalmente a los- municipios de La Almolda y Bujaraloz ambos de la provincia de Zaragoza sus reservas de agua para usos domésticos, han sido totalmente agota das. Sus autoridades se dirigieron a las de nuestra villa solicitando les fuera permitido el abastecimiento de tan preciado líquido, en nuestra red de distribución, cosa que naturalmente les fue concedida, y desde hace varios días numerosos tanques vienen abasteciéndose, tanto en la acequia de Valdera como en la red de distribución de la población.” Nueva España del 16 de agosto de 1967.
En 1969 aparece un curioso anuncio institucional: “Lugares donde se pueden cazar aves acuáticas: …Sariñena: Embalses: La Laguna, Presa del Molino, Presa de Valdera, Delta del Flumen… (Nueva España del 12 de febrero de 1969).
El sindicato lleva todo el riego de la huerta vieja de Sariñena, antes era de unas 1000 hectáreas, superficie que ha ido disminuyendo a unas 700 hectáreas actuales.
Francisco Nogues Tierz, Paco, como topógrafo, realizó todos los perfiles longitudinales de las acequias del sindicato y participó en muchas de sus obras. Algunas como realizar las soleras de las acequias (1981), también se han hecho varios tramos de acequias completas. Estuvo un año en la junta hasta que ocupó la presidencia, ejerciendo desde 1982 hasta el 2018, aproximadamente.
En la Valdera se ha hecho tramos de acequia completa del cementerio a los depósitos o del brazal de los espartales al pantano. La Valdera tiene el pantano de las Barceladas en Sariñena y el pantano de las estalladas, se hizo cuando estaba Juan Manuel Basols de presidente.
De la acequia del molino se ha hecho acequia completa, laterales y rasante, desde la residencia hasta el Batán. O entubado por el pueblo desde la fontaneta del Juez hasta la residencia.
Entre1992-2000 se realizaron los embalses reguladores de las acequias del Molino y Valdera (Memoria valorada, proyecto Tomos I, II y III (sign. 6976). Expediente administrativo, proyecto modificado (1996) y expediente administrativo (carpeta 3) (sign. 6977). Sariñena. Acequias del Molino y Valdera. Expediente. ES/AACAA – 006976/006977/22-T-04).
Son nueve los cargos del Sindicato de Riegos: presidente, vicepresidente, presidente jurado, secretario, tesorero y vocales. Después está un guardia de riego y una administrativa.
Mariano Novellón Peralta también ha sido presidente Jurado de Riegos, figura que actúa como juez dentro del sindicato impartiendo justicia entre los conflictos que se van produciendo. Un cargo bastante difícil y complicado. Actualmente es el presidente del Sindicato de Riegos de Sariñena.
El riego
Una figura clave el sistema de acequias es el Guardia de Riego del Sindicato de Riegos de Sariñena. En la mitad del siglo XX fue clave Manolo Foj Tella, conocido como «El Regador», quien ya heredó de su padre el oficio. Su trabajo, como guardia de riego, consistía en gestionar caudales, turnos de riego, vigilar su cumplimiento, vigilar que no hubiese desprendimientos o se taponasen las acequias, a veces a su paso por los puentes que salpican las acequias, desaguar cuando se venían crecidas, marcar los tramos a limpiar… Como Guarda de Riego ostentaba autoridad, incluso podía denunciar y llevaba una chapa ovalada que lo identificaba como guardia de riego del sindicato.
Cuando había crecida tenía que ir a desaguar la acequia, echar el agua para que las acequias no reventasen. Sobre todo, las noches de tormentas, al aguatilllo de la Sardera para la Valdera
Con las acequias se va a turnos de riego, recalca José Grustán Bosque, se pone avisos en los cajetines que el sindicato tiene distribuidos por el pueblo. Todos riegan bien, casi no hay problemas, comenta José. Cada acequia, la del Molino y Valdera tiene unos 5 turnos que tienen prioridad y suelen ir los turnos de aguas arriba a aguas debajo de la acequia. Con la acequia Valdera, los de la Venta de Ballerías, por la concesión histórica, pueden regar siempre, además están exentos de algunos pagos.
La Acequieta únicamente tenía unos 2 o 3 turnos pero que se han ido perdiendo. Mucha huerta vieja de Sariñena va quedando yerma sin trabajar.
Por la acequia Vadera donde no estaba el turno, en las enfilas, había un candado que Manolo Foj ponía o quitaba según si tocaba el turno o no. Joaquín y Manolo nos recuerdan 5 turnos:
- Tramo la vía p´arriba, que regaba la huerta de Capdesaso. Justo por la vía había una enfila general.
- Tramo la vía – pantano.
- Tramo pantano – Barrieras, la enfila de las piscinas.
- Tramo Barrieras -Tierz, hasta el almacén del Pocho.
- Tramo de Tierz pa abajo.
Turnos Acequia Molino
- La vía p´arriba
- La vía – granja Molino
- Molino – Mesonero
- Mesonero – Pantano
- Pantano – P´abajo
Turnos acequia Nueva
- Pantano – Carretera de Zaragoza
- Carretera de Zaragoza –
Los turnos eran de dos días por tramo, a veces se alargaba a tres días, pero no era lo normal. Estos se publicaban en unos viejos cajones de madera del sindicato distribuidos por el pueblo, los actuales son modernos, de aluminio. Estos cajeros se encuentran:
- En plaza Roda donde el Cartujano.
- En el Muro bajo, en casa Bernardino.
- En el Muro alto donde estaba la carpintería de Antonio el Frances.
El repique era una de las faenas. Esta era la obligación de limpiar cada tramo de acequia en proporción a la tierra que cada uno tenía. Manolo cortaba unas cañas entre unos 30 a 40 cm, las rajaba por una de sus puntas y ponía la boleta que era un papel rectangular que ponía el nombre del propietario de la finca y los metros que le correspondía limpiar. Las distintas cañas las clavaba en el cajero que ponía a las correspondientes distancias que media cuidadosamente a pasos.
Las acequias se limpiaban tres veces al año, recuerda Mariano Conte Laín, actual regador del sindicato. La primera para semana Santa, a principio de campaña, una segunda en julio a media campaña y una última para octubre, final de campaña.
En el ayuntamiento se colocaba un tablón, con una bombilla, donde figuraba en cada tramo una serie de números que correspondía a cada propietario y el tramo que tenía que limpiar. Se hacía de arriba a abajo y normalmente los propietarios que más tierra tenían solían hacer los tramos más altos. Ponía el apellido y el número que le correspondía según el tramo.
Se cortaba el agua el jueves actual regador del sindicato, el primer día el sindicato hacia los tramos de los particulares que pagaban al sindicato para que lo hiciese, el segundo y tercer día(Sábado y domingo) les tocaba a los particulares hacer su tramo y el lunes la cuadrilla del sindicato hacía lo que habia quedado por hacer.
Al que no lo hacía se le multaba o se le pasaba el Repique más caro. Limpiaban a hoz, horca y pala. Había zonas más difíciles de limpiar, con más buro y maleza, y otras más fáciles, como los arenales.
Keko Anoro Clavería ha estado muy ligado al sindicato e Iba con la cuadrilla a limpiar las acequias, con la hoz iban quitando las barzas que se metían en el cajero de la acequia, si había mucho la quitaban con la horca, también quitaban el buro con la pala. Son acequias muy antiguas y tienen partes muy inaccesibles, para hacerlo bien hay que hacerlo a mano y eso es muy costoso.
En tiempos de Keko el repique lo hacían de jueves a sábado y el domingo. El jueves cortaban y hasta el sábado cada uno hacia su tramo correspondiente, el domingo una cuadrilla del sindicato hacían los tramos que no habían hecho a quienes le correspondían, bien por que no lo habían podido hacer o simplemente no querían hacerlo y no les importaba pagar y que lo hiciera la cuadrilla del sindicato.
También se mantenían cada año las minas, apunta José Grustán Bosque, se limpiaban manualmente: «Están bien dimensionadas, no como ahora que es todo tan justo, incluso cabe alguna maquina pequeña, lo hacían medio metro más alto más que un hombre».
En 1990 comenzaron a meter maquinas que van haciendo la limpieza de las acequias dejando el repique y los trabajos a vecinal relegados al pasado.
Guarda de campo
Vicente Villellas Detes fue “Guardia Rural” y dependía de la “Cámara Agraria local de Sariñena”, figura muy ligada a los campos de Sariñena y a su huerta. También conocido como Guardia de Campo, Vicente ostentaba autoridad como Guardia Rural y por ello portaba una chapa oficial que lo identificaba como guarda jurado de Sariñena.
Vigilaba la huerta, que entonces era muy importante, entre sus funciones que no entrase ningún ganado, que no hubiesen robos, que nadie se comiese más de la cuenta labrando, sobre todo cabañeras, caminos, sendas, marguines u otros campos o huertas –siempre había alguno que cogía más de la cuenta-.
Con Manolo Foj, Guardia de Riego, fueron muy amigos, como hermanos, pues entre ellos se apoyaron y ayudaron muchísimo
Grandes riegos del Alto Aragón
Sariñena fue gran defensora del proyecto de Riegos del Alto Aragón, de los planes de riegos para Aragón impulsados por Joaquín Costa en 1906. Aunque el germen lo aporta Miguel Ravella en 1885, el proyecto fue aprobado, primero técnica y luego económicamente, en 1913. El plan nace “Para la ejecución de las obras de Riegos del Alto Aragón con las aguas de los ríos, Gállego, Cinca, Sotón, Astón y Guatizalema, en toda la extensión necesaria para regar las zonas de Sobrarbe, Somontano y Monegros”. A través de presas y una extensa red canales, derivaciones y desagües llevar las aguas a nuevas zonas regables, concretamente para esta zona el canal de Monegros gracias a Riegos del Alto Aragón.
La lucha por el agua fue una cuestión de supervivencia para estas tierras, donde el papel de las mujeres fue esencial. Conocido es el caso de las mujeres canalistas de Lanaja, quienes el 25 de febrero de 1915 marcharon andando a Huesca reclamando el agua para Los Monegros “Pan y trabajo”. Una reivindicación que ya venía de antes con el fuerte papel que jugaron las mujeres, como la concentración en Huesca de mayo de 1914 donde acudieron “buen número de labradores y muchas mujeres”.
Celebróse anteayer domingo en el teatro de esta ciudad la sesión ordinaria de Junta general de dicho Sindicato.
Ya desde las primeras horas de la banana se notó en esta población gran movimiento y muchos forasteros de los pueblos de la zona que ha de regarse con el magno proyecto. De Tardienta, Almudébar, Lanaja, Robres, Granen, Sariñena y muchas localidades más acudieron á Huesca buen número de labradores y muchas mujeres, unos y otras llenos al parecer de gran entusiasmo y en alas del deseo que sienten de ver realizadas sus justas, justísimas pretensiones, pues ellas significan la redención económica del país que agoniza y acaba.
Diario de Huesca – 5 de mayo de 1914.
En Sariñena y comarca hay que reseñar la gran actividad que realizaron a través de sus alcaldes, destacando a Esteban Panzano o a su gran representante el diputado liberal por Sariñena Juan Alvarado y del Saz.
En 1956, en el diario de la Nueva España, se realizaba la siguiente radiografía de la situación del desarrollo de los riegos en Sariñena:
“Tiene actualmente una zona de regadío de 1.400 Ha., las cuales, la mayor parte, reciben el beneficio del riego del rio Alcanadre, mediante una presa establecida en las proximidades del pueblo de Huerto, con una conducción de más de catorce kilómetros de longitud, cuya administración corre a cargo del Sindicato de Riegos titulado de las Acequias de Valdera y del Molino. Unas 400 Ha. han comenzado a regarse recientemente con las aguas procedentes del sistema de Riegos del Alto Aragón. Una vez ejecutados los planes del Cinca y tramo tercero del Canal de Monegros, la extensión de regadío será de unas nueve mil hectáreas, cifra lo suficientemente elocuente para expresar lo que será Sariñena en un futuro próximo, el cual es captado por numerosas familias que procedentes de lejanas provincias de España y desde no hace mucho tiempo, vienen instalándose en esta población, considerada sin duda como tierra de promisión.”
Nueva España – 2 de septiembre de 1956.
“Ministro Fomento.—Presidente Sindicato riegos de Sariñena, proteste enérgicamente ante V. E. de la campaña injusta que hace el periódico Correspondencia España contra canal riegos Alto Aragón, pues su ejecución será la tranquilidad y vida de esta zona, hoy arruinada por falta de agua. Fermín Llamas.”
Diario de Huesca – 20 de noviembre de 1912.
En un pueblo de Monegros
un abuelico soñaba:
que retornaban los hijos
y las tierras se regaban.
Luis Escudero.
El pantano de Sariñena, un proyecto
En 1901 se proyectó la realización del denominado Pantano de Sariñena, un pantano con una capacidad de 28.000.000 metros cúbicos de aguapara el riego de la huerta de Capdesaso y Sariñena, pantano que no llegó a realizarse.
1.° Relevar al sindicato de regantes de esta villa, de los cuantiosos gastos que origina el sostenimiento y reparación de la presa, acequia Váldera y limpia de ésta, gastos que á duras penas pueden soportar los agobios de esta. siempre sufrida clase agrícola.
Se aprovechará la sobrante de toda la acequia Váldera durante los meses del invierno, época en que no es necesaria para el riego y que ahora se pierde en estériles escorrentías.
Diario de Huesca 15 de julio de 1901.
Embalsará el pantano 28.000.000 de metros cúbicos de agua, resultando el metro á un precio notablemente inferior al de otros pantanos y obras análogas. Se construirán puentes, presa, embalse, acueducto y por el canal discurrirán ordinariamente nueve metros cúbicos de agua por segando, de los que tomará seis del río Alcanadre y tres del Guatizaíema. Si mucho confían los pueblos interesados en la ilustración y actividad de que dan pruebas el ingeniero Sr. Cajal, ayudante Sr. Cofino, y sobrestante Sr. Tello, se confían menos en el interés y celo nunca desmentidos de su ilustre representante en Cortes Sr. Alvarado, constante defensor de los mismos.
El corresponsal. Sariñena 19 de agosto de 1909.
Son muy importantes los trabajos realizados recientemente por el ilustrado ingeniero afecto á la División Hidrológica del Ebro, D. Joaquín Cajal y personal á sus órdenes encargado del proyecto y estadios del pantano de esta villa. Esta población tan interesada, se enteró oportunamente de la devolución del proyecto remitido á la superioridad para estudiar determinadas modificaciones, y el ingeniero encargado, con objeto de ter minar con más rapidez los estudios y re formas propuestas, ha ampliado notablemente los trabajos, y aclarado con gran tino y competencia los conceptos del proyecto remitido. Al efecto, recientemente se han tomado los datos precisos para tantear con alguna exactitud el terreno que puede ser susceptible de riego, á la vez que se demuestra la imposibilidad de regar los Monegros y trato por las dificultades insuperables que supone el salvar la sierra, cuanto por hallarse aquel terreno más elevado que el fondo de la laguna que ha de ser convertida en pantano. Parece que se ha levantado un plano, desde la estación de Capdesaso á donde podrá llegar el agua de riego hasta el monte llamado «Presiñena», término municipal de Sesa, y punto donde se unen las estribaciones de la sierra con el río. Con las modificaciones propuestas existe zona regable en el monte de esta villa y en el de los pueblos de Capdesaso, Lalueza, Pallaruelo de Monegros y Albalatillo, y se amplían y mejoran todos ¡os demás que ya constan en el proyecto. Es incalculable el beneficio que había de reportar este pantano, cuyo coste es poco más de un millón de pesetas. La acequia de Váldera cuya longitud es de 18 kilómetros, quedará convertida en un Canal que asegurará los riegos de estas huertas, hoy tan difíciles sobre todo en épocas de estiaje. Desde la salida del pantano al río existe un regular desnivel que podría utilizarse con algún gasto dé agua para fuerza motriz y usos industriales. Embalsará el pantano 28.000.000 de metros cúbicos de agua, resultando el metro á un precio notablemente inferior al de otros pantanos y obras análogas. Se construirán puentes, presa, embalse, acueducto y por el canal discurrirán ordinariamente nueve metros cúbicos de agua por segundo, de los que tomará seis del río Alcanadre y tres del Guatizalema. Si mucho confían los pueblos interesados en la ilustración y actividad de que dan pruebas el ingeniero Sr. Cajal, ayudante Sr. Cofino, y sobrestante Sr. Tello, He confían menos en el interés y celo nunca desmentidos de su ilustre representan te en Cortes Sr. Alvarado, constante defensor de los mismos.
Diario de Huesca – 20 de agosto de 1909.
¿No se han construido dos hermosas presas, que han asegurado el riego eventual en la acequia Váldera? Joaquín Paraled.
Diario de Huesca – 05 de enero de 1915.
La mina del Isuela
A finales del siglo XIX hubo un intento de desecación de la laguna de Sariñena, para ello se construyó, excavándose, un desagüe por la zona del Saso las Ratas para verter sus aguas en La Isuela, actualmente conocido como Flumen. La noticia quedó recogida en el Diario de Huesca en su edición del 15 de julio de 1901:
El Pantano de Sariñena. —Justos elogios. —Descripción del Pantano: “Hace bastantes años que fue desecada la llamada Laguna de esta villa, distante medio kilómetro escaso al poniente y lindando con el camino que conduce a Lanaja. Para obtener el desagüe se perforó el monte conocido por la partida Saso de las ratas, construyéndose al efecto una mina sin ningún revestimiento interior y desembocando en el rio Flumen o Isuela como aquí le llaman, desapareció rápidamente el paludismo, prueba acabada de que allí radicaba el origen y así continuó por espacio de algunos años hasta que los desprendimientos interiores la citada mina, la total incuria de todos y la ya proverbial calma tan peculiar de nuestro temperamento, cegaron el conducto, estancáronse las aguas, vinieron-, nuevamente las fiebres tercianarias y entonces nos acordamos de Santa Bárbara, esto es, da la imperiosa necesidad de sacudir ese foco de infección que si en tiempos dieron fama a nuestra villa, de temer es que surja otra vez:, si no se pone pronto remedio”.
LASESA y el Sector XI
En Sariñena también encontramos a la Comunidad de Regantes de LASESA (Lastanosa-Sariñena-Sena) y la Comunidad de Regantes del Sector XI del Flumen. El sistema de LASESA se nutre de la acequia de Pertusa y del canal de Terreu, ambos provienen del canal del Cinca. La CR Sector X tiene su superficie regable en los TTMM: Lalueza, Huerto, Capdesaso, Sariñena (Huesca). La CR Sector XI tiene su superficie regable en los TTMM: Huerto, Lalueza, Capdesaso, Sariñena y Albalatillo (Huesca). Francisco Nogues Tierz El sector XI riega todos los Sasos.
Mia tú que son antiguas
las acequias de Sariñena
la Valdera dicen que es árabe
por no dicir que es romana
que esta tierra ya era ibera
de tantas culturas hecha
que ha sido fértil su ribera
ha sido rica su tierra
y su huerta vieja.
Aura aún quedan
restos de los espartales
de sus sasos y mallacanes
de la ilergeta Succosa
románica y prehistórica
de sus puentes sobre el Alcanadre.
De sus azudes y fuentes
queda tanta memoria…
Ay huerta vieja de Sariñena
del huerto y del huerter
del huertero y la huertera
del huerter
del guerto y la guerta
del jadón, la jada,
el jadico y la jadeta.
Ay acequia y su brazal
que llega el agua
ringlera de caballón
abrir y cerrar la tajadera
de la huerta de Suso
de las Ciquinaltas y Ciquinbajas
del regador, del regador…
Quios y quias, de la villa de Sariñena
hijos del Alcanadre
y la acequia madre Valdera
no hay mayor honra
que ser de tu huerta,
de la huerta vieja de Sariñena.
Agradecimientos
Gracias a Mariano Novellón Peralta, José Anoro Marías, Keko Anoro Clavería, a Manolo y Joaquín Foj Blanco, a Pilar Royo López y Vicente Villellas Royo, a Francisco Nogues Tierz, a Joseé Grustán Bosque, a Mariano Conte Laín y a Vicente Tierz Tabueña y a Antonio Naval Mas.