La historia del Grupo Escolar de Sariñena y de muchos maestros y maestras que han formado parte de lo que hoy en día es el Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Laguna – Sariñena. Personas excepcionales que han marcado nuestras vidas, grandes maestros y maestras que llevamos profundamente grabados en nuestra memoria y corazones. Lamentablemente, se recoge solamente parte de su historia, con un sincero -lo siento- por no llegar a todos los maestros y maestras que han pasado por las diferentes escuelas sariñenenses. Así, a todos y todas les rendimos un sentido homenaje, recuerdo y un enorme agradecimiento por el gran legado que nos dejaron. No obstante, las puertas quedan abiertas para continuar recogiendo la historia del cole de Sariñena, especialmente de sus maestros y maestras.

Las antiguas escuelas nacionales de Sariñena
Las escuelas viejas se encontraban en la Ronda de San Francisco, antes muro de Fraga, donde actualmente está el Casino Nuevo de Sariñena y fueron inauguradas el 13 de febrero de 1901. Se estudiaba primaria hasta los catorce años y luego, los que podían, marchaban a estudiar a Huesca. Emilia Pascual Loste estudió el primer año en las antiguas escuelas: “Allí nos daban cultura general a chicos y chicas”. Las clases estaban separadas, incluso el recreo, contando con cuatro cursos de chicas y seis de chicos. Manuel Antonio Corvinos relata algunos aspectos de la escuela a mediados de los años cincuenta en su artículo Las Escuelas Nacionales en los años cincuenta: “Las mañanas de un día cualquiera estaban dedicadas a impartir cultura general de 9:30 h. a 12:30 h. y las tardes a labores, trabajos manuales o a llevar el huerto escolar dirigidos por don Blas. A media mañana el maestro o maestra repartía entre el alumnado un trozo de queso de color amarillo. Las chicas lo recibían en clase de doña María y los chicos en sus aulas respectivas. Las niñas de primer y segundo grado disponían de un pequeño paño donde aprendían a hacer punto atrás, hilvanes, vainica, pespuntes, costuras, ojales, etc.). En tercer grado ya realizaban bordados, lagarteras, punto de cruz, festones, patrones de ropa de bebé en papel de seda… Mientras cosían una compañera les leía pasajes de algún libro de carácter religioso”.

Antes de aquellas escuelas graduadas, las clases se daban en la antigua casa consistorial, donde acudían los chicos, mientras las chicas iban a la calle baja del Castillo. También estuvo el colegio de la congregación de las carmelitas, situado en la casa rectoral de la orden, situado en la calle del Sol, actual calle Ugarte.
Ha tomado posesión de la escuela de niñas de Sariñena, la joven é ilustrada profesora doña Carlota Cardiel, que durante algunos años ha desempecon excelentes resultados la de igual clase de Epila en la provincia de Zaragoza.
Diario de Huesca, 7 de septiembre de 1879.
El Diario de Huesca del 23 de mayo de 1912 da cuenta de los exámenes que los alumnos, de ambos sexos realizaron en el centro que atendían la madre sor María Concepción y el resto de hermanas. Los exámenes estuvieron supervisados por la Junta local de primera enseñanza, compuesta por los señores don Pedro Basols, presidente; don Fernando Acín, párroco; don José Calvo, médico; don Florentín Callen, don Timoteo Ulled, doña Juana Barrera y el secretario don Fernando Marquina. Con motivo de la celebración de los exámenes generales, aparecen los maestros Emilia González, María Acín y Ruperto Rojo:
Celebráronse en los días 26, 27 y 28 del pasado mes, los exámenes generales en las escuelas de párvulos y elementales de niñas y niños de esta villa, a cargo de los profesores doña Emilia González, doña María Acín y don Ruperto Rojo respectivamente.
¿Resultados? La Junta local que presidió el alcalde señor Basols (don Pedro), compuesta de los vocales señores Sorte, Calleu, Calvo, Acín y Porteza, salió gratamente impresionada de la escuela de párvulos que, en número de 320, allí se les enseña con paciencia benedictina á pronunciar las primeras letras, cuya torpe y encantadora lengua nos ponía de manifiesto el estímulo y trabajo grande de la maestra, cuyos méritos, en su labor educadora, son mayores cada día.
Mi felicitación más entusiasta á tan ilustrada profesora, honra del Magisterio, en cuyo trabajo ayuda acertadamente la ilustrada auxiliar doña Felisa Aznar.
En la escuela elemental de niñas, se nota que la señora profesora doña María Acín ha empleado el tiempo con fructíferos resultados; a pesar de lo poco que lleva al frente de la escuela se ven adelantos pedagógicos.
En la de niños, cuyo profesor se halla ya jubilado, pero que sigue al frente de la clase, nada se puede decir, en favor de aquellos niños-. Únicamente me atreveré á indicar á los padres de familia, á las autoridades locales y á la ilustre Junta provincial de Instrucción pública, que aparte los graves perjuicios que origina en la Sociedad, la falta de cultura, no se merece Sariñena, que de los ciento ó más alumnos que están en disposición de ir á la escuela, resulten analfabetos con el tiempo más de la mitad: esto es muy triste.
Diario de Huesca del 6 de julio de 1912.
Aquellas escuelas debieron de reunir malas condiciones y así quedó constancia en el Diario de Huesca del 2 de febrero de 1912: «Pasar a informe de la Junta local de primera enseñanza de Sariñena, reclamación del maestro de niños don Ruperto Rojo, sobre las malas condiciones que reúne el local que tiene destinado para dar la enseñanza».
En el Boletín Oficial, del 9 de febrero de 1917, se cita a Cesárea Gallego como resultado del concurso general de traslados de maestras con destino a Sariñena (Diario de Huesca 10 de febrero de 1917). Aquel mismo año de 1917 se solicitó la conversión a graduadas la escuela de Sariñena «A la Dirección general se vuelve a remitir, debidamente informado, el expediente incoado por el Ayuntamiento de Sariñena en súplica de que transformen en graduadas las escuelas nacionales unitarias de aquella villa» (Diario de Huesca del 16 de mayo de 1917). En otra noticia, del Diario de Huesca del 14 de octubre de 1917, con motivo de la celebración del día del Pilar, entre distinguidas personalidades se cita al profesor señor Borobio.
Una figura relevante fue el maestro y pedagogo José Fatás y Bailo (Bernués, H., 1837 – Huesca, 1912), estuvo durante veinticinco años como maestro en Sariñena y una calle recuerda su labor. Además fue jefe de Instrucción Pública en Huesca y catedrático de Derecho en su Normal de Maestros, dirigió un periódico profesional, y es autor de varias obras escolares declaradas de texto. Su hijo Luis Fatás Montes (Sariñena, H., 1865 – Madrid, 1922), se doctoró en Medicina (1888), ingresando en la Sanidad Militar (1890) y en la Beneficencia (1891). Recibió la Encomienda de Alfonso XII por sus estudios sobre mortalidad infantil, y el premio de la Sociedad Española de Higiene por su labor cara a las escuelas (1903). Sus trabajos contra la sífilis renal y la tuberculosis le valieron la presidencia de honor en el Congreso Antituberculoso de Zaragoza. Seguidor de Canalejas y Romanones, fue concejal de Madrid (1910). A su iniciativa se debió en buena parte la conversión de Ordesa en Parque Nacional (GEA).

Alumnos formando en el patio. Fuente: MACP.
En 1928, en el patio de la escuela, se instaló un pluviómetro que comenzó a registrar los primeros datos meteorológicos de Sariñena. Aquellos primeros datos se fecharon a partir de octubre de 1928 gracias a los maestros nacionales Nicolás Baldús, Justo Comín, Manuel Alfaro y Eduardo Monreal. En 1931 se complementó con la instalación de una garita meteorológica con observaciones termométricas. Las observaciones continuaron hasta 1933. (El clima en el entorno de la Laguna de Sariñena. Alfonso Ascaso Liria).
Antes de la guerra hay que reseñar a la maestra Cristina Lana Villacampa quien con junto a Nicolás Baldús fue directora de la escuela graduada de Sariñena. Existía una alta tasa de analfabetismo, el Partido de Sariñena contaba con 23.178 habitantes, de los cuales 12.024 eran varones y 11.154 mujeres. La zona presentaba un 41,69% de analfabetos: 36,77% varones y 46,97% mujeres; un 10,2% más (Periódico La Tierra, julio de 1931). También, entre muchos otros maestros, por las escuelas de Sariñena estuvo en 1934 el maestro leridano Juan Garcés Guiu, natural de Corbins (Historia de vida de un grupo de maestros. Fernando Jiménez Mier y Terán) y José Sarasa Juan, natural de Almudevar, quien ejerció “En una sección de la escuela Graduada de niños de Sariñena en 1934” (Todos Los Nombres, Víctor Pardo Lancina y Raúl Mateo Otal).
Prudencia Martínez Hernández, natural de Guadalajara, fue condenada por un Consejo de Guerra, había sido miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT de Guadalajara, donde ejerció de maestra en la Escuela Graduada de niñas. Fue una de los muchos maestros y maestras depurados una vez entrada la dictadura. En marzo de 1946, Prudencia residió en Sariñena como maestra nacional sin ejercicio. En 1947 su expediente fue revisado resolviendo su reingreso en la enseñanza, aun manteniendo algunas sanciones e inhabilitaciones. La educación, un arma revolucionaria.

Vista de Sariñena con las escuelas viejas, en primer plano, con el patio dividido para chicos y chicas. Fuente: Patrimonio Sariñena.
En las escuelas viejas de directora estuvo Doña María Dueso, muy recta y exigente, se caracterizaba por la rigidez y disciplina de la época. María inculcó la vocación a su hija Carmen, quien también acabó de maestra en Sariñena. Carmen Pueyo Dueso cursó Magisterio en las Teresianas de Zaragoza tras lo que ejerció en las escuelas rurales de Bubal, en el valle de Tena, luego en la villa de Tardienta, Pertusa y Monesma de San Juan. Sobre 1957, Carmen ocupó plaza en el grupo escolar de Sariñena, pues Carmen siempre quiso estar en Sariñena. Contrajo matrimonio con Don Fausto Gonzalvo Mainar, quien desempeñó el cargo de director del grupo escolar. Carmen Dueso pasó luego a las nuevas escuelas, “Siempre ha sido muy moderna, en la forma de vestir y de ser”, recuerdan con cariño Emilia Loste, Purificación Casasnovas, Olga Gazol y Pili Barcos.
Doña María compró una imagen de la Inmaculada a la que colocaban flores amarillas en mayo, cuando se celebraba su día. Para resguardarla, Doña María se la llevaba a casa. Al jubilarse, la imagen se quedó en la escuela y en mayo se le continuó rezando hasta que, con la entrada de la Logse, se tuvo que retirar. También se eliminó la misa de principio de curso, a la que iban todos los niños y niñas.
La memoria de la maestra Doña Emilia Arán Bescos fue recogida por Cruz Ullod Borruel para una exposición sobre maestras y maestros del I.E.S. Montesnegros de Grañen. Emilia estuvo casada con Don Blas Casaús, también maestro en Sariñena. Ambos eran de Huesca y llegaron a las escuelas en 1947, donde estuvieron hasta su jubilación. Blas se jubiló en 1978 y Emilia en 1982 “Cuando se les rindió un merecido homenaje”. Cruz recuerda a Emilia con gratísimo cariño “Por su paciencia, su atención, sus explicaciones tan claras y sencillas, las labores que hacíamos, el mes de mayo… incluso estrenamos juntas las escuelas nuevas cuando yo estaba en primero de EGB”. Cruz recogió su magnífico testimonio: “El Grupo Escolar de Sariñena, aunque era antiguo, era un buen colegio para aquellos tiempos. Había unas escuelas hermosas, con dos recreos separados. Las maestras eran Doña María, la directora, Doña Victoria, Doña Josefina y su hermana Presen (dos maestras que llegaron a Sariñena cuando la guerra dese Alcoy y que ya no se fueron hasta que se jubilaron). Yo llegué a Sariñena un día que entraba que entraba la virgen de Fátima y ellas me ofrecieron su casa que estaba frente al bar Romea. El material que había era el pizarrín con un trapico colgando. Allí aprendían a sumar, restar… Después se pasaba al cuaderno de limpio. Los primeros grados estudiaban con el famoso Catón y luego con las enciclopedias. Se leía por obligación El Quijote. La lectura era muy importante. Se hacía por sección. Fue un adelanto cuando el ayuntamiento nos traía carbón para la estufa. Los primeros años los niños venían con una rejilla, una especie de lata en la que se metían brasas para poder calentarse los pies”.
Cruz Ullod Borruel recuerda con cariño a las maestras Doña Rosalía, maestra de infantil, Doña Emilia y Tere Guillen “Doña Tere”. Doña Tere Guillen, nació en Sariñena en 1923. Doña Victoria Usieto y su marido Don Pío Toda Español, matrimonio también de Huesca, ejercieron en las escuelas graduadas de Sariñena. Tenían dos hijos, Marivi y Pio. En los resultados de la elección de plazas de los cursillistas de 1933 (Diario de Huesca 13 de noviembre de 1934) aparecen designados a Sariñena los maestros: Pío Toda, Policarpo Royo y Narciso Soler.
Manuel Antonio Corvinos cita a Doña Urbana, María Pilar Pinilla, Pilar (De Lérida), Mariano Sampietro, Alfonso Aparicio, Ramón (de Sena), María Jesús Berdiel, directora…. A ellos podemos añadir a Doña Victoria Usieto, Don Félix Regaño, Don Pio Toda, Doña Flora, Don José Castanera, Doña Nieves, Don Martín…
Los señores directores de las Graduadas de nuestra villa, señorita María Jesús Berdiel y don Fausto Gonzalvo, han tenido la feliz iniciativa de organizar una exposición de modestas obras de pintura de aficionados locales. La inauguración tuvo lugar bajo la presidencia del alcalde, don Félix Regaño Millán; arcipreste, don Vicente Fuertes; juez de instrucción, don Rafael Villamana; capitán de la Guardia Civil, don Máximo Rodríguez, y el administrador de Correos, don Jesús Escañero. Se hallaba presente una representación de Acción Católica, presidida por don Mariano Torres Asín. Entre las personas que participan con sus obras, destacamos a Félix Puyó Burró, el joven Manuel Campo, la señora maestra Pueyo de Gonzalvo, el joven Juan Antonio Casamayor y trabajos, bastante estimables de niños de las Escuelas.(Nueva España 17 demayo de 1963).
Maestros cursillistas del primer cursillo para maestros iniciados en la enseñanza para la alimentación y nutrición de Sariñena: don Fausto Gonzalvo Mainar, director del Grupo Escolar de Sariñena; don Alfonso Aparicio Saniuán, de Sariñena; don Blas Casasús Fanlo, de Sariñena; .doña María Jesús Berdiel Gracia, directora de la Graduada de Sariñena; doña; María Teresa Guillen Asín, del barrio de la Estación, de Sariñena. (Nueva España 11 de julio de 1963).
Alfonso Aparicio, maestro sariñenense llevaba una bata blanca y zapatos blancos. Sus hijos tuvieron Teléfonos detrás del ayuntamiento. Doña Urbana estaba junto a su marido Don Francisco, ella daba cuarto y quinto mientras que Francisco sexto, séptimo y octavo, ambos acabaron marchando a Zaragoza.

Carmen Roca, de Castejón de Monegros recuerda como su primer destino fue Sariñena, donde estuvo dos años: «De director D. Fausto, con Carmen, su mujer, impartimos 30 y 40 (chicas) en las monjas porque en el colegio no había espacio. Tengo buenísimos recuerdos, de las alumnas, por lo mucho que aprendí de ellas. Algunos nombres vienen a mi memoria: M. Celi Tena, Pili Muguerza, Marisa Llamas, … También Buen recuerdo de Pili, Tere, Emilia, M. Jesús, Gonzalo, Blas, Ramón, … D. Fausto se jubiló entonces. Por las noches, en el colegio, preparábamos con Pili Tolosana a chicos y chicas para el Graduado Escolar. Volví años después, pocos meses, por la jubilación de D. Alfonso. Como monegrina que soy, siempre digo muy orgullosa que es Sariñena uno de los destinos que recuerdo con mucho cariño.»
La Escuela de la Estación de Sariñena
En 1932 la república española realizó el proyecto de la escuela del Barrio de la Estación de Sariñena, a cargo del arquitecto Antonio Uceda García. En 1933 se aprobó la subvención de 18.000 pesetas para llevar a cabo su construcción (El esfuerzo de la República en la construcción de nuevas escuelas en Aragón (1931-1937), a través de la Gazeta. Cazabaret).
Don José Castanera Escaned, natural de Binaced, ejerció de maestro en la escuela del Barrio de la Estación de Sariñena. Llegó antes de la guerra y tras la contienda fue reingresado como docente en 1940 en la escuela del Barrio de la Estación. Un año después fue destinado a las Escuelas Nacionales de Sariñena. Manuel Antonio Corvinos Portella recogió su memoria “En homenaje al maestro Don José Castanera Escaned” de quien cuenta: “Aún recuerdo su enjuta figura, su bien hacer, su carácter bondadoso y su célebre boina que utilizaba alguna que otra vez a modo de elemento admonitorio contra los que tenían dificultades en mantener cierta disciplina. Tenía fama de buena persona y de buen maestro, con gran habilidad para enseñar matemáticas, contabilidad y gramática. Incluso dicen que se sabía el Quijote de memoria”.
El sariñenense Don Rafael Mendiburo Allue también estuvo en la estación de maestro y luego en la Graduada de Sariñena. Gloria Mendiburo, hija de Rafael, recuerda como su padre estuvo con don Blas, doña Emilia, don Fausto… “Rafael era muy recto y le gustaba enseñar. Subía en bicicleta a la escuela estación, que estaba donde la cruz roja y llevaba la escuela con doña Adela”. Primero estuvo en Castelserás, en Lérida, pero se vinieron a Sariñena porque tenían casa, huerto y una horquilla grande. En la estación estuvo unos diez años y unos siete años, hasta jubilarse en la escuela de Sariñena.
Asun Porta Murlanch estudió hasta los diez años “Estudié con Dña. Tere Guillén en la escuela del Barrio de la Estación”. Allí le prepararon D. Francisco Pons y Dña. Urbana para el Bachiller Elemental para examinarse de forma libre en el Instituto Ramón y Cajal.
En 1969 se suprime la escuela de niños de acuerdo a la orden de 26 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto). Convirtiendo la escuela de niñas de La Estación en mixta (Nueva España – 14/08/1969). Las escuelas del Barrio de la Estación de Sariñena se debieron de cerrar en aquel año de 1969, cuando los maestros Don Ramon Sambia Alos y Doña Urbana pasaron a las escuelas viejas.
Colegio de La Milagrosa de las Hijas de la Caridad de Sariñena
Las hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul establecieron la escuela de “La Milagrosa” en 1950, desarrollando entre 1950-1951 el primer curso. Impartieron tres grados, párvulos, bachilleres, estudios de contabilidad, mecanografía y taquigrafía; como también todo lo que hacía referencia a la costura y labores. El primer curso contó con 183 alumnos y por la noche con la asistencia de 57 adultos. Como directora ejerció la madre religiosa sor Concepción, contando con otras hermanas religiosas como sor Adela y sor Magdalena.
La comunidad de religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se establecieron en Sariñena en 1949. Llegaron con sor Concepción Vicente al frente hasta que fue sustituida por sor Celia López.

La primera década, de 1950 a 1960, las religiosas establecieron la escuela en la antigua abadía, entre la plaza de la Iglesia y la calle Rafael Ulled. El edificio comenzó a presentar muchos problemas estructurales y tuvo que ser abandonado. La antigua abadía fue derribada y el solar adquirido por el Casino de Sariñena para ampliar sus instalaciones. La nueva abadía se instaló en la antigua casa de las maestras, que también sirvió de escuela en su momento.

Finalmente se establecieron en el edificio de las monjas, en el actual parque de Mezín, un edificio construido por Regiones Devastadas tras la guerra e inaugurado en agosto de 1960. El edificio fue adecuado gracias a la Asociación Cultural «El Salvador», compuesta por una junta rectora integrada por Félix Regaño, Mariano Torres Asín, Emiliano Gaspar y Anselmo Garulo. El domingo 18 de septiembre de 1960 fue inaugurado el colegio de la Milagrosa, contando con el gobernador civil José Riera Aísa, el alcalde Andrés Buisán, la religiosa sor Celia López y, entre otros, fray López, hermano de sor Celia y vicario general del arzobispado de Tánger. La escuela estuvo abierta hasta mediados de la década de los noventa, cuando todos pasaron a estudiar a las escuelas nacionales. Al poco, la congregación religiosa se despidió de la localidad marchando a otro destino.
NOS LLEVARON A SOR CELIA
¿Quién es sor Celia? Una religiosa extraordinaria de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que durante varios años ha sido superiora de la comunidad establecida en nuestra villa. De una casa en escombros hizo surgir el actual Colegio de La Milagrosa, de prestigio indiscutible en Sariñena y su comarca. En él se han forjado centenares de jóvenes, que, gracias a ella, un grupo, numeroso tanto de niños cómo de niñas han logrado graduarse en el bachillerato elemental.
Su recia personalidad, su profunda vocación religiosa, su formación intelectual, logró que la población de Sariñena la considerara su benefactora.
El Ayuntamiento en su última sesión hizo constar en acta el sentimiento que le producía la ausencia de esta religiosa extraordinaria, sentimiento que nosotros igualmente compartimos, deseándole que en su nueva residencia, en Bénavente, logre los éxitos que conquistó en nuestra población, a la vez que pedimos a Dios por su salud física.
Nueva España, del 10 de noviembre de 1964.
Carmen Casabón recuerda a sor Alicia en infantil, era muy dulce, sor Pilar daba las más duras, matemáticas, latín, francés y física de bachiller, sor María Jesús labores y hacia estudiar y preguntaba, era muy exigente en decir todo al pie de la letra y sor Felisa que daba clases de piano y dirigía el coro de la iglesia; tocaba un armónium.
Emilia Loste también recuerda a sus maestras: “Sor Felisa, sor Alicia, sor Celia, sor María Jesús… Sor Concepción era la directora, pequeñica, con algo de mal genio y daba matemáticas”, recuerda Emilia “A la escuela de las monjas iban los que hacían bachiller y estaba donde el abrevadero”. Las religiosas Paulas debieron de establecer el colegio en Sariñena en 1950 (Enciclopedia Aragonesa).
|
AUSENCIA SENTIDA Hemos de lamentar la ausencia de nuestra población de sor Concepción Vicente, que durante siete años ha dirigido con notorio éxito el Colegio de la Milagrosa, de la Comunidad de San Vicente de Paúl. De sus manos ha salido una distinguida promoción de señoritas que son orgullo de la población, tanto por su preparación cultural, como por su formación religiosa. Al sentimiento general que su marcha ha producido unimos el nuestro y hacemos botas para que Dictó continúe inspirando como hasta ahora, los actos de esta admirable y respetable religiosa.
Nueva España – 11/09/1957.
|

Pili Villacampa Escanero, natural de Sariñena fue alumna del colegio La Milagrosa desde los 4 años hasta los 13, cuando terminó cuarto de bachiller. En estos años tuvo de maestras a sor Alicia, sor Catalina y sor Magdalena en infantil y educación primaria, y en bachiller a Sor Pilar (Física y Química), sor Felisa (Matemáticas y Francés ), Sor María Jesús (Sociales y trabajos manuales), sor Ana María (Lenguaje), Don Ernesto (religión), Don José María (Latín y música) y Pilar Odina (profesora de educación física).
Al finalizar magisterio, Pili estuvo dos cursos escolares de 1981 a 1983 trabajando en La Guardería como educadora de Jardín de Infancia: “Llevaba a los más pequeñitos, de 18 meses a dos añitos y medio. Fue curioso, como dos profesoras mías de niñez, sor Felisa y sor María Jesús, pasaron a ser compañeras de trabajo. Dos cursos entrañables y muy emotivos. Mi labor era de psicomotricidad, lateralidad, y enseñar las vocales y números a través de canciones y juegos”.

El nuevo Grupo Escolar
A mitad de la década se previó abrir en Huesca Secciones Delegadas en Monzón y Binefar (creada en 1966) y Colegios Libres Adoptados (CLA) entre otras localidades, Barbastro, Sariñena, Graus, Fraga, Ainsa y Borja (Historia de la Enseñanza Media en Aragón Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón Celebrado en el I.E.S. «Goya» de Zaragoza del 30 de marzo al 2 de abril de 2009 Coordinador y editor literario Guillermo Vicente y Guerrero).

En 1968 se da cuenta de la puesta en marcha en Sariñena de un “Grupo Escolar moderno, a la altura de las circunstancias”. En la publicación de la Nueva España del 14 de abril de 1968 se hace mención “En tan interesante y magnífica realización, las autoridades locales poseerán el apoyo entusiasta de todo el vecindario, que advierte complacido el impulso que ha recibido la villa en los últimos años”.
Grupo Escolar en Sariñena: El Ayuntamiento de Sariñena, convoca licitación pública para la ejecución de las siguientes obras: Construcción de un Grupo Escolar y sus anexos. Base de la licitación, 4.507.174’75 pesetas, sobre la que se establecerá la baja correspondiente. Periodo de ejecución, un año. Garantía provisional, dos por ciento del importe del presupuesto de contrata. Condiciones, en los pliegos de condiciones, en la Casa Consistorial. El alcalde, Félix Regaño Millán. (La Nueva España, 5 de abril de 1968).

Emilia Pascual Loste es una sariñenense que ejerció como maestra. Estudió con las monjas en Sariñena, con ellas realizó hasta cuarto y la reválida a examinarse a Huesca. A los 18 estuvo provisional en Sariñena y luego en Luzás (cerca de Benabarre), Olvena, Villanueva de Sijena (12 años) y por fin Sariñena. Emilia llegó a Sariñena en 1982 donde dio 1º y 2º de primaria hasta que se jubiló en el 2004.
|
Hace unos días se anunció la convocatoria de la subasta de la obras del Grupo escolar, que nos pareció obras de gran interés y especial significado.
En estos momentos, disponemos de datos más ampliados y precisos, y no queremos desaprovechar la oportunidad de brindarlos a la consideración de nuestros lectores. Dicho centro docente comprende doce aulas, comedor escolar y vivienda para el conserje. El presupuesto -como ya señalamos en nuestro comentario anterior- se eleva a cuatro millones quinientas siete mil ciento setenta y cuatro pesetas, setenta y cinco céntimos. Cantidad que no dudamos ha de resultar bastante sugestiva para los contratistas.
Nueva España 19 de abril de 1968
|
El 28 de septiembre de 1969, el Diario Nueva España, informa que por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia el señor Core da cuenta de la terminación del Grupo Escolar de Sariñena. El 16 de enero de 1970 “Se ha verificado la recepción provisional de las obras del nuevo Colegio Nacional de Primera Enseñanza, el cual ha resultado verdaderamente suntuoso. Para su inauguración, el Ayuntamiento se halla pendiente de la recepción del material escolar que ha prometido enviar la Dirección General de Enseñanza Primaria”.
Purificación Casasnovas Pelai, conocida como Doña Puri, es natural de Pallaruelo de Monegros. Estudió bachillerato en el Santa Rosa “Las misioneras dominicas de Huesca” y magisterio en el primer curso de plan nuevo en 1967. En 1970 accedió a la docencia de acceso directo, sin oposición, por sus excelentes resultados académicos. Realizó un año de prácticas en el sancho Ramírez de Huesca y luego estuvo en Aren (Ribagorza) y Villanueva de Sijena (2 años). Luego le dieron Saravillo “Estaba muy lejos” y acababa de contraer matrimonio, le fue más fácil ir a Cataluña con su marido. En Cataluña pasó tres años, entre Sardañola, Ripollet y Sabadell. Se especializó en educación infantil y se examinó en Gracia. Volvió a Aragón ejerciendo en Alcolea de Cinca, donde estuvo por dos años y lego ya a Sariñena, sería el curso 1976-1977. Purificación impartió infantil durante 33 años, hasta su jubilación en el 2009.
Las Escuelas Nuevas se iniciaron en 1969 y finalizaron en 1970, cumpliendo 50 años de su construcción en el 2020. Por el actual Colegio Público La Laguna de Sariñena han pasado gran cantidad de maestros y maestras, difícil de recordar a todos y todas, injusto, pero con la mayor de las intenciones, repasamos y nos acordamos de muchos.
María Jesús Blanco Mur “Doña Conchita”, nació en Sariñena un 31 de mayo de 1932. A los 8 años la llevaron a estudiar interna a Zaragoza. Empezó la carrera de farmacia, cursando el primer curso dándose cuenta que su verdadera vocación era la enseñanza. Como primer destino impartió clases en Campo, en Venta de Ballerías, Capdesaso y por último en Sariñena donde se jubiló. Una vez jubilada siguió manteniendo contacto con muchos de sus compañeros, especialmente con los que han seguido viviendo en Sariñena y con Don Félix y Doña María Jesús. Cuando ejercía en Capdesaso, en 1964, una vez que iba hacía su destino tomó mal la curva del barrio de la Estación y se metió dentro de la harinera embarazada de su primera hija. Antonio Torres, el alcalde, le ayudó a salir.
Doña Pilarin y Don Ramón Sambia Alos. Mª Pilar Romero García nació en un pueblo de la provincia de Zaragoza, aunque por motivos familiares llegó a Sariñena con siete años. Estudió en Zaragoza el Bachillerato de siete años en el centro privado Santa Ana. Seguidamente cursó estudios de magisterio en el mismo centro, por el plan vigente de cuatro años. Al Centro Escolar de Sariñena llegó por oposición, a preescolar, poco antes de inaugurarse el nuevo centro. “Ejercí en preescolar varios años. En aquel tiempo resultaba duro y estresante esta etapa de la enseñanza; pues no teníamos profesores de apoyo y, además, la matrícula era muy elevada. Los dos últimos años, antes me mi jubilación, pasé a los cursos primero y segundo de primaria. Allí la enseñanza tenía otro matiz, ya que la misma edad de los niños lo proporcionaban; pero, aunque fueron distintas etapas, de las dos guardo un grato recuerdo”.

Ramón Sambia Alos nació en Lastanosa en 1925. Estudió en sus escuelas hasta los 11 años cuando estalló la guerra y se quedaron sin escuela. Realizó bachillerato tras realizar el servicio militar. En 1952 ya ejerció de profesor en Lasalle Montemolin Monreal de Ariza, Leciñena, como director, donde también daba clases gratis a los que se querían preparar el acceso a bachillerato. Luego estuvo en Zaidin y Fraga. En Fraga, con 32 años, hizo las oposiciones de magisterio y aprobó, pero dejo el curso y empezó a trabajar en la Notaria de D. Joaquin Prada. Una vez casado y ya en Sariñena retomó los estudios universitarios de Filología Hispánica “Acudía junto con el cura de Capdesaso a nocturno en Zaragoza”. Terminada la carrera, ejerció en Fonz, Binies y, al final, en la Escuela del Barrio de la estación de Sariñena. “Por diversos motivos se cerraron esas escuelas y a la maestra (Dñª Urbana) y a mí nos dieron plaza en las llamadas hoy Escuelas Viejas. Poco estuvimos allí; pues pronto se acabaron de construir las llamada Escuelas Nuevas; pero sólo en la parte oriental; pues el edificio, también escolar, que está al otro lado de la calle, se tardó más en terminar y con algunas discusiones o problemas con los vecinos de esa zona, a causa de que suponía el cierre de la calle. Pero, al final, todo se arregló en y en la forma que se encuentra hoy. En mi caso y el de Don Gonzalo y algún otro maestro o maestra más, se nos asignó el curso 6º. Fuimos siguiendo en los cursos, cada cual en su especialidad. En mi caso, Lengua Española y Francesa, donde estuve con esas clases varios años. Pasados estos años me incorporé a la primera etapa, donde estuve 7 años”.
|
Fue este un periodo de tiempo, el de la primera etapa, al menos para mí, y creo que para varios alumnos también, bastante gratificante. Se cambiaron algunas estructuras de la enseñanza tradicional. El ordenador tomó posesión de su lugar de trabajo. El microscopio, ya no corto en aumentos, encontró si sitio en la mesa del profesor. El proyector de diapositivas estaba asentado a la distancia conveniente, desde donde proyectaba con nitidez, hacia el panel receptor, lo que se le encomendaba. En realidad, como decían algunos alumnos, con tales cacharros se podían hacer muchas cosas y se hacían. El ordenador era fiel al mandato de sus alumnos, sobre todo en las estructuras geométricas, que había que resolver, y también en otros aspectos matemáticos. No se portaba mal con el lenguaje y otras cuestiones. El microscopio tenía a su cargo el enseñar cómo es la circulación, cosa que se hacía con las patas de las ranas, recuento de glóbulos, estructuras celulares, etc. El proyector nos traía a la escuela mundos distantes, que servían para preguntar, comentar, dialogar……y, claro, también había explicaciones.
No quiero dejar de decir que, a petición de las Amas de casa, se hizo lo que se llamó Semana de Animación a la lectura. Se contó, para tal evento, con la entusiasta ayuda del encargado de la Biblioteca Municipal Fernando Otín. Se hicieron varias poesías, algunas se conservan, y dos obras de teatro.
Las reuniones, algunas, se hacían en el salón del ayuntamiento, donde a la explicación general, sobre el tema que nos ocupaba, seguían toda clase de preguntas. Parece que no salió mal.
También sucedió en ese tiempo de la primera etapa de E.G.B.
Alguna anécdota, tal como la de que un padre, no sé si enfadado o no, dijo que como podía sustituir el ordenador a los libros….
Mi respuesta fue rápida: muy pronto verás a tus hijos jugar y trabajar con ese extraño aparato en tu propia casa. Cosa que sucedió.
Y estuve en esa primera etapa hasta que llegó la jubilación
Ramón Sambia Alos
|
Gonzalo Yañez Asín y Aurora Serra Rodríguez. Aurora nació en Sariñena en noviembre de 1936, en la calle Goya. Aunque sus padres no eran de Sariñena vinieron a esta localidad a trabajar, donde su padre instaló una carpintería en la calle Goya. Fue a las antiguas escuelas, recordando a las maestras Doña Victoria Usieto, Don Félix Regaño, Don Pio Toda, Doña Flora, Don José Castanera, Doña Nieves Don Martín…. Doña Nieves marcó mucho a Aurora, con quien fue mucho a clase. Pronto vieron que tenía mucho potencial y a los nueve años comenzó a estudiar bachillerato libre, gracias a Doña Victoria y Don Pio, y Aurora realizó cuatro años de bachillerato teniéndose que ir a examinar a Huesca. Luego estudió magisterio y optó a oposiciones. El primer año de provisional ejerció en Sariñena , luego en Binefar y en 1976 logró su destino definitivo en Sariñena. Estuvo hasta su jubilación en 1996. Comenzó dando parvulitos y acabó llevando hijos e hijas de aquellos que había dado clases en sus inicios. Luego impartió cuarto, quinto y sexto de E.G.B., segunda etapa, impartiendo ciencias naturales, sociales y trabajos manuales. Gonzalo nació el mismo año, en 1936, pero era natural de Huesca. Primero estuvo en Salillas y Plasencia del Monte y a Sariñena llegó en 1965, a las antiguas escuelas, con Don Fausto como director. Llegó con Don Félix y de profesores estaban Don Blas, Doña Emilia, Doña María Pinilla y, ente muchos otros, el mallorquín Don Francisco Pons. Primero dio a los mayores, a séptimo y octavo, pero con el tiempo prefirió dar clases a edades más bajas, a quinto. Entonces fue cuando realizó en clase de manualidades un ajedrez y sus fichas, enseñó a su clase a jugar a ajedrez y jugaron un campeonato provincial del que quedaron campeones. Gonzalo también se jubiló en 1996.
Doña María Jesús Fontana y Don Félix Escartín eran de Huesca pero vivieron en Sariñena. Ambos dieron tercero y cuarto. Estuvieron en casa de Alonso, donde había una pensión, allí estuvieron Félix y Gonzalo. Carmen Casabón recuerda como don Félix fue director del centro, “Trabajó muchísimo con la implantación de la EGB y la organizando el centro”.
Natividad Casabón Gilaberte, natural de Sariñena, se educó en el colegio de las hermanas de La Milagrosa “Mis recuerdos son felices: Sor Alicia me enseñó a leer, sor Celia encendió en mí el deseo de enseñar, de sor Pilar me atraía su saber en distintas materias,… sor María Jesús, sor Magdalena, sor Felisa… a todas ellas les debo agradecimiento”. Nati se examinó en Huesca de bachiller, libre, luego cursó magisterio en la escuela normal de Huesca. A los 16 años se tituló y aprobó oposiciones obteniendo como primer destino Sariñena. Empezó a ejercer en las antiguas escuelas de la Ronda San Francisco, con alumnos de tres años y medio. “Recuerdo que me costaba mucho tutear a los demás maestros, a quienes conocía de siempre y me acogieron con mucho cariño. Don Fausto era el director. Era el curso 1970-1971, y a mitad de él estrenamos el edificio nuevo (que se ampliaría con otro años más tarde)”. Luego, Nati ejerció en Aler, Benabarre, Maials y Fraga, regresando a Sariñena en 1983 “Al curso siguiente se comenzó a impartir ingles”. Estuvo ocho años impartiendo en 6º, 7º y 8º de E.G.B. dando inglés y lengua española. Luego se trasladó a Zaragoza, donde estuvo en el colegio Tío Jorge y Miraflores hasta que se jubiló en el 2011
Don Manolo Cagigós Villacampa fue director de la escuela. Natural de Huesca llegó al centro en 1974 y a partir de 1980 ocupó el cargo de Director del Colegio Público la Laguna de Sariñena. Don Carlos era de Tormos, pero vivió en Sesa donde se casó. Moya y Angelita, de Huesca, era uno de los muchos matrimonios que trabajaron en el colegio. Doña Celia y Don Sixto, matrimonio que vivió en Sariñena, en un piso encima del Casino Nuevo. Don Sixto dio séptimo y gimnasia, venía de Ainsa, mientras Doña Celia daba especial y venía de Vilas del Turbón.

El colegio de primaria con el tiempo fue quedando pequeño y tuvo que construirse un segundo edificio, sería sobre 1981. Incluso se tuvo que dar clases en el ayuntamiento, donde el patio era la misma plaza, y en el edificio de la zona conocida como el Hospital. “El segundo curso tuve que realizarlo en el Hospitalillo ya que en el colegio no había suficiente capacidad para albergar todos los cursos, hasta octavo. En el Hospitalillo estábamos desde segundo hasta quinto de E.G.B. En aquella época dábamos todas las materias incluidas educación física y religión. En estos cursos no había idioma ni música”, recuerda Santos Pérez.
Santos Ángel Pérez Serrate nació un 28 de febrero de 1.953 en Castejón de Monegros. Sus primeros años de escolarización fueron en el colegio de Castejón, continuando sus estudios de bachillerato en el colegio salesiano de Huesca, hasta sexto de bachiller. Luego pasó a la Escuela de Magisterio de la misma ciudad. Su año de prácticas lo realizó en el colegio Pío XII. El mismo año en que terminó los estudios de magisterio lo destinaron a la Escuela Hogar de Jaca. Allí estuvo a lo largo de 6 cursos. De allí pasó a Sariñena, durante 2 cursos, como provisional “Tuve la suerte de llevar los mismos alumn@s en primero y segundo”.
Luego, Santos estuvo dos años en Escucha en la provincia de Teruel, en la cuenca minera, al lado de Utrillas. Luego, en Villanueva de Sijena permaneció 15 cursos de los cuales 8 como director. Y por último Sariñena “He permanecido hasta mi jubilación, 20 cursos, cuatro de los cuales ocupé el puesto de director. En esta segunda etapa empecé dando primer ciclo, cuando me nombraron director, tuve que coger tercer ciclo y terminé mi vida profesional impartiendo segundo ciclo. Siempre he impartido: Matemáticas, Lenguaje, Conocimiento del Medio y Plástica. En alguno de los cursos, Alternativa a la Religión. Tengo que decir que he vivido siempre en las localidades donde he ejercido como maestro. Lo cual me ha dado ventaja en algunas cosas al conocer a los/as alumnos/as, a sus familias y su ambiente económico/social. Ahora, jubilado, imparto clases en la Tercera Edad de Sariñena. Tengo 22 alumnos/as y llamamos Clases del recuerdo y refuerzo de la memoria. Aparte de mis compañeros y compañeras de esta última etapa quiero recordar a mis compañeros/as de la primera. Félix y María Jesús, D. Manuel Cagigos, Aurora, Carlos Lasierra, Conchita, Carmen, Gonzalo, Tere Guillén, Puri, D. Blas y Doña Emilia, Antonio Jalle,…. Quiero decir que he disfrutado toda mi vida porque creo que elegí el camino mejor. El camino de la enseñanza y sobretodo educar como personas”.

Además de dar clase, los docentes siempre se han encargado de vigilar el patio, recreo, pasillos, comedor y transporte. Don Gonzalo decía que a un crio le costaba 8 segundos subir a tocar el timbre cuando se lo mandaba. En el edificio principal se daba de primero a quinto. La segunda etapa se daba en el segundo edificio, de sexto a séptimo, en cada curso había tres clases. Acudían de Sariñena y de muchos pueblos de alrededor, del Barrio de la Estación, Cartuja de Monegros, Castejón de Monegros, Castelflorite, Huerto, Lalueza, Lastanosa, Orillena, Pallaruelo de Monegros, San Juan, Sena, Villanueva de Sigena.
De conserje estuvo durante quince años Manuel Coto, mientras que su mujer María Calvete ejerció de cocinera junto con María Corniel Barta. Margarita Cabellud Brualla estuvo 35 años de conserje, parte de esos años viviendo con su familia en la casa incluida en el complejo escolar. Margarita realizó limpieza y alguna función de conserje y mas tarde, por motivos de salud, solamente de conserje. María, la mujer de Capuz, Berta Castanera o Pili Villa trabajaron de limpiadoras. Ahora están Marisa, Eva y Ana. Margarita Cabellud coincidió con Berta «Ella limpiaba el edificio nuevo y yo el viejo». De cocinera también estuvo Carmela Vergara, Marisa (la madre de Manolo Millera), Josefina, Ana, Lucia, María Jesús, Guillermo, Victor, Miguel. Las de ahora son Laura y Marí Mar. El comedor sirve alumnos y alumnas que vienen de los pueblos y algunos de Sariñena que hacen uso del comedor.

Pili Barcos González estudió magisterio en Zaragoza y luego realizó magisterio ampliado con el plan nuevo de 1967. Estuvo interina un año en Andorra la Vella y otro en Lafortunada. En Orillena estuvo 9 años de maestra y en 1985 llegó al colegio de Sariñena. Ha dado 1º, 2º,3º, 5º y 6º, aunque especialmente siempre en 5º y 6º de primaria. Cuándo Pili llegó al colegio había unos 600 alumnos, unos 65 por curso.
Olga Gazol Andujar, natural de Lanaja, estudió bachiller con las monjas de Lanaja hasta que marchó a estudiar magisterio a Huesca. Las pruebas de acceso eran dos días, todo de golpe, un día letras y otro ciencias. Opositó en 1970 y estuvo dos años provisional en Montesusín y un año en San Juan de Plan. Luego le dieron 6 años en Pallaruelo de Monegros pero al final estuvo 10 años. En Sariñena estuvo de 1983 hasta en 2009 cuando se jubiló. Olga dio 6º y 7º de segundo ciclo de primaria.

Carmen Casabón Gilaberte nació en Sariñena, fue al colegio de las monjas, luego estudió bachiller superior en Zaragoza y magisterio en Huesca, en San Vicente de Paul. Carmen estuvo en Caldera, donde solo había cinco alumnos, luego tres años de provisional en Sariñena, después en Gandesa (Tarragona) y Orillena unos 10 años. Sus últimos 20 años ejerció en Sariñena donde impartió matemáticas en 6º, también dio primero y definitivamente matemáticas en 7º y 8º; se jubiló en el 2013. Carmen recuerda que le tocó dar a su hija en tercero y cuarto de primaria, en el segundo ciclo. Siempre tuvo en mente venir a Sariñena “Era lo que esperaba y fue una meta que conseguí”. Carmen llegó el mismo el mismo año que Mariano Baches. Estuvo 6 años de jefa de estudios, con la directora Celia Barrabes a quien luego sustituyó Asun Porta.
Mariano Baches Mur nació el 28 de Febrero de 1949 en Castelflorite. Empezó la escolarización sobre los cinco años en la escuela de niños del pueblo, había dos clases. A los 11 años sus padres decidieron que debía salir a estudiar fuera, bien a Huesca o Barbastro y se decidieron por Barbastro por haber coche de línea. Estuvo en los Escolapios de Barbastro hasta 6º de bachillerato y posteriormente se matriculé en la escuela de Magisterio de Huesca en 1er. curso del nuevo plan. Al terminar magisterio consiguió plaza como volante de inspección “En un viaje de inspección me bajo a Barbastro con las inspectoras y acuerdan con el Director que me quede en este centro estuve siete años”. Posteriormente optó por marchar a la costa y le dieron Blanes (Gerona) donde estuvo 12 años. En el concurso traslados de 1991 consiguió plaza en Sariñena donde estuvo hasta su jubilación en el 2009. “Guardo muy buen recuerdo de los tres centros que he estado, pero sin duda alguna del que más es de Sariñena, yo recuerdo que llegue con Carmen Casabón, conocí y guardo buen recuerdo de todos Félix, María Jesús, Aurora, Gonzalo, Olga, Pili Barcos, Emilia, Santos, Lourdes, Pilar de música, Asunción Porta, Conchita Salcedo, Raquel Zamora, Elena, Ana Pueyo, Paco Cáncer, Ana Barreu, Pilar Fumanal, Carmen Jiménez, Eva Marquina… sabe mal dejarse algunos. Quiero resaltar el equipo directivo que formamos Asun Porta, directora, Carmen Casabón, jefa de estudios y yo, secretario, desde este equipo se empezó a transformar el Centro hasta lo que conocemos hoy”.
Asun Porta Murlanch natural de Sariñena, estudió en la escuela del Barrio de la Estación, luego accedió a Bachiller Superior interna en el Colegio Santa Rosa en Zaragoza y COU en el Instituto Ramón y Cajal en Huesca, así como la Diplomatura en Profesorado de EGB (Educación General Básica) en la especialidad de Matemáticas y Ciencias. Durante ocho años estuvo en Cataluña, estuvo en el Colegio San José de Cerdañola de Mataró, al año siguiente aprobó las oposiciones en Barcelona y pasó al Colegio “Torre LLauder” de Mataró como interina y después como propietaria provisional hasta que le dieron plaza definitiva en el Colegio “Pilar Mestres” de La Roca del Vallés. Regresó a Aragón ejerciendo un año en Peñarroya de Tastavins en Teruel, donde compartió casa, hijos y colegio con Margarita Périz. Desde allí le dieron por Concurso de Traslados la Escuela Unitaria de Albalatillo, donde estuvo nueve años, centro que luego se integró en el CRA Monegros Norte. Por concurso de traslados le dieron el Colegio La Laguna de Sariñena por Educación Infantil. Fue directora durante cuatro años del centro junto a Mariano Baches y Carmen Casabón. Emprendieron un proyecto de Convivencia y Mediación Escolar
Don Juan Carlos daba clases de religión, el párroco de Sariñena, luego, cuando se retiró, continuó Lourdes Marco de El Tormillo. Muchos maestros y maestras han pasado por el colegio Puri Conte, Isabel Pérez, Nieves Zalba, Mari Rodríguez, Ana Pueyo, Ana Laborda, José Luis Azagra, Blanca Lobateras… muchos que pido disculpas por no llegar a todos y todas.

Inauguración del Colegio Nuevo
El actual Grupo Escolar o Colegio Nacional fue inaugurado el siete de octubre de 1970. El acto contó con la presencia de varias personalidades de la época como el Gobernador Civil Víctor Fragoso del Toro, el alcalde de Sariñena Félix Regaño o el director del Grupo Escolar don Fausto Gonzalvo Mairal.

Construcción del nuevo colegio. Fuente: MACP.
El solar fue cedido por el ayuntamiento en el que además la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja levantó un bloque de viviendas. El bloque construido contó con un presupuesto de 8.000.000 de pesetas, obra de don Teodoro de los Ríos. Un bloque de treinta y dos nuevas viviendas construidas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Los pisos se alojan en cuatro plantas, de las cuales los bajos están destinados a locales comerciales, unos 10 en total.

El colegio nuevo se construyó con un amplio patio que daba la bienvenida al colegio “cubierto en gran parte para que sirva de recreo a donde dan parte las aulas y demás dependencias”. Un colegio presupuestado en 4.500.000 de pesetas, donde el Estado aportó 3.750.000 pesetas y el resto fue a cargo del municipio. Dimensionado para recibir enseñanza unos 400 alumnos, el colegio consta de “Tres plantas y su estilo es funcional. Las aulas, los servicios, los pasillos, son impecables y el mobiliario escolar es modernísimo, llamándonos poderosamente la atención los de las aulas de párvulos. La visibilidad y luminosidad del nuevo edificio es, inmejorable”.

Hoy en día continúa siendo una enseña de Sariñena, donde maestros y maestras imparten a generaciones de niños y niñas, responsables de uno de los mayores valores de una sociedad: la educación. A todos ellos el mayor de los reconocimientos, recuerdo y agradecimiento.
| Inauguración en Sariñena de un grupo escolar y de treinta y dos viviendas
Presidió los actos el Gobernador Civil y Jefe Provincial del movimiento. Asistieron asimismo altas personalidades de la caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, entidad constructora de los pisos citados.
La capital de los Monegros, Sariñena, no sugiere la estampa patética de una comarca dolorida y célebre por la ausencia de vegetación arbórea y por sus pertinaces sequias. Sariñena es una entidad urbana coquetona bien cuidada, limpia, alegre y con el aire de los pueblos que, volcándose hacia el porvenir, saben forjarlo en el cotidiano trabajo y en la unidad de ilusiones y esfuerzos de todos sus hijos. De la Sariñena de hoy, a la de hace cinco lustros, media un abismo. Quizás el símbolo más elocuente de su positiva evolución sea la Avenida de Huesca, es decir, la calle principal de entrada, donde ahora, y a sus márgenes, han surgido nuevos y modernos edificios, en una rúa perfectamente pavimentada, donde en uno de sus lados brilla un precioso y cuidado parque y jardín.
Pero, adentrándonos más en la villa, podremos calar en la profunda transformación de sus estructuras. Y de todo cuanto de mucho y bueno se ha hecho y se hará, ayer nos atrajo poderosamente la imagen de un soberbio Grupo Escolar o Colegio Nacional, admirable aspiración sariñenense que ahora se ha convertido en esplendida realidad. Y junto a este centro de la cultura, había también ayer un moderno bloque de viviendas sociales, construido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, tras la generosa cesión de los solares por el Ayuntamiento.
Dos caras de un mismo propósito: promoción social para los hogares ya construidos o los que puedan crearse, y promoción cultural a nivel de la educación primaria o general básica para las actuales y futuras generaciones. Dos obras extraordinarias que honran a quienes las proyectaron, las desarrollaron y las culminaron. Dos obras, jalones importantes para ese futuro que día a día están configurándolo bajo signos entusiastas y eficaces, los actuales rectores municipales, igual que los anteriores, bajo el signo de la unidad, fructificadora, como señaló el gobernador civil, con las más nobles y ambiciosas empresas, como son la cultura y la vivienda.
Sobre las seis de la tarde de ayer, hacía su entrada en Sariñena el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Víctor Fragoso del Toro, a quien acompañaban el procurador en Cortes por los municipios, don Emilio Miravé Diez, y el delegado provincial de la Vivienda, don Pedro Gómez Mompart.
En le acera del nuevo bloque de viviendas a inaugurar fue cumplimentado por el alcalde de Sariñena, don Félix Regaño; secretario, don Enrique Vicente Cantaloba; miembros de la Corporación; capitán de la línea de la Guardia Civil, don Cecilio Cuesta Cuesta; comandante de puesto, don Dalmiro Pérez; cura párroco, don Vicente Fuertes; procurador en Cortes por los Cabezas de Familia, don Francisco de Asís Gabriel Fonce; director del Grupo Escolar, don Fausto Gonzalvo Mairal, y los alcaldes y secretarios de los pueblos de la comarca.
Desde Huesca, y con anterioridad, se encontraban el delegado de Educación y Ciencia, don Cristina Alejo-Pita Contreras; secretario de Educación y Ciencia, don Antonio Core, y delegado de Educación Física y Deportes, don Manuel Mata.
Por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, se encontraban el presidente del Consejo de Administración, don José María García Belenguer; secretario del Consejo, don ,José María Monterde; consejeros, don Anuro Guillén Urráiz don Severino Arruebo, don Fidel Lapetra director general, don José Joaquín Sancho Oronda; subdirector general señor García Cardón; director provincial de la Caja de Huesca, don Eran cisco Oliver Blanco, delegado de Sariñena, don Jesús Bellostas; jefe de Relaciones Públicas, don Manuel Cabeza Muñoz, y director de Radio Huesca don Alberto Turmo Tornil.
Asimismo se encontraban el ingenie ro, don Enrique Hidalgo, por la entidad constructora del bloque de viviendas.
BREVE DESCRIPCION DEL BLOQUE
Situado en la avenida de Madrid, a donde da su fachada, se encuentra el bloque de treinta y dos nuevas viviendas construidas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Los pisos se alojan en cuatro plantas, de las cuales los bajos se destinan a locales comerciales unos 10 en total.
Hay diversas clases de pisos, pero sus dimensiones, por término medio, son de unos 70 metros cuadrados útiles. Tienen tres accesos o escaleras así como antenas colectivas. Su inauguración se ha adelantado sobre las fechas previstas. Su presupueste se eleva a unos 8.000.000 de pesetas, y los beneficiarios deberán pagarlas en el plazo de quince años. Es autor del proyecto, don Teodoro de los Ríos.
Tras una rápida ojeada al bloque las autoridades y personalidades se dirigieron a la plaza de San Roque y calle de la Victoria, a donde dan las fachadas más importantes del nuevo y magnifico grupo escolar.
Se penetra por un amplísimo patio cubierto en gran parte para que sirva de recreo a donde dan parte las aulas y demás dependencias. La visibilidad y luminosidad del nuevo edificio es, inmejorable. Consta de tres plantas y su estilo es funcional. Las aulas, los servicios, los pasillos, son impecables y el mobiliario escolar es modernísimo, llamándonos poderosamente la atención los de las aulas de párvulos.
Con un presupuesto en números redondos de unos 4.500.000 de pesetas, se distribuye en doce aulas magníficas, comedor escolar, servicios, sala de juntas y despacho del director, así como conserjería, etc., etc.
De esta cuantía, el Estado ha contribuido con 3.750.000 pesetas, y el resto ha sido a cargo del municipio. Podrán recibir enseñanza unos 400 alumnos.
En una de sus dependencias, dio comienzo el sencillo acto inaugural.
En primer término, el párroco don Vicente Fuertes, bendijo los locales y después hizo uso de la palabra para destacar lo señalado en este día para Sariñena, en el que van a ponerse en marcha dos capítulos fundamentales: escuelas y viviendas. Hace una emotiva semblanza de ambos .capítulos y termina con un «¡Viva Sariñena!», con testado unánimemente por todos los asistentes, muy numerosos.
A continuación el alcalde, don Félix Regaño, pronunció un discurso, siendo muy aplaudido. Inmediatamente, el director general de la Caja, señor Sancho Dronda, interviene para decir que la Caja habla tenido la suerte de haberse cuido a la serie de actos inaugurales que hoy se celebraban en Sariñena, y que ello se debía a la amable invitación recibida al efecto.
De la Importancia de este acto para la Caja, da idea la presencia aquí del presidente del Consejo de Administración y de la mayor parte de sus consejeros. Por ello debía hacer unas breves manifestaciones, primero para expresar su gratitud al Ayuntamiento de Sariñena por la ayuda prestada para estas viviendas. Se nos pide -añadió- por todos los pueblos, que hagamos viviendas sociales, las únicas que podemos hacer, dada la finalidad benéfica de la Caja; pero así como Sariñena os ha dado los solares, en otros sitios nos es imposible por el precio de especulación de los terrenos. Estamos dispuestos a levantar viviendas sociales allí donde se nos requiera siempre dentro de nuestras posibilidades.
Terminó felicitando a Sariñena y a los adjudicatarios, recordando a cuantos no habían conseguido piso, les llevaba un mensaje de esperanza y de promesa en que la Caja haría cuanto estuviera de su parte para satisfacer estas legitimas apetencias, pero recabando que el ejemplo de Sariñena cundiera para hacer más rápida esa tarea social. Muchos aplausos.
Cerró el acto el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, quien comenzó diciendo que debería pronunciar unas breves frases para cerrar este acto que tanto le complacía y para facilitar, en primer término, al Ayuntamiento, a los vecinos y agradecer a la Caja la colaboración prestada para esta labor social. Felicitó también a los alumnos y a las maestros Porque en estos acogedores y magnifico, locales su tarea encontrarla un medio adecuado. Con este Grupo Escolar –añadió- se sienta un pilar en la educación, que es el primar cimiento de toda sociedad moderna, y civilizada. Y de todo ese vasto conjunto educativo, la general básica o Ia escuela, en una palabra, es la base imprescindible de la formación humana. Recientemente se ha promulgado la Ley de Educación. Este ha sido un hecho revolucionario el más importante, quizás, desde el 18 de Julio. Es hecho revolucionario el que todos puedan acceder a la cultura superior, no en virtud de los recursos económicos de sus padres, sino en función de su vocación e inteligencia. Esta igualdad en la educación general básica, ya fue pedida por nosotros en el curso de un Consejo Económico Sindical, insistiendo se asentara sobre esos términos. Y así como el Régimen de Franco y del Movimiento Nacional acabó con aquel baldón de los soldados de cuota, también ha terminado el estudiante de cuota, es decir, aquel que estudia o se matricida en la Universidad, sólo porque sus padres poseen amigos financieros, mientras que el pobre veía cerradas sus puertas, aunque tuviera dotes para el trabajo intelectual.
Esta igualdad de educación, esta Igualdad de oportunidades, es el camino para engrandecer a un país. Porque la principal riqueza de los pueblos no son sus tierras o sus fábricas, sino sus hombres.
Evoca los tempos del liberalismo y de los partidos políticos que dividían a los pueblos y agrega que hoy no quieren oír hablar de eso, porque lo que necesitan esos ingenieros y arquitectos que les estudian y resuelven sus problemas, necesitan torrentes de agua para fecundar sus campos, escuelas para formar a sus hijos, viviendas para disfrutar de una vida decorosa y humana. Esto es lo, que quieren recibir los pueblos y no una regresión a épocas felizmente superadas, con sus soldados de cuota y sus estudiantes de ídem. Quieren la unidad, porque ella es la que les ha dado estas obras fehacientes y positivas, que no hubieran sido hechas sin Franco y sin el Movimiento Nacional.
Falta mucho todavía per hacer. Cierto. Pero serán las nuevas generaciones las encargadas de realizarlo. Y lo realizaran, si no olvidan estas serias palabras: Unidad. Franco, Movimiento Nacional. Con un vibrante viva Franco y a España, termino esa intervención, siendo muy aplaudido.
Después, y en el Hotel Yzuel, el Ayuntamiento de Sariñena ofreció a los asistentes una copa de vino español.
Nueva España – 08/10/1970.
|

41.791631
-0.157691








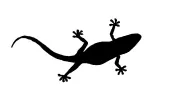
























![ESCUELAS NACIOALES 007[233] ESCUELAS NACIOALES 007[233]](https://osmonegros.files.wordpress.com/2020/03/escuelas-nacioales-007233.jpg?w=319&resize=319%2C246#038;h=246)
![ESCUELAS NACIOALES 008[234] ESCUELAS NACIOALES 008[234]](https://osmonegros.files.wordpress.com/2020/03/escuelas-nacioales-008234.jpg?w=298&resize=298%2C246#038;h=246)






























